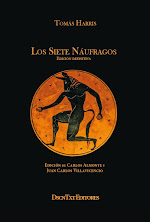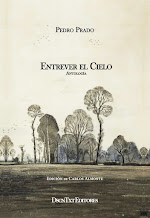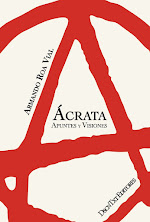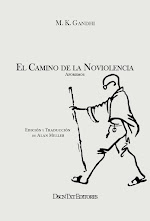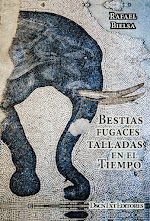1. Cuando Nicanor Parra ganó
el premio Cervantes fui el primer chileno en enterarme. El día anterior le
había asegurado a un par de amigos que jamás le darían a Parra el Cervantes,
porque pensaba que nunca podría ser valorado en el ámbito español, tan
conservador en sus gustos poéticos. Pero ese día en la mañana recibí un
sorpresivo llamado de Rogelio Blanco, Director General del Libro en España,
contándome que habían escogido a Parra y preguntándome si tenía su teléfono
para que le avisaran. Uno de los jurados, profesor mío cuando estudié en
Barcelona, pensaba que yo podría tenerlo porque he trabajado en la Universidad
Diego Portales, de la que el antipoeta es “rostro”. Pero no lo tenía. Creo que al
final él se enteró por la prensa.
2. Cuando Nicanor Parra ganó
el premio Cervantes, una amiga periodista me preguntó si me gustaría escribir
algo para The Clinic comentando la
noticia. Le dije que sí, pero para criticar la manera en que Nicanor Parra ha
sido secuestrado por The Clinic. No
lo hice. Aunque compro puntualmente este periódico todos los jueves, y me río
con algunos de sus chistes, siempre me ha parecido detestable ese aire a patota
de colegio cuico que forman la mayoría de sus integrantes y, aún más, su
abajismo paternalista. Yo mismo soy un cuico abajista, pero pienso que a Parra
lo han rebajado al estatus de un viejo buena onda pero inofensivo, cuya máxima
provocación habría sido escribir poemas con garabatos. Alguien que los
divierte y del que siempre podrán esperar un chiste. Creo que han caído en su
trampa: quizás lo más llamativo de Parra es precisamente su capacidad de
traicionar una y otra vez las expectativas que motiva. Algunos de sus mejores
poemas son serios, incluso aburridos. Por otra parte, también me ha parecido un
error que lo intenten erigir como un genio único en la tierra, pues se
descontextualiza su aporte en la constante desestabilización de las formas
poéticas, y se evita que la antipoesía pueda considerarse como parte de una
familia más grande en la que podrían caber, por ejemplo, Joan Brossa, Bern
Porter o John Cage.
3. Cuando Nicanor Parra ganó
el premio Cervantes, otro periodista me preguntó si me gustaría que ganara el
Nobel. Le dije que sí: no podría decir que no me gustaría, porque creo que se
lo merece. Pero la verdad es que preferiría que en vez de él lo gane cualquier
otro autor desconocido en Chile, y que de ese modo se active la traducción,
edición y crítica de escritores tan interesantes como Wislawa Szymborska, J. M.
Coetzee o Imre Kertész, que probablemente no se habrían leído en estos parajes
si no hubieran sido premiados. Ahora mismo me encantaría que lo ganara Adonis,
por ejemplo. Pero acá nuestros periodistas culturales creen que si el ganador
del Nobel es un escritor que ellos desconocen, se trata obviamente de un
invento de los suecos, y ni por un segundo se sientan a pensar que su abismante
desconocimiento de la literatura de otros países los ha privado de conocerlo.
Juan Manuel Vial, por ejemplo, se despachó tranquilamente la poesía de
Tranströmer a partir de algunos textos leídos a la rápida en internet para
concluir que, obviamente, Parra era mucho mejor. Ese comentario no le hace ningún
favor a Parra. Sus admiradores no necesitamos que gane el Nobel para seguir
leyéndolo. Es más, a veces pienso que hubiera sido fantástico que Gabriela
Mistral y Pablo Neruda no hubieran ganado el Nobel, para que nos hubiéramos
dedicado a leer a poetas mucho mejores, como Pedro Antonio González.
4. Cuando Nicanor Parra ganó
el premio Cervantes, un poeta extranjero me dijo: “Tal vez el Cervantes a Parra
haga a los escritores chilenos menos arrogantes”.
en
Opinología, 2012
Cumshot.cl