Fragmento
Helaba. De nuevo me calcé las botas y me eché la manta a la espalda. La niebla seguía rastrera, no soplaba una gota de viento. Íbamos a pasar todo el día dentro de la nube, con los gorriones engañados por la ausencia de luz. Le di la vuelta al jardín, arrancando algunos tallos de lengüaevaca que se habían afianzado por ahí. La humedad trabajaba sobre las cosas, corroía como un lamento. Aunque los perros ya no ladraban, igual quise ir a vigilar el portón, asegurarme que todo estuviera en orden. El suelo, esponjoso, cedía bajo mis pies. Unos diez metros más allá del límite del jardín, pasando el galpón de las herramientas, pasando el corral abandonado de las gallinas, justo antes de llegar al alambre, estaba el cuerpo.
Voy a poner acá todo lo que sé de él:
Lo encontré bocabajo, con la cara enterrada entre las hojas excepto por un pedacito de mejilla negra, sucia de algo que parecía carbón. Los pies volteados hacia adentro, las manos negras también. Uñas como si hubieran escarbado la tierra. El pelo había sido largo, se notaba, pero lo tenía motilado a lo bruto y ahora terminaba encima de la nuca como un cepillo de puntas rectas. El resto era un pantalón oscuro, un buzo de lana y unos mocasines de hombre. Digo de hombre porque tenían esa hebilla que solo recuerdo haberles visto a los doctores del hospital, y lo digo también porque le quedaban grandes, dándole al cuerpo un aire desencajado, de pies exageradamente largos en relación con las piernas.
Cuando el Celador llegó agarramos una pala y nos pusimos a cavar un agujero.
Pero antes debería consignar aquí lo que no le dije al Celador:
No le dije al Celador que, después de encontrarlo, agarré al cuerpo de los sobacos, lo levanté un poco y lo arrastré algo así como medio metro hasta unas rocas que le hicieron de respaldo. El cuerpo sentado parecía un muñeco, mientras que el cuerpo en la tierra parecía un animal. Le acomodé las manos sobre las piernas para que no estuvieran volteadas como pidiéndole al cielo. Me senté en el pasto y lo miré. De lejos alguien hubiera dicho «dos personas conversando», porque me había sentado muy cerca, igualito que si lo conociera, y yo, sin quererlo, también imitaba la posición de las manos, apoyadas tranquilamente sobre las rodillas. Cuando no supe qué más hacer, le revisé los bolsillos.
No encontré nada.
La roca que sostenía al cuerpo se veía cómoda, afelpada y mullida por el musgo que crecía en ella y le daba un aspecto de sillón caro. El musgo no tiene raíces, solo unos filamentos para amarrarse a la roca. Es lo primero que cubre el suelo. Contiene más de veinte veces su peso en agua y así permite que nazca lo demás: el pasto y los árboles. El musgo es como el tapizado del mundo (digámoslo así), la tela que sostiene el monte vertical. Vestida con musgo y líquenes, la roca se llena de colores.
A veces pienso que la piel rugosa de la roca duerme como algo que está a punto de nacer. La gente cree que las rocas son todas iguales, pero ninguna se parece. Si yo quisiera decir «Esta es mi roca», debería aprenderme de memoria su forma y cada hueco, cada rendija, cada abolladura, cada pelito de musgo y cada mancha (como lunares) de los líquenes amarillos. Sería tan difícil como aprender un idioma nuevo.
Ahí lo dejé, apoyado. La ropa me había quedado sucia y tuve que entrar a cambiarme. Después bajé a buscar al Celador. Casi tuve que zarandearlo para que se despertara. Subimos la cuesta juntos, yo teniendo que aguantar el tranco porque él no podía seguirme el ritmo. Me preguntaba: Qué pasa, mujer, ¿por qué tanto misterio?, pero yo no quería adelantarle nada.
Cuando llegamos ni siquiera le ofrecí agua, aunque lo vi jadeante y sudado. Lo llevé directo al alambre y le mostré el cuerpo. Seguía recostado en la roca, donde lo había puesto, pero se ve que en el rato entre que fui y vine se había resbalado un poco y ahora parecía un borracho caído, de esos que amanecen despatarrados en el suelo.
¿Qué hacemos?, dije.
Pensé que podríamos dejarlo ahí, que el monte se lo comería igual que alguna vez se tragó los muros de la casa en la quebrada, y se lo sugerí al Celador.
No sea bruta, dijo él.
Pero yo me había imaginado algo lindo: el cuerpo como los Judas de trapo que hacíamos de chiquilines y que de tanto cargarlos para todos lados una se encariñaba y daba lástima quemarlos. Me lo imaginé así, caído, flojo, y las ramitas creciendo del suelo, el pasto avanzando por el hueco entre las piernas y todo alrededor de la cabeza, como una corona, y así así el monte lo iría cubriendo, enredándolo con tallos hasta dejarlo escondido. ¿Qué otra cosa íbamos a hacer con él?
2025

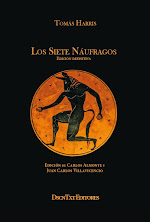
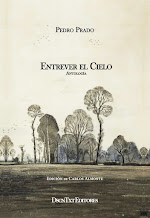
















































































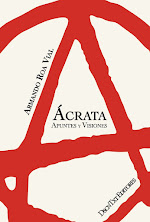



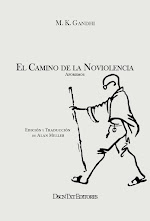
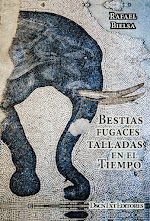










%20intervenida%20x%20Villavicencio%20-%20Descontexto%20Editores-2.jpg)



%20intervenido%20x%20Villavicencio%20-%20Descontexto%20Editores-2.jpg)





