(1927-2025)
I [por Paula Huenchumil]
Gastón Soublette (92 años) nos recibe en el Instituto de Estética de la Universidad Católica, lugar en el que realiza clases hace más de 40 años. El destacado filósofo y musicólogo analiza parte de los símbolos mapuche utilizados en la construcción de la nación chilena, así como lo que ocurre en la actualidad.
En días de fiestas patrias analiza críticamente a la identidad chilena, puesto que ve un empobrecimiento espiritual en la realización personal; «¿quieren que los pueblos indígenas dejen su cultura para que se incorporen a esta porquería?», se plantea.
«Yo soy un pacificista, por mí que nadie queme nada, pero yo me explico que se llegue a esos extremos, porque si no hay justicia, lo tribunales no los escuchan, ¿qué van a hacer? Tiene que haber una acción armada que finalmente termine por convencer a los chilenos que hay que devolver las tierras. Que el pueblo mapuche dé esta lucha bien apegado a sus tradiciones como siempre lo ha hecho», afirma el académico.
Usted es una de las personas que más ha estudiado los simbolismos mapuche que utilizó Bernando O’Higgins ¿cuáles son los más relevantes?
Bernardo O’Higgins e Ignacio Zenteno diseñaron la estrella de la bandera solitaria, que se estrenó el 12 de febrero de 1817 en la Plaza de Armas. Ahí se mostró por primera vez al público. Está hecha sobre la proporción áurea, que es distinta a la proporción de la bandera actual, la cual tiene un cuadrado para el paño azul, dos cuadrados para el banco, y tres para el rojo. Es difícil explicar lo que es la proporción áurea; es la geometría griega, hay un trazo que es dividido en dos partes desiguales, de tal manera la razón que hay del lado chico al grande, es la misma que la del grande y el todo. Según toda esa proporción se hizo la bandera de la jura de la Independencia. Lo curioso es que si uno mira esa bandera, ve que la estrella no está en el eje central, sino que está inclinada, porque debe ser vista colgada, no en un palo, así la estrella queda en el eje recto. Es una bandera de una composición geométrica distinta a la de ahora, todo tiene un simbolismo. Es una ley que rige el crecimiento de los seres vivos en el fondo, entonces era muy importante aplicar eso a la bandera, porque eso significa que la nación se regía por la leyes fundamentales del cosmos. En cuanto a la estrella, muchas personas cuando la veían por primera vez, le preguntaron a O’Higgins qué representa y él dijo es la estrella de Arauco. Entonces como la gente en Chile es muy superficial, les bastó con esa respuesta, porque alguien podría haberle preguntado qué es la estrella de Arauco y ahí hay otro tema, la wuñelfe, o estrella de ocho puntas. Lautaro llevaba en su bandera de combate de color rojo, al centro, una estrella blanca. El rojo es fuego y sangre, pero con sabiduría, «vamos a entrar en batalla, pero no vamos a dejar de ser humanos», de ahí vienen «inche ka che», «yo también soy gente». Por eso está la estrella de iluminación en una bandera de combate. Con eso O’Higgins quiso vincular también la nación con la sangre indígena, como diciendo que la sabiduría tiene una raíz en el pueblo mapuche. Si uno mira bien esa bandera, ve que la estrella es pentagonal y normalmente la estrella mapuche es octogonal, ocho puntas. Uno dice es la estrella de Pitágoras, como la de Venezuela o la de Estados Unidos, donde no es un símbolo, sino un signo, significa el número de estados o provincias, pero aquí es un símbolo, el cual también es espiritual, que está encima de los material. Entonces O’Higgins sintetizó las dos tradiciones, la pitagórica de Europa que significa el hombre, la preminencia del espíritu con la estrella de Arauco que representa la iluminación, es importante que se sepa, pero a Chile le importa un comino, los pelaos juran la bandera, pero no saben que están jurando en el fondo.
¿Por qué cree que es una historia que no se sabe popularmente en Chile?
Porque los chilenos somos muy superficiales, a nadie le interesa, no lo sienten, como si se les hablará en chino, no lo sienten. Yo creo que de los países de Latinoamérica el que tiene menos identidad cultural es Chile, cualquier otro país tiene un vínculo con los pueblos originarios mucho más profundo que el nuestro, aquí nos hemos separado totalmente de la tierra y de los pueblos que viven en armonía, en el orden natural. Eso lo sentía muy profundamente O’Higgins. Él tenía sangre mapuche, la señora Riquelme era mestiza, su padre era irlandés. También el general José de San Martín.
¿En qué se observa esa falta identidad en Chile?
Los chilenos no han entendido nunca qué es una cultura, qué es una cultura viva, por eso es muy difícil para un chileno –que es tan superficial– entender el valor de una cultura viva, que siempre es un valor, no un problema. Eso es muy difícil que el chileno lo entienda, un boliviano lo entiende, un brasileño lo entiende, en algunos lugares de Europa también. La política hacia los pueblos originarios es que dejen de ser indígenas y que se incorporen a la cultura imperante. Cuando se dice eso, yo digo «no existe la cultura imperante, se acabó, es nada más un constructo económico y tecnológico». ¿Quieren que dejen su cultura para que se incorporen a esta porquería? Los gobiernos no han entendido nada, entonces la resistencia mapuche es contra esa incomprensión. Por ejemplo cuando Pinochet hizo la división de las comunidades, sencillamente el campo del nguillatun entró en el lote como un terreno cualquiera, entonces les contestaron «es sagrado», pero no entienden nada.
Esta incomprensión ¿Se gestó con la creación del estado-nación chileno?
Sí, me da la impresión que cierto sector de España que vino para acá era el menos iluminado. Cuando O’Higgins abdicó siempre temió de lo que le iba a pasar al pueblo mapuche, preocupado del despojo, del daño que luego se realizó.
¿Cree que algún gobierno en Chile realizó una buena gestión respecto al pueblo mapuche?
Hubo una política de devolución de tierras que comenzó con Patricio Aylwin, quien no creo que haya entendido mucho de lo que significa la cultura mapuche, pero vio un problema de justicia. Una devolución de tierras muy tímida.
¿Cómo se refleja la identidad chilena en las celebraciones de fiestas patrias?
Cada vez más perdida. Estamos en el modelo internacional regido por el utilitarismo norteamericano. Estamos en eso, pero identidad cultural, espiritual, ya no existe en Chile. Eso les está pasando a muchos países, el hombre medio del mundo perdió su cultura. […] Los problemas ahora son sólo económicos. Cuando se habla de educación, no se habla de contenido, solo de financiamiento, ya no se les ocurre formar a las personas, creen que el hombre ya está realizado, que hay que darle los medios para que se incorpore al sistema, pero no sabe que tiene adentro una energía psíquica muy grande que debe realizarle gradualmente a través de la vida. Dicen «egresó, ya está realizado ese hombre, solo hay que darle los medios para que trabaje para servir al sistema». Con eso no vamos a llegar a ninguna parte. En la educación no hay nada formativo. Para las culturas indígenas el hombre debe realizarse a través de un esfuerzo constante y adquirir kimun (conocimiento), rakiduam (pensamiento).
¿Ve alguna solución respecto a la relación del Estado con el pueblo mapuche?
Yo creo que el pueblo mapuche no tiene nada que perder, así que va a seguir adelante con su lucha. Y mientras más incomprensivos sea el Estado chileno, más violencia va haber. Yo creo que el pueblo mapuche va a ganar a la larga, porque está dispuesto a las últimas consecuencias. Morirán algunos, como Camilo Catrillanca y otras víctimas, y existirá apoyo de otros países que se darán cuenta de la gravedad de la situación.
en Interferencia, 18 de agosto, 2019
II [por Fernanda Paúl]
Entrevistar a Gastón Soublette no es una tarea fácil.
A sus 94 años, el filósofo, esteta, musicólogo y escritor chileno ha perdido el sentido del oído, por lo que prefiere no atender el teléfono.
Tampoco tiene computador ni correo electrónico. Y todo lo que escribe, lo hace con una máquina de los años 80, incluidas las respuestas a esta entrevista.
Además, vive alejado del mundo, en una quinta en la pequeña localidad de Limache, en la región de Valparaíso, Chile.
Pero Soublette no pierde la lucidez. Tampoco su increíble capacidad de analizar la sociedad actual, con una agudeza que lo ha llevado a ser reconocido como un importante referente intelectual del país sudamericano.
En esta entrevista realizada […] con BBC Mundo, Soublette desmenuza las consecuencias del crecimiento ilimitado en el mundo, las injusticias perpetradas por las élites políticas y económicas, la falta de solidaridad y respeto por la humanidad, y las consecuencias del avance de la tecnología en la mente humana, entre otras cosas.
En Chile ha habido un fuerte debate respecto al individualismo y la falta de solidaridad en la pandemia, se dice que a nadie le importa mucho lo que le pasa al de al lado. ¿Cree que el coronavirus ha desnudado las fracturas de la sociedad moderna de este país?
Creo que la pandemia, al igual que una guerra, tiene el poder de extraer lo mejor y lo peor de los individuos y, esto, a modo de juicio final. Lo peor está demasiado a la vista y no se puede disimular. La espiral de la violencia delictiva, los femicidios que se multiplican, los asesinatos de niños y niñas, y hasta las amenazas de muerte de algunos a sus vecinos sólo por el hecho de haber contraído el mal del coronavirus; las fiestas clandestinas de quienes no les importa contagiarse sin pensar que ellos pueden contaminar a otros; el pillaje a todo nivel de vehículos de transporte, de centros comerciales; los asaltos hasta en las calles céntricas de la ciudad; los atentados incendiarios; los enfrentamientos entre bandas rivales de narcotraficantes con balaceras que dan muerte a muchas víctimas inocentes, en fin… Eso por una parte, y por otra, la ocasión que este encierro les brinda a muchos de hacer un balance de sus vidas, pues todo se acelera y ya nadie tiene tiempo de parar esta máquina para revisar lo hecho y lo que está por hacer, y eso se debe a las formas de vida que ha generado un modelo de civilización cuyos únicos valores y fundamentos son económicos, tecnológicos y políticos. El hombre interior en la mayor parte de la humanidad está muerto. Nuestra mente enteramente vertida hacia el exterior sólo funciona ante el estímulo de los lugares comunes del día a día ciudadano.
¿Qué lo llevó a esa conclusión? ¿Esto tiene que ver con la falta de solidaridad e individualismo imperante?
El hombre interior es la parte más elevada de nuestro ser consciente, por así llamarlo, el núcleo de la conciencia. El hombre tiene el deber moral de trabajar sobre sí mismo para obtener el gobierno de su vida psíquica, desde ese ámbito profundo de su propia alma. Si se deja arrastrar por la corriente que se vierte hacia el exterior, ese centro rector de la conciencia queda subordinado al poder de los impulsos psíquicos y el hombre interior se desvanece a través de los años. La civilización en que vivimos, que sólo pide rendimiento de nosotros, es el paradigma alienante de la psique humana; hoy sólo queda el hombre que proyecta su mente hacia el exterior para actuar sobre las cosas y las personas. Por esa alineación de nuestro espíritu carecemos de un referente trascendente, con lo cual perdemos la noción del sentido.
Usted ha afirmado que Chile vive en una «sociedad muy injusta». ¿Qué cree que la condujo hasta allí?
La injusticia de la sociedad chilena es una forma más de injusticia que impera en el mundo entero. Una elite de emprendedores a nivel mundial detenta toda la riqueza del planeta y maneja el mundo desde la trastienda del poder político. Eso ocurre en todos los países con diferentes matices. Los peores matices se dan en los países del tercer mundo. Chile entre ellos figura a la cabeza de los países en que la distribución del ingreso es la más desigual. Sumado a eso la corrupción funcionaria de muchos servidores públicos a nivel regional y comunal, quienes permiten la destrucción de nuestro patrimonio urbano y natural privilegiando ciertos proyectos inmobiliarios e industriales en desmedro del buen vivir de los ciudadanos. La sociedad contemporánea está obligada a vivir en formas que le son impuestas por una élite de poderosos emprendedores, los cuales manejan el mundo. Esas formas de vida impuestas por ellos tienen por finalidad mantener este constructo económico y tecnológico que son los países modernos, y que les permite a ellos retener para sí mismos toda la riqueza del mundo. Esa falta absoluta de solidaridad y respeto por la humanidad no se tolerará más en el siglo XXI. Los estallidos sociales muestran que ese modelo de sociedad está llegando a su fin.
¿Se puede recuperar la solidaridad?
La solidaridad entre los hombres sólo es posible cuando estos tienen virtud y sabiduría. La solidaridad no se puede recuperar por medio de una campaña de promoción ni por medio de una ideología. La solidaridad puede volver al mundo sólo por un cambio de paradigma cultural, fruto del trabajo sostenido de minorías disidentes que asocian a personas que tienen virtud y sabiduría para conducirse en la vida.
¿Qué papel debería jugar la élite económica y política en una crisis tan fuerte como la que estamos viviendo producto de la pandemia?
La elite económica en estas circunstancias debiera concertarse para patrocinar planes de ayuda al sector más vulnerable de nuestra población. La gente pierde su trabajo, pierde su remuneración, carece de medios y, encima, los obligan a encerrarse en sus casas. Entonces no se extrañen que la espiral de la violencia delictiva haya llegado al grado de gravedad que observamos hoy. Además, todos sabemos que la pandemia ha contribuido a incrementar el capital de los más afortunados.
¿Cree que las ayudas sociales han sido suficientes en Chile y en América Latina para proteger a los marginados?
Ciertamente las ayudas sociales son insuficientes en un sistema que genera desigualdades escandalosas como las que se dan en Chile. La ayuda es circunstancial, en tanto que la mayor parte de la población vive en una estrechez al límite de lo soportable, y justamente en esos medios es donde germinan las aberraciones morales y la delincuencia en gran escala.
Usted tiene 94 años y ha visto pasar muchas cosas frente a sus ojos. Ha dicho que la civilización industrial fracasó en su intento de alcanzar el bienestar y que la «calidad humana» de las personas ha disminuido. ¿Qué lo llevó a esa conclusión?
La civilización industrial surgió como consecuencia de la filosofía utilitaria anglosajona, la cual promovió el imperativo de la generación de riqueza como el sentido mismo de la vida. Paralelamente a eso, estaba ya ocurriendo el fenómeno de una creciente secularización de la sociedad, hasta el punto culmine en que Friedrich Nietzsche proclamó ante el mundo su famoso «Dios ha muerto». La justificación suprema de la civilización industrial es la búsqueda del bienestar, pero con el correr del tiempo la vida en los centros urbanos de volvió mecánica y extremadamente compleja, la necesidad de un creciente rendimiento obligó a los hombres a vivir en el apremio constante. Los emprendimientos industriales movilizaron grandes masas de trabajadores los cuales fueron explotados al máximo, y el hombre medio de todas la naciones se transformó en un consumidor y usuario pasivo, delegando sus aptitudes personales en especialistas e intermediarios. En algunos aspectos se alcanzó un cierto bienestar, aunque el fenómeno del crecimiento ilimitado transformó la ciudad moderna en un infierno mecánico donde desapareció la noción misma de la felicidad. El día a día de los ciudadanos se empobreció, desarticulando y anulando la cultura tradicional de los pueblos, con lo que se desvanecieron las nociones de «sabiduría» y «virtud», de «sentido» y «trascendencia». En adelante, no hubo más sentido que el que los hombres le quieran dar a la vida. Desapareció la noción de un sentido preexistente al hombre. Esa nueva cosmovisión generó esos sistemas de pensamiento que llamamos «ideologías». Y como las ideologías son puro pensamiento, el hombre no tuvo más mundo que el que podía resultar de su actividad pensante, en suma: un mundo enteramente pensado y, con él, también un hombre enteramente pensado. Ese mundo pensado se impuso a la estructura psíquica del hombre y al plan maestro de la naturaleza. Así, la civilización industrial anuló la integridad psíquica de los hombres y provocó la desarticulación de los ecosistemas del orden natural.
¿A qué se refiere cuando habla de «calidad humana»?
La calidad humana se prueba en el sentido de «comunidad» y supone lo que tradicionalmente llamamos «virtud». La virtud consiste en amar y respetar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La calidad humana se prueba también en el desarrollo de las facultades superiores de la persona. Pero sea lo uno o lo otro, resulta una moral subordinada a la armónica convivencia social.
Antes de la pandemia del coronavirus, estaban ocurriendo protestas no sólo en Chile sino en varios países del mundo. ¿Cree que van a continuar cuando se acabe la covid-19?
Las protestas sociales que empezaron el año 2019 fueron suspendidas por la fuerza mayor de la pandemia. Pero terminada esta emergencia, los hechos que motivan las protestas persisten y la reacción violenta de las masas ante los privilegios de los poderosos continuarán, pues la humanidad está demostrando que no seguirá tolerando que el poder económico siga manejando el mundo en beneficio de una elite pero a costa de la mayoría, a quien le cuesta vivir en una estrechez al límite de lo soportable. Como tampoco va a seguir tolerando que los poderosos sigan destruyendo la naturaleza al punto de poner en riesgo la supervivencia de nuestra especie.
Usted ha estado al margen de la tecnología. ¿Por qué?
Procuro vivir lo que más pueda libre de tecnología porque la conducta humana que se somete a ella termina condicionando inconscientemente su funcionamiento mental. Es un hecho comprobado que el hombre es lo que hace, y ese condicionamiento es progresivo. Así, sin advertirlo, el hombre moderno entrega la génesis de sus pensamientos a diversos mecanismos de manera que la reiteración crea una adicción y al fin pierde su identidad como persona humana.
¿Qué opinión tiene de las redes sociales y cómo estas han sido un vehículo a una época marcada por la posverdad?
Las redes sociales han prestado ayuda a los disidentes del mundo transmitiendo textos, anuncios, proclamas, manifiestos, textos reflexivos, noticias importantes y convocatorias para acciones concretas. También han sido usadas para el tráfico de varios, incluido el de personas, para promover el comercio sexual y la pornografía, han sido la causa de muchos crímenes, falsas noticias, estafas, amenazas, difamaciones, robos, etc. La rapidez de sus efectos es parte del aceleramiento que han adquirido todos los procesos de la existencia. La vida, en verdad, tiene otros ritmos a causa de la ley del crecimiento gradual, y la psique humana se adecúa mejor a ellos. No creo que el apóstol Pablo de Tarso con la ayuda de tan poderoso instrumento hubiese podido difundir la fe cristiana en el imperio romano, como lo hizo con la ayuda de eso que él llamaba Espíritu Santo.
¿Qué piensa de las nuevas generaciones? ¿Tiene esperanzas en ellas?
Hace 50 años que ejerzo como académico de la Facultad de Filosofía y Estética de la Universidad Católica y en los últimos 20 años he observado un cambio muy favorable en los jóvenes. Un sentido más desarrollado de la justicia y la dignidad humana, una conciencia más clara de la igualdad esencial de todos los seres humanos, una tendencia persistente a conocer y promover los fundamentos culturales de la identidad nacional, y una autenticidad mayor para aparecer ante los demás, sin simulaciones. Creo que están más capacitados que antes para enfrentar la realidad y tienen más coraje.
en BBC News Mundo, 9 de mayo, 2021
III [por Amanda Marton Ramaciotti]
Viene con un característico poncho sobre su cuerpo y un bastón en su mano derecha. Gastón Soublette (94) se acerca al portón, saluda y, emocionado, comenta: «Hoy es un gran día».
Es domingo, 4 de julio. Y mientras el reconocido docente, filósofo, musicólogo y esteta abre las puertas de su morada en Limache –una amplia residencia italiana de inicios del siglo XX– para conceder esta entrevista, en Santiago se inaugura la Convención Constitucional.
Pide disculpas por no poder mostrar el interior de su casa. «Me están cuidando mucho», dice, refiriéndose a las recomendaciones de sus tres hijos sobre las medidas sanitarias por la pandemia mientras se dirige al fondo del terreno, cerca de la piscina, bajo el sol.
«Supongo que conversaremos sobre la Convención», afirma. Y sí, hablaremos de eso. Pero el diálogo será más amplio. Mucho más amplio.
En él, Soublette comentará sobre su intimidad, sobre la pérdida de su única hermana, la destacada compositora Sylvia Soublette, y de su esposa, Bernadette de Saint Luc, hace poco más de un año. También soltará garabatos, contará detalles sobre cuando subió un cerro de Valparaíso buscando que lo asaltaran, de cuando gastó una importante suma de dinero destinada a la Revolución de 1968 en Francia, de sus proyectos más actuales y de sus arrepentimientos.
«Me arrepiento de muchas cosas», afirma el postulado al Premio Nacional de Humanidades 2021, con más de 7.000 firmas que apoyan su nombramiento.
Parte 1: Lo íntimo
Usted tiene muchos apodos, como «El sabio de la tribu» y «El viejo del poncho». Pero ¿cómo se definiría?
Yo no soy un hombre de acción, no podría ser político, ni tener una oficina de abogados o ingenieros. No. Yo soy un intelectual que piensa. Y que incursiona en diversas ramas del saber para entender el sentido de la vida. Eso yo lo pude hacer consciente mucho más tarde, pero a juzgar por las cosas que yo hacía y pensaba, me di cuenta de que había una crisis del sentir en el mundo. Que se hacían muchas cosas, pero yo no sabía para qué.
¿Y ha podido llegar a la conclusión de cuál es el sentido de la vida para usted?
Yo creo que nadie puede decir que le cayó la teja y finalmente entendió el sentido de la vida. Pero uno puede aproximarse a entender por dónde va la cosa. Yo fui a un colegio católico y la enseñanza de las asignaturas de la educación media fue muy deficitaria, porque los profesores eran muy mediocres. Ahora, en cuanto a la evangelización, creo que la religión que me enseñaron a mí no me sirvió de nada. Pero llegué al cristianismo nuevamente a través de una larga y penosa investigación mía (el libro Rostro de Hombre) y también tratando de entender qué le pasa a uno en la vida cuando está en las buenas y también cuando está en las malas… Para no caer exclusivamente en lo religioso, yo diría que todo ser humano nace con un potencial psíquico muy grande, no importa que en la vida real, en la sociedad, no sea una persona que no tenga ninguna característica excepcional. Cualquiera, que tú consideras que es tonto, que es flojo, que es tocado, todos nacemos con un potencial psíquico enorme. Entonces para mí el sentido de la vida consistiría en una organización de sociedad que le asegure a cada individuo el desarrollo pleno y armónico de ese potencial de nacimiento que tiene.
Pero eso no necesariamente ocurre en la realidad.
La realidad es al revés. La sociedad está organizada de una manera en la cual es prácticamente imposible al hombre medio llegar a ese ideal de un desarrollo pleno y armónico de su potencial de nacimiento. La explotación del hombre por el hombre tiene el sesgo maligno de impedir que ese ser que ha recibido un potencial de nacimiento muy grande, apenas pueda realizar una mínima parte de su potencial. Se ha creado una maquinaria a la cual la mayoría debe servir y los beneficios de eso lo reciben muy pocas personas.
En un lapso muy corto de tiempo usted perdió a su hermana, a su pareja y también a algunos contemporáneos con quienes compartió en varios conversatorios, como Humberto Maturana. ¿Cómo lidia con la soledad y la muerte?
El hecho de estar encerrado en esta casa, solo, al lado de la pieza de la que fue mi esposa, con el retrato de mi hermana al frente, y con esas noticias que llegan, como que murió Humberto Maturana… Eso hace que uno se fortalezca al contemplar algo que es aflictivo, que es triste, pero saco fuerzas y digo «por algo estoy en esto», «el sentido de la vida incluye esto». El sentido de la vida incluye que yo esté solo en este momento y yo tengo que asumir esa situación y tomarla lo mejor que pueda. Cuál es el fruto que salió de esta soledad: salieron mis memorias, salió un comentario sobre el libro de las mutaciones de Confucio y ahora le ofrecí a la Facultad de Filosofía de la UC un ensayo sobre el Mito del Paraíso, tanto del punto de vista teológico como antropológico, de la visión científica sobre la posibilidad de que en el pasado haya habido un equilibrio perfecto entre el hombre, la naturaleza y el hombre consigo mismo. Todo eso ha sido posible gracias a la soledad. Porque con la casa llena de gente yo no puedo escribir (se ríe). Todo eso ha sido positivo para mí. Y he aprendido también a conocerme a mí mismo.
¿Qué ha aprendido?
Mira, hay ciertas personas que dicen «Yo no me arrepiento de nada». Yo considero que ahí hay una actitud orgullosa, yo no paso por esa soberbia y me arrepiento de muchas cosas.
¿Como cuáles?
Me arrepiento de haber estudiado Derecho, me hizo perder mucho tiempo. Algunas personas me dicen « Ya, pero de algo te sirvió». Y sí, me ordenó la mente, porque el Código Civil es una maravilla de lógica y de redacción. Está redactado en un castellano muy, muy puro. Me arrepiento de no haber estudiado Filosofía o Antropología. Me arrepiento de no haber usado ese tiempo en llegar al pensamiento filosófico que me ha caracterizado después. Son cosas de las cuales me arrepiento.
¿Y a nivel personal?
A nivel personal me arrepiento de haber sido egoísta, oye.
¿En qué sentido fue usted egoísta?
Juzgo mal muchas actitudes de mi juventud. Algunos pueden decir que estaba caminando por el camino equivocado y no hay nada peor que vivir a contra pelo. Eso te lleva a reflexionar permanentemente si lo estás haciendo bien o mal. Te quita sensibilidad sobre el prójimo. Eso me pasó a mí. El hecho de estudiar Derecho me hacía sufrir. La neurosis era muy grande, me produjo mucho daño psicológico. Yo le dije a mi padre que quería estudiar Filosofía y él me dijo que me iría a morir de hambre si estudiaba Filosofía. Y eso me bastó. Incluso él invitó algunos amigos a la casa que tenían cargos importantes en la política para que conversaran conmigo y me orientaran, pero nadie me dijo que mi mente era más para la filosofía que para el derecho. Si me hubiesen dicho eso, a lo mejor mi padre hubiese valorado eso. Y eso de que uno se va a morir de hambre estudiando Filosofía… bueno, ¡existe la Academia, pues mijita! Entonces… hay muchas cosas que me desagradan recordar cuando miro mi pasado. Estando aquí me he visto obligado a enfrentar ese pasado insensible a los demás, preocupado permanentemente de mí mismo, concentrado egoístamente en mi persona.
Parte 2: Lo marginal
Soublette tiene la sensación de que su memoria cronológica «no le interesa a nadie». Entonces, para cumplir con una solicitud de Ediciones UC sobre sus recuerdos, empezó, hace un año, a escribir sus encuentros con todos los seres marginados que conoció. «Estos marginales iban desde la alta nobleza europea en ruinas hasta delincuentes y locos de aquí de Chile», cuenta. El resultado es un libro que ya está listo y que debe salir publicado durante el segundo semestre.
¿Qué historias le parecen particularmente destacables?
Mira, por ejemplo: cuando vino la dictadura, las universidades fueron intervenidas y el almirante Jorge Swett fue rector de la Católica. Y él era medio pariente mío. Entonces mucha gente me decía: «Oye hueón, a ti nunca te va a pasar nada, eres un privilegiado, estái emparentado con el jefe, no te va a pasar nada». Efectivamente no me pasaba nada (se ríe) y yo hacía muchos méritos para que me echaran. Invitaba a mapuches al Campus Oriente y dejaban la grande en el patio central, los alumnos bailaban, salían a la calle, algunos quemaban muebles… Y a pesar de todo nunca me echaron, nunca me llamó a su oficina el rector a decirme «Oye, qué diablo estái haciendo hueón, me estái dejando mal». Ante eso, yo dije: «Sabes qué, quiero que me pase algo alguna vez. Y si voy a ser castigado, que sea por mi propio pueblo y no por la DINA».
¿Y cómo llevó a cabo su plan de ser castigado?
Fui a Valparaíso un sábado en la noche. Solo, para arriba. Y una prostituta salió de un boliche y me dijo: «¿Pa' dónde vai, loco? Si este lugar no es pa' ti, te van a asaltar arriba, te van a sacar la cresta y te vai a acordar de mí». Entonces yo le dije: «No, si tengo buenos amigos…». «Oye, hueón, si te lo digo por tu bien nomás», dijo. Bueno, me asaltaron arriba, me metieron en un callejón oscuro, pero no tan oscuro como para que yo no les viera la cara a los gallos. Eran como cinco, daba la impresión de que había uno que era el jefe.
¿Conversó usted con ellos?
Fue extraño lo que ocurrió. Lo lógico era un cuchillo aquí en el cuello y «entrega la plata, conchetumadre», pero no pasó nada. Hasta ese momento eran como que nos mirábamos las caras nomás, entonces el que parecía jefe me dijo algo que me estremeció: «¿Qué tenemos de común tú y yo?». «Chuuuta», dije yo, «este gallo se las trae, no cualquier lanza hace esa pregunta. Este es un gallo profundo», pensé yo. Le dije: «Mira, yo creo que está bien claro que lo que tenemos de común es la protesta». Ahí dijeron que todo estaba bien, salimos del callejón y nos sentamos en la vereda, bajo un poste de alumbrado público. Ellos andaban con una garrafa, tomamos un trago y me preguntaron por qué andaba por ahí. Me dijeron, «¿No sabí que era peligroso esto?». «Bueno, por lo que acaba de pasar, claro que me doy cuenta de que es peligroso», le contesté (se ríe). Y ahí empezaron a reírse, después nos presentamos, nos dimos la mano, nos tomamos toda la garrafa, y yo les pregunté si no querían seguir tomando, porque yo conocía un boliche que estaba abierto toda la noche. Quedamos como cuba de curados, amigos para toda la vida.
¿Son amigos hasta hoy?
¡Sí! El jefe –le dicen «El Richard»– me pidió que yo fuera padrino de su hijo, y yo soy padrino de él. Para mí ha sido un pasaporte increíble: la cantidad de lanzas que hay es enorme, y les digo «Yo soy padrino del Richard» y me contestan «Ya, pasa hueón, aquí no te va a pasar nada» (ríe a carcajadas).
¿Qué otra historia marginal hay en el libro?
Ahí cuento mi participación en la Revolución de Mayo en París, que fue bastante estrecha, estuve metido en cualquier cantidad de cosas, si la policía me hubiese pillado me hubiese puesto en la frontera inmediatamente porque yo era diplomático.
¿De qué forma usted se involucró?
Yo pude participar en las deliberaciones del comité revolucionario… El grupo contaba con dos pistolas, dos escopetas y cuatro molotovs y quería tomarse la municipalidad. El jefe me dijo: «¿Tú has venido aquí a oír o a proponer?». Y les comenté: «Tomarse la municipalidad es una brutalidad, yo he pasado al frente y la cantidad de guardias armados que hay… olvídense de tomarse el edificio». Les propuse una resistencia no violenta en un teatro donde había unas discusiones lindas: «Entra la policía a la platea baja, entran a la sala principal del teatro y ustedes silencio absoluto, ninguna palabra. Ustedes háganse los muertos para que los arrastren por el suelo. Ustedes no insulten, no peguen, un silencio sepulcral. Eso tiene un efecto psicológico tremendo». Se aprobó por unanimidad. Pero las autoridades fueron más astutas, no mandaron nunca a la policía sabiendo que los revolucionarios iban a comenzar a pelearse entre ellos. Entonces el jefe del comité revolucionario se robó una caja donde había el equivalente a 3.000 dólares y no halló nada mejor que venir a esconderse a mi departamento el hueón, así que le sacamos lustre a la plata de la revolución, fuimos a restaurantes caros, nos compramos ropa…
¿Esa fue su única participación en la Revolución?
No… Después fui a otro comité revolucionario, pero no me admitieron, sino que me invitaron a una sesión solemne en el auditorio municipal donde un mendigo que vivía abajo de puente en París iba a dictar una clase magistral. Lo encontré increíble: llegó el gallo, un zaparrastroso, barbudo, cochino, piojento, y se mandó un discurso inimaginable. Pero para los marxistas fue una ducha de agua fría, porque ellos esperaban que él hablara de la injusticia social y él dijo: «Noo, no estoy aquí porque he caído por la injusticia social, yo estoy ahí porque lo elegí, estoy ahí por vocación dijo, yo escogí ese tipo de vida» (se ríe).
Parte 3: Lo público
Hay una gran campaña para que usted reciba el Premio Nacional de Humanidades. ¿Qué opina sobre eso?
Yo se los agradezco enormemente, porque no me lo esperaba. He sabido por mi ayudante que se formó un dossier muy grueso con 70 cartas de apoyo de los más diversos signatarios, psicólogos, filósofos, concejales, alcaldes, indígenas, hay de todo…
¿Le emociona?
Sí, me emociona, porque el reconocimiento del mundo académico no es el de las empresas ni del mundo político. El mundo académico es donde me he movido siempre, es gratificante. Pero no sé cuál será el criterio…
¿Quiere recibir el Premio?
Sí, me gustaría.
Me decía antes de la entrevista que está emocionado por la Convención Constituyente. ¿Qué espera de ella?
Un cambio radical en la concepción de la educación, y que haya una educación formativa. Para eso habría que dejar sentado de que hubo una cultura específicamente chilena. Cuando una cultura está viva, le asegura a todos los miembros de la comunidad. Le asegura que tengan sabiduría y virtud. Y que tengan como referencia las nociones de sentido y de trascendencia. Eso está muy vivo todavía en los pueblos originarios, y de ahí mi gran cercanía con ellos. Toda la cultura criolla y campesina también tuvo su cultura. Y lo ves en los cuentos, en los dichos, en todo lo que puedes recopilar del texto hablado popular de nuestra cultura.
Sin embargo, sigue habiendo un gran distanciamiento entre el mundo académico y la sabiduría popular…
Ahí está uno de los grandes problemas en Chile. Los caballeros que han manejado la política en Chile y que han organizado a su antojo la sociedad han partido de un tremendo prejuicio: el indio es un ignorante que hay que chilenizar, incorporar a la cultura vigente. Y de otro mucho más grave: que el hombre de campo, el peón, el huaso, la comadre, y todo ese grupo que dio la tradición criolla chilena, es gente ignorante que hay que educar. No saben nada. Sobre ese prejuicio se construyó la cultura ilustrada en Chile. La de Enrique McIver, la de Benjamín Vicuña Mackenna, la de los grandes rectores de universidades. Cuando se editó por primera vez en Chile los refranes que se había recogido de las tradiciones orales, la prensa dijo que Vicuña Cifuentes perdía su tiempo ocupándose de la «cultura del vulgo». Sin darse cuenta de que esos refranes son maravillas literarias. Llegas a la conclusión de que hubo sabiduría en el pueblo chileno y una sabiduría que yo considero superior a la de los estamentos ilustrados, que estaban preocupados del «desarrollo» del país.
¿Hacía dónde nos llevó esos prejuicios?
Condujeron por mal camino a los gobiernos de Chile y se empezó a producir esa separación que usted me menciona, entre la cultura ilustrada y la popular. Pero están los trabajos valiosos de los antropólogos chilenos de recoger la tradición oral. Sólo que lo hicieron porque estudiaron antropología afuera, en España, en Inglaterra, en Francia, y se dieron cuenta que acá había una veta estupenda. Eso durmió hasta la llegada de Violeta Parra, quien fue la gran figura del pueblo criollo chileno. Quien sacó la cabeza y dijo que esa cultura se estaba muriendo y que ella la debería salvar. Gracias a ella estoy metido en todo esto.
En ese sentido, ¿considera que estamos en un período de reivindicación del pueblo criollo e indígena?
¡Sin dudas! Me ha dado mucho gusto ver a los pueblos originarios ahí presentes como constituyentes.
En medio de todo ese contexto salió este año una reedición de su libro Tao te King, sobre Lao Tse… ¿Por qué recordar a ese pensador hoy?
El libro es importante porque es una filosofía política china muy sabia. Y si lees alguno de los epigramas, te darás cuenta de que es un lenguaje muy moderno. Hay uno que dice: «Mientras más leyes y decretos se promulgan, más surgen los criminales y los ladrones. Mientras más eficiencia hay, tanto o más sumido en el desorden está el Estado. Mientras más actúa la gente con habilidad y astucia, más son los signos nefastos que aparecen».
¿Qué otras enseñanzas se pueden sacar de ahí?
Es algo curioso: varios intelectuales indígenas mapuches se interesaron mucho en el libro del Tao, porque sintieron que esa sabiduría china corresponde a la sabiduría de ellos y que la interpretaba muy bien. Se trata de un hombre que vive en una época moderna y se acuerda de que actualmente los valores fundantes de la cultura china se han perdido, y que esos valores los tienen los sabios y santos de la antigüedad. Por eso dice, por ejemplo: «El buen gobernante no tiene planes propios de gobierno, hace suyo las aspiraciones más íntimas de su pueblo y está ahí para interpretarlas». Ahí tienes tú una enseñanza que no ha pasado nunca de moda.
Finalmente, en medio de la pandemia y de los procesos políticos a los que se enfrenta Chile se ha dicho que estamos en una época de individualismo por sobre la solidaridad. ¿Cómo cree que podemos recuperar la solidaridad?
Para tener solidaridad hay que tener bien claro quién es mi prójimo y cuál es mi deber de amarlo y respetarlo como a mí mismo. Eso está muy perdido en la sociedad chilena. Eso no se puede generar desde afuera, con una buena legislación, con reglamentos, sino con un vuelco de consciencia. Mientras no se produzca el vuelco de consciencia, todo lo que tú hagas por presionar a la sociedad para que haya solidaridad siempre va a pifiar. Lo que abunda en Chile es el hombre astuto, el hombre que tira agua para su molino nomás, el aprovechador. Es lo que dice Tao: Mientras sea así, más signos nefastos aparecen. La naturaleza reacciona a esa supuesta astucia, como si dijera: «Mira, hueón, la cagada que quedó».
en The Clinic, 5 de julio, 2021

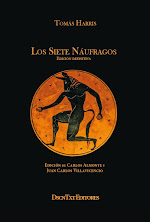
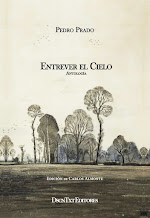
















































































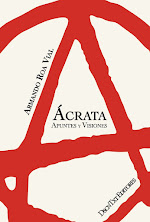



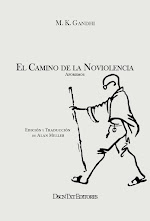
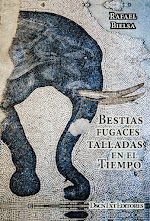



%20intervenido%20x%20Villavicencio%20-%20Descontexto%20Editores-2.jpg)














