VI
J. Edgar Hoover es un gran ejemplo para determinar cómo ha funcionado EEUU a lo largo de su historia. Director del FBI durante ocho presidencias, Hoover fue muy cercano al presidente Nixon. Fue gracias a que un grupo de pacifistas irrumpieron, en marzo de 1971, en una oficina del FBI de la que robaron archivos ultrasecretos, que luego fueron difundidos por la prensa, que se supo que Hoover «había diseñado una campaña clandestina destinada a 'desestabilizar' y 'neutralizar' a las organizaciones de izquierda y de derechos civiles mediante el uso de informantes, campañas de desprestigio, complots crueles y astutos para romper matrimonios, hacer que despidan a la gente y exacerbar las divisiones políticas». El nombre del proyecto era COINTELPRO («Programa de contrainteligencia»). Entre algunos de los delitos que se produjeron gracias a COINTELPRO, el FBI espió a Martin Luther King, Jr. y lo grabó teniendo encuentros sexuales; también el FBI participó en una redada en la que fue asesinado en su cama Fred Hampton, de 21 años, líder de las Panteras Negras. Este racismo inicial viene desde sus tiempos estudiantiles donde formó parte de Kappa Alpha –su fraternidad de la Universidad George Washington–, que fue fundada en honor al General Robert E. Lee, famoso general del Sur esclavista. Su fraternidad se consolidó como modelo de la perspectiva racial conservadora con la que encaminó su vida, y fue gracias a ella que logró ser parte de la élite política de Washington al ingresar, específicamente, a los círculos dominados por los nostálgicos congresistas del Sur. Dada la acumulación brutal de información y su necesidad de mantenerse en el poder, es que es innegable la capacidad que tuvo Hoover para intimidar e incluso chantajear a presidentes. Su biógrafa, Beverly Gage, deja en claro lo anterior en su libro G-Man: J. Edgar Hoover and the Making of the American Century. Fue tanto, que el presidente Nixon llegaría a decirle a sus asesores, que querían deshacerse de Hoover: «Podríamos tener entre manos a un hombre que derribará el templo con él, incluyéndome a mí». Gage habla del baúl de los secretos que acumulaba Hoover, lo que determinó la cantidad de deudas y temores acumulados que los presidentes sentían por él. A no imaginar eso mismo en todas las esferas pensables del poder.
Está más que claro, que este tipo de métodos de inteligencia, para mí artes oscuras, ciertamente, no sólo opera en EEUU, sino que en todo el mundo. Muy conocido es el concepto de kompromat creado por la Unión Soviética, que sigue la línea del chantaje, mecanismo obvio en cualquier servicio de inteligencia. El kompromat refiere a la práctica de recolectar información comprometedora sobre cualquier persona, para usarla en su contra como herramienta de presión, chantaje o para dañar su reputación.
El parlamentario Jürgen Möllemann, ex vicecanciller de Alemania durante el gobierno de Helmut Kohl, pertenecía al Partido Democrático Libre (FDP) de Alemania. Acusó de manera pública al gobierno de Ariel Sharon de practicar una política de aniquilación contra los palestinos durante la Segunda Intifada (2000-2005). Fue tildado de «antisemita» y afirmó que el Mossad estaba detrás de una campaña de difamación en su contra, mientras era acusado de estar vinculado a tráfico de armas y evasión de impuestos. Todo indica que se suicidó al lanzarse en paracaídas. También, todos los cargos que se le imputaban fueron luego desestimados.
El recientemente asesinado político trumpista Charlie Kirk, si bien fue un defensor acérrimo de Israel, estuvo cuestionando, por ejemplo, la influencia judía en EEUU (dijo que los judíos controlan «no sólo las universidades; también las organizaciones sin fines de lucro, el cine, Hollywood, todo»), se opuso al proyecto de ley para penalizar cualquier boicot a Israel («En EEUU tienes el derecho a distintos puntos de vista. Tienes el derecho a estar en desacuerdo y protestar (…) el derecho a hablar con libertad es el derecho de nacimiento de todo estadounidense») y al apoyo incondicional a las guerras de Israel que pudieran arrastrar a EEUU (más nacionalista que Trump, el movimiento «America First» tocó su fibra al cuestionar los reales beneficios de la devoción de Washington por Israel), lo que generó acusaciones de antisemitismo: «Algunas personas me dijeron que si critico al AIPAC, soy antisemita». Cercanos señalaron hace semanas que Kirk temía que de Israel lo matarían si se iba en contra de ellos.
Es bastante ingenuo pensar que servicios de inteligencia como el Mossad no operan en EEUU, empleando todo su poder en contra de detractores y políticos extranjeros para garantizar la agenda de sus propios países (no vamos a olvidar la cantidad de intervenciones militares de EEUU vía golpes de estado, ocupación o despliegue de tropas, destitución de gobiernos y asistencia militar, que en Chile conocemos), utilizando métodos de control que incluyen no sólo espionaje, sino también encubrimientos de crímenes graves y chantajes.
VII
No deja de ser altamente compleja la trama en la que está involucrado el presidente Donald Trump. Me refiero puntualmente al caso de Jeffrey Epstein, brutal escándalo estadounidense que involucra abuso sexual, tráfico de menores y el encubrimiento a figuras poderosas. Sin ningún título universitario, Epstein logra un puesto en el exclusivo Colegio Dalton gracias a su director, Donald Barr (padre de William Barr, exfiscal general de EEUU), con el que no se sabe exactamente cómo se conocieron. Tampoco por qué lo contrató. Décadas después, Epstein es multimillonario y por primera vez acusado de abuso a decenas de menores, de lo que zafa con la ridícula condena (el 2008) de 13 meses de cárcel, con permisos de 12 horas al día para ir a su trabajo, durante 6 días de la semana. En ese momento el fiscal federal del Distrito Sur de Florida era Alexander Acosta, quien negoció y aprobó el pacto secreto con los abogados de Epstein, que evitó cargos federales graves y protegió a Epstein y sus co-conspiradores de una investigación más profunda. El 2017 Trump nominaría a Acosta como su Secretario de Trabajo, renunciando cuando el Miami Herald publicó una investigación detallada en 2018 de lo que había pasado con el juicio a Epstein. Finalmente, en julio del año 2019, Jeffrey Epstein fue arrestado por tráfico sexual de menores. Un mes después, aparece ahorcado en su celda, al supuestamente haberse suicidado mientras las cámaras estaban apagadas y los guardias dormían. Al menos un empleado y un par de víctimas han testificado que Epstein tenía un sistema de cámaras ocultas en sus propiedades, para grabar y chantajear a figuras poderosas. La lista total de personas involucradas, y sus prácticas, aún no ha sido develada. Resuena en todo esto la película Eyes Wide Shut (1999), de Stanley Kubrick.
Hay una manera de vivir el mundo en la que deberíamos estar todos de acuerdo. Comparto con muchos seres humanos, que lo más importante en nuestras culturas es el cuidado a nuestros niños. El sionismo israelí no ha tenido tapujos para asesinar, mutilar, secuestrar, abusar y torturar la vida de miles de infantes. Este contraste entre la retórica común de protección infantil y el desinterés por la vida de los niños palestinos expone una hipocresía estructural. En todo caso, es necesario indicar que la vulnerabilidad de la infancia queda también en evidencia al observar cómo los sionistas protegen a depredadores sexuales, particularmente en comunidades ultraortodoxas donde el encubrimiento ha sido sistemático.
Hay que considerar a la pedofilia como un delito inaceptable. ¿Hay que juzgar a un pedófilo como un criminal y también como un enfermo? Por cierta razón, no existen datos oficiales completos o públicos sobre el número exacto de pedófilos que Israel ha «recibido» (bajo la Ley del Retorno), aunque algo se sabe, ya veremos. Mientras, hay factores socio-religiosos complejos en comunidades ultraortodoxas israelíes que dificultan la aplicación uniforme de la ley para cuidar a los niños de los pedófilos. Las víctimas ultraortodoxas que reportaron abuso enfrentaron altas tasas de encubrimientos y represalias comunitarias, mientras una tasa baja de los casos derivados de abuso a tribunales rabínicos devino en sanciones significativas en contra del victimario: todo esto en el marco de que aún son muy pocos los casos de abusos pedófilos en comunidades ultraortodoxas los que se reportan a la policía. Casos así también suceden en otras comunidades en el mundo, como se ha denunciado extensamente, atendiendo a la reacción cómplice de encubrimiento a victimarios, que son reubicados en otras comunidades en las que vuelven impunemente a abusar de infantes, o al menos eluden la justicia.
Ejemplo de esta perturbadora manera de hacer las cosas es el caso de Malka Leifer, exdirectora de una escuela judía en Australia, acusada de 74 cargos de abuso sexual a alumnas, la que huyó a Israel en 2008 –facilitada por la propia comunidad judía ultraortodoxa de Melbourne– alegando motivos religiosos, y luego el sistema judicial israelí retrasó su extradición por más de 10 años, alegando problemas de salud mental. Se descubrió que simulaba enfermedades, por lo que finalmente, en 2021, fue extraditada a Australia y condenada en 2023. Yaakov Litzman, ministro de salud en varios gobiernos israelíes, y durante casi 20 años presidente del partido político Agudat Israel, usó su poder para presionar a peritos psiquiátricos, en pos de que declararan que Leifer no estaba mentalmente apta para ser extraditada. Litzman, por cierto, salió, prácticamente, libre de polvo y paja por esto, gracias a la permisividad sionista (cfr. «Litzman signs plea deal in Leifer case, avoiding jail time and paying symbolic fine», The Times of Israel, 2022). Existe también el reciente caso de Tom Artiom Alexandrovich, cabeza de la Dirección de ciberseguridad de Israel –directamente dependiente de Netanyahu–, sin inmunidad diplomática, fue detenido el pasado mes de agosto de 2025 en una redada contra pederastas en Las Vegas, EEUU, mientras intentaba concretar una cita con una menor de 15 años. Pagó una fianza de 10000 dólares y logró regresar a Israel sin ningún cargo federal. Un detalle no menor: al parecer también en EEUU han sentido complicado molestar a Israel buscando detener y luego extraditar pedófilos que atacan a sus niños, según CBS News. Así funciona el poder: a punta de redes de favores, pero también de ser demasiado permisivos y llamativamente blandos en cuanto a la pedofilia. En este caso, para encubrir pedófilos, incluso; a nazis, como ya fue señalado, en pos de acrecentar el poder de EEUU. Aparte, en 2017, en la Knéset (el parlamento israelí) se propuso enmendar la ley para negar la ciudadanía a personas con condenas graves, pero no se aprobó.
Los casos antes señalados apenas son la punta de un iceberg de una permisividad que, a fin de cuentas, es una perversa política mayor; considerando que más de 60 pedófilos (usando la Ley del Retorno) huyeron de EEUU a Israel desde el 2014, según la Jewish Community Watch (cfr. el reportaje «How Jewish American pedophiles hide from justice in Israel», de CBS News, 2020), que además señala que suponen que el número es mucho mayor, por las pocas capacidades y recursos con los que cuentan, atendiendo a que son demasiadas las víctimas que nunca fueron cuantificadas por los encubrimientos ya señalados. Israel termina siendo un refugio para pederastas, como EEUU lo fue para tantos nazis.
El sionismo, al igual que el imperialismo estadounidense, ha protegido a sus élites a través de las redes de poder que los constituyen y les garantizan impunidad. El juicio por corrupción contra Netanyahu, iniciado en mayo de 2020, y aún sin sentencia tras más de cinco años, ejemplifica esta dinámica, con retrasos permitidos por influencia política y apoyos externos, como el de Donald Trump, quien calificó el proceso como una cacería de brujas. Todo lo anterior ha permitido a Netanyahu mantenerse en el poder mientras Gaza sufre un genocidio con más de 70000 muertos a la fecha, sin contar todo el horror que han sufrido los palestinos y todos el resto de la humanidad.

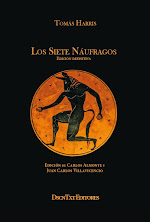
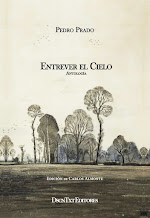
















































































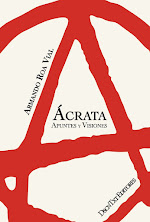



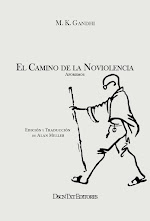
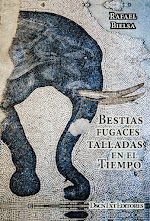







%20intervenido%20x%20Villavicencio%20-%20Descontexto%20Editores.jpg)


%20intervenido%20x%20Villavicencio%20-%20Descontexto%20Editores-2.jpg)


%20intervenida%20x%20Villavicencio%20-%20Descontexto%20Editores%20+%20Bandera%20de%20Palestina-2b.jpg)






%20intervenido%20x%20Villavicencio%20-%20Descontexto%20Editores-2.jpg)



