Las golondrinas
alineadas sobre la pauta
ensayan su fuga
Revista Descontexto: Arte/política/cultura. Partimos como revista, nos transformamos en blog y desde 2013 también somos Descontexto Editores.

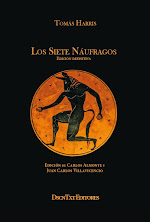
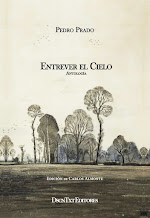













































































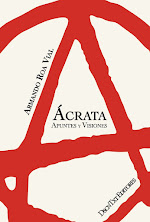



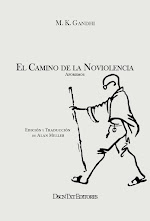
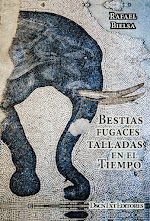



a Los Buenos Días de omar lara
Arrodillado en el frontis
(y en la mitad una soga)
me puse un día una ciudad.
Podados los postes la abotono
y refriego con la uña.
Una mancha de humedad
(y en la mitad una soga).
Frecuento algunos claros
donde
escaleras ladeadas cosen
dos orillas.
Hace frío mucho que hace frío
y acurrucado no luzco bien.
En la costanera se detiene mi foto
(y en la mitad una soga).
Se ha esparcido mi mal
por su trazado he repetido.
Hay una lluvia intensa.
No he pensado.
Hace mucho que no pienso
y.
en Metales pesados, 2016
La santa explota en dádivas
el día de su consagración definitiva.
Henchida de gozo,
le brotan dones
se deshace en amor.
Nosotros los pobrecitos
agrupados
a la sombra de su extensión
para recibir los excesos.
Y ella, enrojecida,
en los segundos anteriores
presenta la fusión
con el rey de sus amores.
Se prodiga
en un derrame obsequioso
para regar las poblaciones
incluso
este oscuro pueblo de la patria.
Hará cosa de ocho meses, un amigo mío, Louis R., había reunido cierta noche a varios compañeros de colegio, bebíamos ponche y fumábamos hablando de literatura, de pintura, y contando de vez en cuando algunas aventuras picantes, como suele ocurrir en las reuniones de gente joven. De pronto se abre de par en par la puerta y entra como un huracán uno de mis buenos amigos de la infancia. «Adivinen de dónde vengo», exclama al punto. «Apostaría que de Mabille[2]», responde uno: «No, estás demasiado contento, acabas de conseguir un préstamo, de enterrar a tu tío o de llevar el reloj de péndulo a casa de mi tía[3]», añade otro; «vienes de emborracharte, responde un tercero, y como has olido a ponche en casa de Louis has subido para volver a empezar». «Se equivocan, vengo de P…, en Normandía, adonde fui a pasar ocho días y de donde traigo a un gran criminal amigo mío que quiero presentarles». Tras estas palabras, sacó del bolsillo una mano disecada; los músculos, extremadamente potentes, de aquella mano horrible, negra, seca, muy larga y crispada, estaban sujetos por dentro y por fuera por una tira de piel apergaminada; las uñas, amarillas y estrechas, seguían en la punta de los dedos; todo aquello olía a crimen a una legua. «Figúrense, dijo mi amigo, el otro día vendían los trastos de un viejo brujo muy conocido en toda la comarca; iba al sabbat todos los sábados en un palo de escoba, practicaba magia blanca y negra, daba a las vacas leche azul y les hacía llevar la cola como la del compañero de San Antonio [4]. Lo cierto es que ese granuja sentía gran aprecio por esta mano, que, según él, era la de un célebre criminal ajusticiado en 1736 por haber tirado de cabeza a un pozo a su esposa legítima, cosa que no me parece ningún error, y por haber colgado luego del campanario de la iglesia al cura que los había casado. Después de la doble hazaña, se había ido a correr mundo, y en su carrera, tan breve como bien aprovechada, había desvalijado a doce viajeros, ahumado a una veintena de monjes en su convento y convertido en serrallo un monasterio de monjas». — «Pero ¿qué vas a hacer con ese horror?», exclamamos nosotros. — «Ya lo verán, haré un tirador de campanilla para espantar a mis acreedores». — «Amigo mío, le dijo Henri Smith, un inglés muy alto y muy flemático, creo que esa mano es simplemente carne india conservada mediante un procedimiento nuevo, te aconsejo que hagas con ella un caldo». — «Nada de burlas, caballeros, dijo con la mayor sangre fría un estudiante de medicina al que le faltaba muy poco para estar borracho, y tú, Pierre, si me permites un consejo, haz enterrar cristianamente ese despojo humano, no vaya a ser que su propietario venga a reclamártelo; además, vete a saber si esa mano no tiene malos hábitos, porque ya conoces el refrán: “El que ha matado, matará”». — «Y el que ha bebido, beberá», añadió el anfitrión, escanciando acto seguido un gran vaso de ponche al estudiante, que se lo bebió de un trago para caer desvanecido bajo la mesa. La ocurrencia fue acogida con risas formidables, y Pierre, alzando su vaso y saludando con la mano, dijo: «Bebo por la próxima visita de tu amo».
Al día siguiente, como pasaba delante de su puerta, entré en su casa; eran las dos de la tarde, y lo encontré leyendo y fumando. «¿Cómo estás?», le dije. — «Muy bien», me respondió. — «¿Y tu mano?» — «Has debido de verla en mi campanilla, donde la puse ayer noche cuando volví. Pero, a propósito, figúrate que algún imbécil, sin duda para jugarme una mala pasada, ha estado tirando de la campanilla a medianoche; he preguntado quién andaba allí, pero como nadie me respondía, he vuelto a acostarme y a dormirme». — En ese momento llamaron, era el propietario de la casa, personaje grosero y muy impertinente que entró sin saludar. «Señor, le dijo a mi amigo, le ruego que quite inmediatamente la carroña que ha colgado del cordón de la campanilla, porque en otro caso me veré obligado a echarle». — «Caballero, replicó Pierre muy serio, está usted insultando a una mano que no lo merece; ha de saber que perteneció a un hombre muy bien educado». El propietario dio media vuelta y salió como había entrado. Pierre fue tras sus pasos, descolgó la mano y la ató a la campanilla que colgaba en su alcoba. «Así está mejor, dijo; esta mano, como el “morir habernos” de los trapenses, me hará pensar en cosas serias todas las noches al acostarme». Al cabo de una hora le dejé y volví a mi domicilio.
Dormí mal la noche siguiente, estaba agitado y nervioso; varias veces me desperté sobresaltado, y hubo un momento incluso en que imaginé que un hombre se había introducido en mi casa y me levanté para mirar en los armarios y debajo de la cama; por fin, hacia las seis de la mañana, cuando empezaba a dormirme, un violento golpe propinado en mi puerta me hizo saltar del lecho; era el criado de mi amigo, que venía a medio vestir, pálido y tembloroso. «¡Ay, señor!, exclamó sollozando, han asesinado a mi pobre amo». La casa estaba llena de gente; todos discutían, se agitaban, era un movimiento incesante, todos peroraban, contaban y comentaban el suceso de mil maneras. A duras penas conseguí llegar hasta el dormitorio; la puerta estaba custodiada, dije mi nombre y me dejaron entrar. Había cuatro agentes de policía de pie en el centro, con un cuaderno en la mano; analizaban todo, hablaban en voz baja de vez en cuando y tomaban notas; dos doctores charlaban junto a la cama sobre la que Pierre se hallaba tendido sin conocimiento. No estaba muerto, pero tenía un aspecto horrible. Sus ojos estaban desmesuradamente abiertos, sus pupilas dilatadas parecían estar clavadas con un espanto indecible en algo terrorífico y desconocido, sus dedos estaban crispados, a partir de la barbilla su cuerpo estaba cubierto con una sábana que yo levanté. Llevaba en el cuello las marcas de cinco dedos que se habían hundido profundamente en la carne, y algunas gotas de sangre manchaban su camisa. En ese momento me sorprendió una cosa: miré por azar la campanilla de su alcoba, y la mano disecada ya no estaba. Los médicos se la habían llevado, sin duda para no impresionar a las personas que entrasen en el cuarto del herido, porque la mano era realmente horrible. No pregunté qué se había hecho de ella.
Recorto ahora de un periódico del día siguiente el relato del crimen con todos los detalles que la policía pudo conseguir. Esto era lo que podía leerse:
«Ayer se cometió un atentado horrible en la persona de un joven, el señor Pierre B…, estudiante de derecho que pertenece a una de las mejores familias de Normandía. El joven había vuelto a casa hacia las diez de la noche; se despidió de su criado, el señor Bouvin, diciéndole que se sentía cansado y que iba a acostarse. Hacia medianoche, este hombre fue despertado de pronto por la campanilla de su amo que alguien agitaba con furia. Sintió miedo, encendió una vela y esperó; la campanilla estuvo callada cerca de un minuto, luego empezó de nuevo con tal fuerza que el criado, loco de terror, echó a correr y fue a despertar al portero; este último corrió para avisar a la policía, y al cabo de un cuarto de hora poco más o menos dos agentes echaban la puerta abajo. Un espectáculo horrible se ofreció a sus ojos, los muebles estaban derribados, todo indicaba que entre la víctima y el malhechor se había producido una lucha terrible. En el centro de la habitación, de espaldas, con los miembros rígidos, la cara lívida y los ojos espantosamente dilatados, yacía sin movimiento el joven Pierre B…, que llevaba en el cuello las huellas profundas de cinco dedos. El informe del doctor Bourdeau, llamado inmediatamente, dice que el agresor debía de estar dotado de una fuerza prodigiosa y tener una mano extraordinariamente flaca y nervuda, porque los dedos que dejaron en el cuello como cinco agujeros de bala casi se habían juntado a través de las carnes. Nada puede hacer sospechar el móvil del crimen, ni quién pueda ser su autor. La justicia informa».
Al día siguiente, en el mismo periódico, se leía:
«El señor Pierre B…, víctima del espantoso atentado que ayer contábamos, ha recuperado el conocimiento tras dos horas de asiduos cuidados por parte del doctor Bourdeau. Su vida no corre peligro, pero se teme por su razón; sigue sin haber pistas del culpable».
En efecto, mi pobre amigo estaba loco; durante siete meses fui a verlo todos los días al hospicio donde lo habíamos internado, pero no recuperó ni una luz de razón. En su delirio se le escapaban palabras extrañas y, como todos los locos, tenía una idea fija, se creía perseguido constantemente por un espectro. Un día vinieron a buscarme a toda prisa diciéndome que estaba peor, lo encontré en la agonía. Permaneció muy tranquilo durante dos horas, luego, incorporándose de pronto en la cama a pesar de nuestros esfuerzos, exclamó agitando los brazos y presa de un terror espantoso; «¡Agárrala, agárrala! ¡Socorro, me estrangula, socorro!» Dio dos vueltas a la habitación aullando y luego cayó muerto de bruces contra el suelo.
Como él era huérfano, me encargué de llevar su cuerpo a la pequeña aldea de P…, en Normandía, donde estaban enterrados sus padres. De ese mismo pueblo venía yo la noche en que él nos había encontrado bebiendo ponche en casa de Louis R. y nos había presentado su mano disecada. Su cuerpo fue encerrado en un ataúd de plomo, y cuatro días después me paseaba tristemente con el viejo cura que le había dado sus primeras clases por el pequeño cementerio donde cavaban su tumba. Hacía un tiempo magnífico, el cielo completamente azul derramaba luz; los pájaros cantaban en las zarzas del talud adonde muchas veces, niños los dos, habíamos ido a comer moras. Creía estar viéndole escapar a lo largo de la tapia y colarse por el pequeño agujero que yo conocía de sobra, allá lejos, en el extremo del terreno donde se entierra a los pobres; luego volvíamos a casa, con las mejillas y los labios negros del jugo de las moras que habíamos comido; y miré las zarzas, estaban cubiertas de moras, cogí una de forma maquinal y me la llevé a la boca; el cura había abierto su breviario y murmuraba en voz baja sus oremus, y yo oía al final de la avenida la azada de los enterradores cavando la tumba. Repentinamente nos llamaron, el cura cerró su libro y fuimos a ver qué querían de nosotros. Habían encontrado un ataúd, saltaron la tapa de un golpe de azada, y entonces vimos un esqueleto desmesuradamente largo, tumbado sobre la espalda, que con su ojo hueco aún parecía mirarnos y desafiarnos; sentí malestar, no sé por qué, casi tuve miedo. «Vaya, exclamó uno de los hombres, fíjense, este granuja tiene una muñeca cortada, ahí está la mano». Y recogió junto al cuerpo una gran mano disecada que nos presentó. «Cuidado, dijo el otro riendo, parece que te mira y que va a saltarte al cuello para que le devuelvas su mano». — «Vamos, amigos míos, dijo el cura, dejen a los muertos en paz y cierren otra vez el ataúd, cavaremos en otra parte la tumba del pobre señor Pierre».
Al día siguiente todo había terminado y tomé el camino de París después de haberle dejado cincuenta francos al viejo cura para misas por el descanso del alma de aquel cuya sepultura habíamos turbado de aquella manera.
1875
Notas
[1] La main D’Écorché. Fue el primer relato publicado por Maupassant; lo editó en el Almanach lorrain de Pont-à-Mousson en 1875. Iba firmado con un nombre que Maupassant utilizaba en su grupo de remeros, Joseph Prunier, primero de los pseudónimos que empleó. No volvió a aparecer en vida del autor, aunque la misma anécdota, reelaborada de forma diferente, constituye el eje de “La mano” (pág. 331, Le Gaulois, diciembre de 1883). Maupassant tenía en su cuarto una mano disecada, que fue propiedad del poeta inglés Swinburne; la vio por primera vez en la casa de ese poeta, llamado el «Inglés de Étretat» en una de sus crónicas (Le Gaulois, 29 de noviembre de 1882), y posiblemente la compró tras la muerte del escritor en la subasta del mobiliario, si es que no fue regalo de Swinburne. Siendo todavía adolescente, Maupassant salvó de ahogarse al poeta; Swinburne vivía con su amante, Powell, en una villa llamada «La chaumière de Dolmancé», nombre de un personaje de La filosofía en el tocador, novela del marqués de Sade.
[2] Local de baile fundado en 1840 por el bailarín Mabille, que se convirtió en uno de los lugares de diversión más frecuentados de París. Estaba situado en la avenida des Veuves (la actual avenida Montaigne), y desapareció en 1875.
[3] Alusión al Monte de Piedad, o casa de empeños, que en el argot francés se conoce como tante, «tía».
[4] San Antonio tuvo en el desierto por compañero a un cerdo.
Sea por causa de la presión atmosférica, o efecto de alguna molestia gástrica, el hecho es que hay días en que nos ponemos a mirar el transcurso pasado de nuestra vida y lo vemos vacío, inútil, como un desierto de esterilidades sobre el que brilla un gran sol autoritario que no nos atrevemos a mirar de frente. Cualquier rincón nos serviría entonces para ocultar la vergüenza de no haber alcanzado un altozano desde el que se mostrase otro paisaje más fértil. Nunca como en estas ocasiones se adquiere conciencia cabal de lo difícil que resulta este oficio de vivir, aparentemente inmediato y que ni siquiera parece requerir aprendizaje.
Es en estos momentos cuando hacemos proyectos decididos de exaltación personal y nos disponemos a modificar el mundo. El espejo es de mucho auxilio para componer la actitud adecuada al modelo que vamos a seguir.
Pero sube la presión, el bicarbonato equilibra la acidez y la vida sigue su marcha, rengueando, como si llevara un clavo en el talón y una invencible pereza al arrancar. En definitiva, el mundo será realmente transformado, pero no por nosotros.
Pese a todo, ¿no estaré cometiendo una grave injusticia?, ¿no habrá en el desierto una súbita ascensión que de lejos precipite aún el vértigo impar que es el lastre denso que nos justifica? En otras palabras, y más sencillas: ¿no seremos todos nosotros transformadores del mundo?, ¿un determinado y breve minuto de nuestra existencia, no será nuestra prueba, en vez de todos esos sesenta o setenta años que nos han correspondido en suerte? Malo será que vayamos a encontrar ese minuto en un pasado lejano, o no tendremos ojos, quizá, de momento, para ascensiones más próximas. Pero es posible que haya ahí una elección deliberada, de acuerdo con el lugar desde donde hablamos de nuestro desierto personal o con los oídos que no escuchan. Hoy, por ejemplo, sea cual fuera la razón, estoy viendo, a distancia de treinta y muchos años, un árbol gigantesco, todo él proyectado en altura, que parecía, en la pradera circular y lisa, el puntero de un gran reloj de sol. Era un fresno de coraza rugosa, toda hendida en la base, que iba desarrollando a lo largo del tronco una sucesión de ramificaciones prominentes, como escalones que prometían una subida fácil. Pero eran, al menos, treinta metros de altura.
Veo a un chiquillo descalzo dar la vuelta al árbol por centésima vez. Oigo los latidos de su corazón y noto húmedas las palmas de sus manos, y un vago olor a savia caliente que asciende de la hierba.
El muchacho levanta la cabeza y ve allá, en lo alto, la cima del árbol, que se mece lentamente como si estuviera pintando el cielo de azul.
Los dedos del pie descalzo se afirman en la corteza del fresno mientras el otro pie oscila buscando el impulso que hará llegar la mano ansiosa a la primera rama.
Todo el cuerpo se ciñe contra el tronco áspero, y el árbol oye, sin duda, el sordo latir del corazón que se le entrega. Hasta el nivel de los otros árboles ya conquistados, la agilidad y el dominio se alimentan del hábito, pero, a partir de esa altura, el mundo se prolonga súbitamente, y todas las cosas, familiares hasta entonces, se van volviendo extrañas, pequeñas; es como un abandono de todo -y todo abandona al muchacho que trepa.
Diez metros, quince metros. El horizonte gira lentamente, y se bambolea cuando el tronco, cada vez más delgado, se entrega al viento.
Hay un vértigo que amenaza y no se decide nunca. Los pies arañados son como garras que se prenden en las ramas y no quieren dejarlas, mientras las manos, estremecidas, buscan la altura, y el cuerpo se retuerce a merced de un tronco movedizo. Resbala el sudor y, de repente, un sollozo seco irrumpe a la altura de los nidos y los cantos de las aves. Es el sollozo del miedo a no tener valor. Veinte metros. La tierra está definitivamente lejos. Las casas, minúsculas, son insignificantes, y la gente parece que hubiera desaparecido toda, y que de toda quedase sólo aquel muchacho que trepa árbol arriba -precisamente porque trepa.
Los brazos pueden ya ceñir el tronco: las manos se unen ya al otro lado. La cima está próxima y oscila como un péndulo invertido.
Todo el cielo azul se adensa por encima de la última hoja. El silencio cubre la respiración jadeante y el susurro del viento en las ramas. Es este el gran día de la victoria.
No recuerdo si el muchacho llegó a la cima del árbol. Una niebla persistente cubre esa memoria. Pero tal vez sea mejor así: no haber alcanzado entonces el pináculo es una buena razón para seguir subiendo. Como un deber que nace de dentro y porque el sol aún va alto.
I. El llamado
Todos los barcos perdidos
tocaban negras sirenas,
cuando Alfonsina se erguía,
sola, entre el mar y la tierra.
El Atlántico soplaba
su caracol de tormentas;
y capitanes fantasmas,
las manos en las viseras,
surgían ante Alfonsina,
rígidos, sobre cubierta:
en sus pechos transparentes
el cielo ponía estrellas;
bajo sus cuencas profundas
la noche se anocheciera.
“Te aguardamos, capitana
-con voz de vientos dijeran-;
falta nos hacen tus ojos
para ver en las tinieblas.
Perdidos vamos, y mudos,
por un país de salmuera;
la Cruz del Sur te daremos
por insignia marinera”.
Alfonsina estaba sola
sobre las rocas enhiestas.
El llamado galopaba
por el latir de sus venas.
El viento la ve avanzar
y aúlla por detenerla.
Caminos de espacio fresco
recorre un segundo apenas.
Y luego, el mar en sus ojos,
el mar en su cabellera;
el mar mojando sus pechos,
subiendo por sus caderas;
el mar para conservarla,
cerrando sus verdes puertas.
Alfonsina está en el mar,
isla menuda y eterna.
II. AIfonsina en el mar
En mensaje de magnolias
la espuma fue a la ribera.
Con luz de lámparas verdes
el mar alumbró la fiesta.
(Fiesta del agua que se abre,
fiesta de un cuerpo que llega).
Peces de escamas fulgentes
guiaron a la viajera.
Ostras abrieron sus cofres
repletos de grandes perlas.
Rojos corales cantaron
pregones de sangre fresca.
Sonámbula va Alfonsina
por calles mudas y quietas.
El agua lustra el asombro
de sus pupilas abiertas.
El mar agita las frágiles
algas de su cabellera.
Hondo país del silencio,
país de rosas secretas,
de misteriosas ciudades,
de altas paredes siniestras;
dársena definitiva
de las perdidas goletas;
joyel de las maravillas
que nunca tuvo la tierra.
AIfonsina con sus manos
abrió la invisible puerta.
El mar la tuvo por fin,
después de siglos de espera.
El mar que para llamarla
pulsó guitarras de ausencia.
Novia del mar, Alfonsina,
el mar está poseyéndola.
III. EI retorno
Un ángel que se inclina, doblando la cerviz,
y el cuerpo de Alfonsina sobre la playa gris.
Nada más. El océano, su profundo latir,
y el pulso de Alfonsina sin poderlo seguir.
Un claror tiritaba sobre rosas de frío.
La barca de Alfonsina por un lejano río...
Iba llegando el alba, lento barco de malva,
el cuerpo de Alfonsina era blanco en el alba.
No sería más blanco un almendro polar
que Alfonsina vestida con espuma de mar.
Sobre celestes plumas, la cabeza de Dios
se despertó: Alfonsina, sin mirada y sin voz,
atrajo hacia la tierra su profunda pupila.
Y dijo Dios: “Por fin solitaria y tranquila,
tú, la sufriente, estás, ancla sin su navío,
la piel del infinito siente tu escalofrío”.
Junto al cuerpo yacente pusiéronse a rezar
el ángel de la aurora y el centauro del mar.
Y Alfonsina sentía, su alta sien en el cielo,
un traslúcido soplo de planetas en vuelo.
¡Y más allá de todo, más allá de ese soplo,
Dios esculpía estrellas con un celeste escoplo!
en Obra reunida, 2004