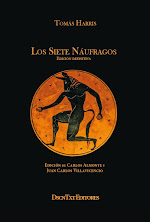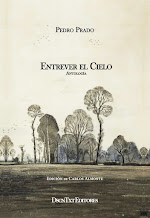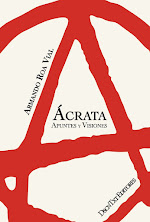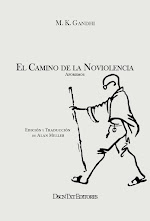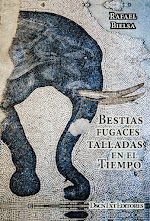La tormenta pasará,
pero las elecciones que hagamos ahora
cambiarán nuestras vidas en los próximos
años.
La humanidad se enfrenta a una crisis global. Probablemente, la mayor crisis de
nuestra generación. Las decisiones que las personas y los gobiernos tomen en las
próximas semanas configurarán el mundo de los próximos años. Configurarán no
solo nuestros sistemas de salud, sino también nuestra economía, nuestra política
y nuestra cultura. Debemos actuar rápida, decisivamente, teniendo en cuenta las
consecuencias -a largo plazo- de nuestras acciones. Debemos preguntarnos no
solo por cómo superar la amenaza inmediata, sino también por qué tipo de mundo
habitaremos después de que pase la tormenta. Porque sí, la tormenta pasará, la
humanidad sobrevivirá, la mayoría de nosotros estaremos con vida, pero
habitaremos un mundo diferente. Muchas medidas de emergencia utilizadas
actualmente se convertirán en elementos vitales a futuro. Esa es la naturaleza de
las emergencias: avanzan rápidamente los procesos históricos. Las decisiones
que en tiempos normales podrían llevar años de deliberación se aprueban en
cuestión de horas. Se ponen en servicio tecnologías no suficientemente
probadas, e incluso peligrosas, porque los riesgos de no hacer nada simplemente
son mayores. Así es como países enteros sirven de conejillos de indias en
experimentos sociales a gran escala. ¿Qué sucede cuando todos trabajan desde
sus hogares y solo se comunican a distancia? ¿Qué sucede cuando colegios y
universidades enteras se conectan para proseguir sus estudios? En tiempos
normales, los gobiernos, las empresas y los comités de educación jamás
aceptarían realizar dichos experimentos. Pero estos no son tiempos normales.
En el presente
momento de crisis, enfrentamos dos opciones particularmente importantes. La
primera se relaciona con la vigilancia totalitaria y el empoderamiento
ciudadano. La segunda con el aislamiento nacionalista y la solidaridad global.
Primera opción: vigilancia bajo la piel
Para detener la
epidemia, la población, a nivel mundial, debe cumplir con ciertos protocolos.
Hay, principalmente, dos formas de lograr esto. Uno de los métodos es que el
gobierno monitoree a las personas y castigue a quienes no respeten las reglas.
Hoy, por primera vez en la historia humana, la tecnología permite monitorear a
todas las personas todo el tiempo. Hace cincuenta años, la KGB no podía seguir
a 240 millones de ciudadanos soviéticos las 24 horas del día, ni podía esperar
procesar efectivamente toda la información reunida, ya que dependía de agentes
y analistas humanos. Ahora, los gobiernos confían en sensores omnipresentes y
algoritmos poderosos en lugar de unos cuantos fantasmas de carne y hueso.
En su batalla contra la epidemia de coronavirus, varios gobiernos ya han
implementado las nuevas herramientas de vigilancia. El caso más notable es
China. Al monitorear de cerca los teléfonos inteligentes de las personas, hacer
uso de cientos de millones de cámaras que reconocen la cara y obligar a las
personas a verificar e informar sobre su temperatura corporal y condición
médica, las autoridades chinas no solo pueden identificar rápidamente
portadores sospechosos de coronavirus, sino también rastrear sus movimientos e
identificar a cualquiera con quien hayan entrado en contacto. Una variedad de
aplicaciones móviles advierten a los ciudadanos sobre su proximidad con los
pacientes infectados.
Este tipo de
tecnología no se limita al este de Asia. El primer ministro Benjamin Netanyahu
de Israel recientemente autorizó a la Agencia de Seguridad de Israel a
desplegar tecnología de vigilancia normalmente reservada para combatir a los
terroristas para rastrear a los pacientes con coronavirus. Cuando el subcomité
parlamentario pertinente se negó a autorizar la medida, Netanyahu la aplicó con
un "decreto de emergencia".
Podría argumentarse
que no hay nada nuevo en todo esto. En los últimos años, tanto los gobiernos
como las corporaciones han utilizado tecnologías cada vez más sofisticadas para
rastrear, monitorear y manipular a las personas. Sin embargo, si no tenemos
cuidado, la epidemia podría marcar un hito importante en la historia de la
vigilancia. No solo porque podría normalizar el despliegue de herramientas de
vigilancia masiva en países que hasta ahora las han rechazado, sino también
porque significa una transición dramática de la vigilancia "sobre la
piel" a la vigilancia "bajo la piel". Hasta ahora, cuando su
dedo tocaba la pantalla de su teléfono inteligente y hacía clic en un enlace,
el gobierno quería saber exactamente en qué estaba haciendo clic. Pero con el
coronavirus, el foco de interés cambia. Ahora el gobierno quiere saber la
temperatura de su dedo y la presión arterial debajo de su piel.
El budín de emergencia
Uno de los
problemas que enfrentamos al determinar dónde estamos parados en la vigilancia
es que ninguno de nosotros sabe exactamente cómo estamos siendo vigilados actualmente
y cómo seremos vigilados en los próximos años. La tecnología de vigilancia se
está desarrollando a una velocidad vertiginosa, y lo que parecía ciencia
ficción hace diez años, hoy son viejas noticias. Como experimento mental,
considere un gobierno hipotético que exige que cada ciudadano use un brazalete
biométrico que monitorea la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca las
24 horas del día. Los datos resultantes son guardados y analizados por
algoritmos gubernamentales. Los algoritmos sabrán que estás enfermo incluso
antes de que te des cuenta; también sabrán dónde y con quién has estado. Las
cadenas de infección podrían cortarse drásticamente e incluso cortarse por
completo. Tal sistema podría detener la epidemia en cuestión de días. Suena estupendo,
¿cierto? La desventaja es, por supuesto, que esto le daría legitimidad a un
nuevo y aterrador sistema de vigilancia. Si como hasta ahora el sistema sabe,
por ejemplo, que hice clic en un enlace de Fox News en lugar de un enlace de
CNN, esto le dará información al sistema sobre mis puntos de vista políticos, e
incluso sobre mi personalidad. Sin embargo, si el sistema puede controlar lo
que sucede con la temperatura de mi cuerpo, la presión arterial y la frecuencia
cardíaca mientras veo un video, sabrá qué me hace reír, qué me hace llorar y
qué me enfurece.
Es crucial
recordar que la ira, la alegría, el aburrimiento y el amor son fenómenos
biológicos al igual que la fiebre y la tos. La misma tecnología que identifica
la tos también podría identificar las risas. Si las corporaciones y los
gobiernos comienzan a cosechar nuestros datos biométricos en masa, pueden
llegar a conocernos muchísimo mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos,
y no solo podrán predecir nuestros sentimientos sino también manipularlos y
vendernos lo que quieran, ya sea un producto o un político. El monitoreo
biométrico haría que las tácticas de piratería de datos de Cambridge Analytica
parecieran algo de la Edad de Piedra. Imagine Corea del Norte en el año 2030,
cuando cada ciudadano deba usar un brazalete biométrico las 24 horas del día.
Si escuchas un discurso del Gran Líder y el brazalete recoge los signos reveladores
de ira, será tu fin.
Podríamos, por supuesto, defender la vigilancia biométrica como una medida
temporal tomada durante un estado de emergencia. Se acabaría una vez que
termine la emergencia. Pero las medidas temporales tienen el desagradable
hábito de sobrevivir a las emergencias, especialmente porque siempre existe la
posibilidad de una nueva emergencia en el horizonte. Mi país de origen, Israel,
por ejemplo, declaró un estado de emergencia durante la guerra de Independencia
de 1948. Esto justificó una serie de medidas temporales, desde la censura de la
prensa y la confiscación de tierras hasta regulaciones especiales para hacer
budines (no es broma). La guerra de Independencia terminó hace mucho tiempo,
pero Israel nunca declaró que la emergencia había terminado; como tampoco
abolió la mayoría de las medidas "temporales" de 1948 (el decreto del
budín de emergencia recién fue abolido el año 2011).
Incluso si las
infecciones por coronavirus se reducen a cero, algunos gobiernos hambrientos de
datos podrían argumentar que necesitan mantener los sistemas de vigilancia
biométrica porque temen una segunda ola de coronavirus, o porque hay una nueva
cepa de Ébola en África central, o porque... Creo que se entiende la idea. Se
ha librado una gran batalla en los últimos años por nuestra privacidad y la
crisis del coronavirus podría ser el punto de inflexión de esta batalla. Cuando
las personas tienen la opción de elegir entre privacidad y salud, generalmente
eligen la salud.
“La policía del jabón”
Pedirle a la gente
que elija entre privacidad y salud es, de hecho, la raíz del problema, ya que
parte de una premisa falsa. Podemos y debemos disfrutar tanto de la privacidad
como de la salud. Podemos elegir proteger nuestra salud y detener la epidemia
de coronavirus no instituyendo regímenes de vigilancia totalitaria, sino
empoderando a los ciudadanos. En las últimas semanas, Corea del Sur, Taiwán y
Singapur organizaron algunos de los esfuerzos más exitosos para contener la
epidemia. Si bien estos países han utilizado algunas aplicaciones de
seguimiento, se han basado mucho más en pruebas exhaustivas, en informes
honestos y en la cooperación voluntaria de una población bien informada.
El monitoreo
centralizado y los castigos severos no son la única forma de hacer que las
personas cumplan con pautas beneficiosas. Cuando a las personas se les informan
los hechos científicos, y cuando las personas confían en su autoridades al
contarles estos hechos, los ciudadanos pueden hacer lo correcto incluso sin un
Gran Hermano que vigile sobre sus hombros. Una población motivada y bien
informada suele ser mucho más poderosa y efectiva que una población ignorante y
vigilada. Considere, por ejemplo, lavarse las manos con jabón. Este ha sido uno
de los mayores avances en la higiene humana. Esta simple acción salva millones
de vidas cada año. Si bien en la actualidad este hecho lo damos por sentado,
solo en el siglo XIX los científicos descubrieron la importancia de lavarse las
manos con jabón. Anteriormente, incluso los médicos y enfermeras pasaban de una
operación quirúrgica a la siguiente sin lavarse las manos. Hoy, miles de
millones de personas se lavan las manos todos los días, no porque le tengan
miedo a la “policía del jabón”, sino porque entienden los costos de no hacerlo:
me lavo las manos con jabón porque existen virus y bacterias, entiendo que
estos pequeños organismos causan enfermedades y sé que el jabón puede
eliminarlos.
Pero para lograr este nivel de cumplimiento y cooperación, se necesita la confianza
de las personas. La gente necesita confiar en la ciencia, confiar en las
autoridades públicas y confiar en los medios de comunicación. En los últimos
años, algunos políticos irresponsables han socavado deliberadamente la
confianza en la ciencia, en las autoridades públicas y en los medios de comunicación.
Ahora, estos mismos políticos irresponsables podrían verse tentados a tomar el
camino al autoritarismo, argumentando que simplemente no se puede confiar en
que el público haga, por si solo, lo correcto.
En condiciones
normales, la confianza erosionada durante años no se reconstruye de la noche a
la mañana. Pero las actuales, no son condiciones normales. En un momento de
crisis como el que vivimos, las mentes pueden cambiar rápidamente de dirección.
Se pueden mantener, durante años, amargas discusiones entre hermanos, sin
embargo, cuando ocurre alguna emergencia, de pronto se descubre un depósito
oculto de confianza y amistad, y los hermanos se disponen, de un momento a
otro, a la ayuda mutua. En lugar de construir un régimen basado en la vigilancia,
aún estamos a tiempo de reconstruir la confianza de las personas en la ciencia,
en las autoridades públicas y en los medios de comunicación. De seguro, deberíamos
hacer uso de las nuevas tecnologías también, pero estas tecnologías deberían apuntar
al empoderamiento de los ciudadanos. Estoy totalmente a favor de controlar la
temperatura de mi cuerpo y mi presión arterial, pero esos datos no deberían ser
usados para crear un gobierno todopoderoso. Esos datos deberían permitirme
tomar decisiones personales informadas y, a la vez, hacer que el gobierno rinda
cuentas por sus decisiones.
Si pudiera acceder
a mi condición médica las 24 horas del día, sabría no solo si me he convertido
en un peligro para la salud de otras personas, sino también qué hábitos contribuyen
a mi salud. Además, si pudiera acceder y analizar estadísticas confiables sobre
la propagación del coronavirus, podría juzgar si el gobierno me está diciendo
la verdad y está adoptando las políticas adecuadas para combatir la epidemia.
Siempre que hablemos de vigilancia, recordemos que la misma tecnología de
vigilancia generalmente puede ser utilizada no solo por los gobiernos para
monitorear a las personas, sino también por las personas para monitorear a los
gobiernos.
La epidemia del
coronavirus es, finalmente, una prueba importante de ciudadanía. En los días que
siguen, cada uno de nosotros deberá optar por confiar en los datos científicos
y en los expertos en atención médica por sobre las teorías de conspiración sin
fundamento y por sobre los políticos egoístas. Si no tomamos la decisión
correcta, podríamos encontrarnos renunciando a nuestras libertades más
preciadas, pensando que esta es la única forma de salvaguardar nuestra salud.
Segunda opción: necesitamos un plan global
La segunda opción
importante que enfrentamos dice relación con el aislamiento nacionalista y la
solidaridad global. Tanto la epidemia como la crisis económica resultante son
problemas de alcance mundial, y solo se pueden resolver de manera efectiva mediante
la cooperación global.
En primer lugar,
para vencer al virus, necesitamos compartir información a nivel mundial. Esa es
la gran ventaja que tenemos los humanos sobre los virus. Un coronavirus en
China y un coronavirus en los Estados Unidos no pueden intercambiar consejos
sobre cómo infectar a los humanos. Pero China puede enseñar a los Estados
Unidos muchas lecciones valiosas sobre el coronavirus y maneras de tratarlo. Lo
que un médico italiano descubre en Milán a primera hora de la mañana bien
podría salvar vidas en Teherán al anochecer. Cuando el gobierno del Reino Unido
duda entre varias políticas, puede recibir consejos de los coreanos que ya se
han enfrentado a un dilema similar hace un mes. Pero para que esto suceda,
necesitamos un espíritu de cooperación y confianza global.
Los países
deberían estar dispuestos a compartir información abiertamente y buscar consejo
humildemente. Además, necesitan confiar en los datos y en las percepciones que
reciben. Necesitamos un esfuerzo global para producir y distribuir equipos
médicos, especialmente kits de prueba y máquinas respiratorias. En lugar de que
cada país intente hacerlo localmente y atesore cualquier equipo que pueda
obtener, un esfuerzo global coordinado podría acelerar en gran medida la
producción y garantizar que el equipo que salva vidas se distribuya de manera
eficiente y justa. Así como los países nacionalizan industrias clave durante
una guerra, la guerra humana contra el coronavirus puede requerir que
"humanicemos" las líneas de producción cruciales. Un país rico con
pocos casos de coronavirus debería estar dispuesto a enviar equipos preciosos a
un país más pobre con muchos casos, confiando en que, si posteriormente
necesita ayuda, otros países acudirán en su ayuda.
Podríamos
considerar un esfuerzo global similar para agrupar al personal médico. Los
países menos afectados actualmente podrían enviar personal médico a las regiones
más afectadas del mundo, para ayudarlos en la necesidad como también para
adquirir experiencias valiosas. Si más tarde varía el foco epidémico, la ayuda
debiera fluir en la dirección opuesta.
La cooperación
global también es vital en el ámbito económico. Dada la naturaleza global de la
economía y de las cadenas de suministro, si cada gobierno se enfoca en lo suyo
sin tener en cuenta a los demás, el resultado será un caos y una crisis cada
vez más profunda. Necesitamos un plan de acción global, y lo necesitamos
rápido. Otro requisito es llegar a un acuerdo sobre los viajes. Suspender todos
los viajes internacionales durante meses causará enormes dificultades y,
finalmente, obstaculizará la guerra contra el coronavirus. Los países necesitan
cooperar para permitir que al menos un goteo de viajeros esenciales continúen
cruzando fronteras: científicos, médicos, periodistas, políticos, empresarios.
Esto puede hacerse alcanzando un acuerdo global sobre la preselección de los
viajeros por su país de origen. Si sabemos que solo los viajeros seleccionados
fueron permitidos en un avión, estaríamos más dispuestos a aceptarlos en nuestro
país.
Desafortunadamente, en la actualidad, los países no hacen ninguna de estas
cosas. Hay una parálisis colectiva que se ha apoderado de la comunidad
internacional. Uno habría esperado ver hace unas semanas una reunión de
emergencia de los líderes mundiales para elaborar un plan de acción común. Solo
esta semana, los líderes del G7 lograron organizar una videoconferencia, y esta
no redundó en ningún plan de este tipo.
En crisis
mundiales anteriores, como la crisis financiera de 2008 y la epidemia de ébola
de 2014, Estados Unidos asumió el papel de líder mundial. Sin embargo, la actual
administración estadounidense ha renunciado al rol de liderazgo mundial. Ha
dejado muy en claro que le importa mucho más la grandeza de Estados Unidos que
el futuro de la humanidad. La presente administración ha abandonado incluso a
sus aliados más cercanos. Al prohibir todos los viajes desde la UE, no se
molestó en darle a la UE ni siquiera un aviso previo, y mucho menos consultarle
sobre la drástica medida. Días después, escandalizó a Alemania al, supuestamente,
ofrecer mil millones de dólares a una compañía farmacéutica alemana para
comprar los derechos de monopolio de una nueva vacuna Covid-19. Así, incluso si
la administración actual cambiara de táctica elaborando un plan de acción
global, pocos seguirían a un líder que no se responsabiliza, que no admite
errores y que habitualmente toma todo el crédito para sí mismo mientras culpa a
los demás. Si el vacío dejado por los Estados Unidos no lo llenan otros países,
no solo será más difícil detener la epidemia actual, sino que su legado
continuará envenenando las relaciones internacionales en los próximos años.
Sin embargo, cada
crisis es también una oportunidad. Debemos esperar que la epidemia actual ayude
a la humanidad a darse cuenta del grave peligro que representa la desunión
global. La humanidad necesita tomar una decisión. ¿Recorreremos el camino de la
desunión, o adoptaremos el camino de la solidaridad global? Si elegimos la
desunión, no solo se prolongará la crisis, sino que, probablemente, dará lugar
a catástrofes aún peores en el futuro. Si elegimos la solidaridad global, será
una victoria no solo contra el coronavirus, sino contra las futuras epidemias y
crisis que podrían asolar a la humanidad en el presente siglo.
en The Financial Times, 20 de marzo de 2020
Traducción: Carlos Almonte