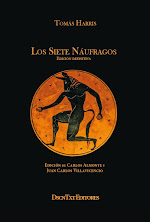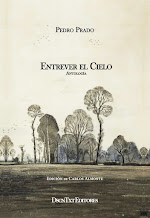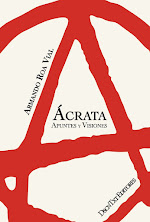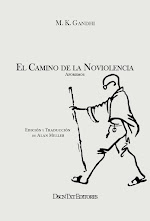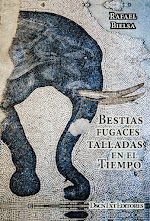Desde
que zarpara la barca, Janampa había pronunciado sólo dos o tres palabras,
siempre oscuras, cargadas de reserva, como si se hubiera obstinado en crear un
clima de misterio. Sentado frente a Dionisio, hacía una hora que remaba
infatigablemente. Ya las fogatas de la orilla habían desaparecido y las barcas
de los otros pescadores apenas se divisaban en lontananza, pálidamente
iluminadas por sus faroles de aceite. Dionisio trataba en vano de estudiar las
facciones de su compañero. Ocupado en desaguar el bote con la pequeña lata,
observaba a hurtadillas su rostro que, recibiendo en plena nuca la luz cruda
del farol, sólo mostraba una silueta negra e impenetrable. A veces, al ladear
ligeramente el semblante, la luz se le escurría por los pómulos sudorosos o por
el cuello desnudo y se podía adivinar una faz hosca, decidida, cruelmente
poseída de una extraña resolución.
—¿Faltará
mucho para amanecer?
Janampa
lanzó sólo un gruñido, como si dicho acontecimiento le importara poco y siguió
clavando con frenesí los remos en la mar negra.
Dionisio
cruzó los brazos y se puso a tiritar. Ya una vez le habia pedido los remos pero
el otro rehusó con una blasfemia. Aún no acertaba a explicarse, además, por qué
lo había escogido a él, precisamente a él, para que lo acompañara esa madrugada.
Es cierto que el Mocho estaba borracho pero había otros pescadores disponibles
con quienes Janampa tenía más amistad. Su tono, por otra parte, había sido
imperioso. Cogiéndolo del brazo le había dicho:
—Nos
hacemos a la mar juntos esta madrugada.
—Y
fue imposible negarse. Apenas pudo apretar la cintura de la Prieta y darle un
beso entre los dos pechos.
—¡No
tardes mucho! —había gritado ella, en la puerta de la barraca, agitando la
sartén del pescado.
Fueron
los últimos en zarpar. Sin embargo, la ventaja fue pronto recuperada y al
cuarto de hora habían sobrepasado a sus compañeros.
—Eres
buen remador —dijo Dionisio.
—Cuando
me lo propongo —replicó Janampa, disparando una risa sorda.
Más
tarde habló otra vez:
—Por
acá tengo un banco de arenques. —Tiró al mar un salivazo—. Pero ahora no me
interesa. —Y siguió remando mar afuera.
Fue
entonces cuando Dionisio empezó a recelar. El mar, además, estaba un poco
picado. Las olas venían encrespadas y cada vez que embestían el bote, la proa
se elevaba al cielo y Dionisio veía a Janampa y el farol suspendidos contra la
Cruz del Sur.
—Yo
creo que está bien acá —se había atrevido a sugerir.
—¡Tú
no sabes! —replicó Janampa, casi colérico.
Desde
entonces, ya tampoco él abrió la boca. Se limitó a desaguar cada vez que era
necesario pero observando siempre con recelo al pescador. A veces escrutaba el
cielo, con el vivo deseo de verlo desteñirse o lanzaba furtivas miradas hacia
atrás, esperando ver el reflejo de alguna barca vecina.
—Bajo
esa tabla hay una botella de pisco —dijo de pronto Janampa—. Échate un trago y
pásamela.
Dionisio
buscó la botella. Estaba a medio consumir y casi con alivio vació gruesos
borbotones en su garganta salada.
Janampa
soltó por primera vez los remos, con un sonoro suspiro, y se apoderó de la botella.
Luego de consumirla la tiró al mar. Dionisio esperó que al fin fuera a
desarrollarse una conversación pero Janampa se limitó a cruzar los brazos y
quedó silencioso. La barca con sus remos abandonados, quedó a merced de las
olas. Viró ligeramente hacia la costa, luego con la resaca se incrustó mar
afuera. Hubo un momento en que recibió de flanco una ola espumosa que la
inclinó casi hasta el naufragio, pero Janampa no hizo un ademán ni dijo una
palabra. Nerviosamente buscó Dionisio en su pantalón un cigarrillo y en el
momento de encenderlo aprovechó para mirar a Janampa. Un segundo de luz sobre
su cara le mostró unas facciones cerradas, amarradas sobre la boca y dos
cavernas oblicuas incendiadas de fiebre en su interior.
Cogió
nuevamente la lata y siguió desaguando, pero ahora el pulso le temblaba.
Mientras tenía la cabeza hundida entre los brazos, le pareció que Janampa reía
con sorna. Luego escuchó el paleteo de los remos y la barca siguió virando
hacia alta mar.
Dionisio
tuvo entonces la certeza de que las intenciones de Janampa no eran precisamente
pescar. Trató de reconstruir la historia de su amistad con él. Se conocieron
hacía dos años en una construcción de la cual fueron albañiles. Janampa era un
tipo alegre, que trabajaba con gusto pues su fortaleza física hacía divertido
lo que para sus compañeros era penoso. Pasaba el día cantando, haciendo bromas
o aventándose de los andamios para enamorar a las sirvientas, para quienes era
una especie de tarzán o de bestia o de demonio o de semental. Los sábados
después de cobrar sus jornales, se subían al techo de la construcción y se
jugaban a los dados todo lo que habían ganado.
—Ahora
recuerdo —pensó Dionisio. Una tarde le gané al póquer todo su salario.
El
cigarrillo se le cayó de las manos, de puro estremecimiento. ¿Se acordaría? Sin
embargo, eso no tenía mucha importancia. Él también perdió algunas veces. El
tiempo, además, había corrido. Para cerciorarse, aventuró una pregunta.
—¿Sigues
jugando a los dados?
Janampa
escupió al mar, como cada vez que tenía que dar una respuesta.
—No
—dijo y volvió a hundirse en su mutismo. Pero después añadió—: Siempre me
ganaban.
Dionisio
aspiró fuertemente el aire marino. La respuesta de su compañero lo tranquilizó
en parte a pesar de que abría una nueva veta de temores. Además, sobre la línea
de la costa, se veía un reflejo rosado. Amanecía, indudablemente.
—¡Bueno!
—exclamó Janampa, de repente—. ¡Aquí estamos bien! —Y clavó los remos en la
barca. Luego apagó el farol y se movió en su asiento como si buscara algo. Por
último se recostó en la proa y comenzó a silbar.
—Echaré
la red —sugirió Dionisio, tratando de incorporarse.
—No
—replicó Janampa—. No voy a pescar. Ahora quiero descansar. Quiero silbar
también... —Y sus silbidos viajaban hacia la costa, detrás de los patillos que
comenzaban a desfilar graznando—. ¿Te acuerdas de esto? —preguntó,
interrumpiéndose.
Dionisio
tarareó mentalmente la melodía que su compañero insinuaba. Trató de asociarla
con algo. Janampa, como si quisiera ayudarlo, prosiguió sus silbos, comunicándole
vibraciones inauditas, sacudido todo él de música, como la cuerda de una
guitarra. Vio, entonces, un corralón inundado de botellas y de valses. Era un
cambio de aros. No podía olvidarlo pues en aquella ocasión conoció a la Prieta.
La fiesta duró hasta la madrugada. Después de tomar el caldo se retiró hacia el
acantilado, abrazando a la Prieta por la cintura. Hacía más de un año. Esa
melodía, como el sabor de la sidra, le recordaba siempre aquella noche.
—¿Tú
fuiste? —preguntó, como si hubiera estado pensando en viva voz.
—Estuve
toda la noche —replicó Janampa.
Dionisio
trató de ubicarlo. ¡Había tanta gente! Además, ¿qué importancia tendría
recordarlo?
—Luego
caminé hasta el acantilado —añadió Janampa y rió, rió para adentro, como si se
hubiera tragado algunas palabras picantes y se gozara en su secreto.
Dionisio
miró hacia ambos lados. No, no se avecinaba ninguna barca. Un repentino
desasosiego lo invadió. Recién lo asaltaba la sospecha. Aquella noche de la
fiesta Janampa también conoció a la Prieta. Vio claramente al pescador cuando
le oprimía la mano bajo el cordón de sábanas flotantes.
—Me
llamo Janampa —dijo (estaba un poco mareado)—. Pero en todo el barrio me
conocen por «el buenmozo zambo Janampa». Trabajo de pescador y soy soltero.
Él,
minutos antes, le había dicho también a la Prieta:
—Me
gustas. ¿Es la primera vez que vienes aquí? No te había visto antes.
La
Prieta era una mujer corrida, maliciosa y con buen ojo para los rufianes. Vio
detrás de todo el aparato de Janampa a un donjuán de barriada vanidoso y
violento.
—¿Soltero?
—le replicó—. ¡Por allí andan diciendo que tiene usted tres mujeres! —Y tirando
del brazo de Dionisio, se lanzaron a cabalgar una polca.
—Te
has acordado, ¿verdad? —exclamó Janampa—. ¡Aquella noche me emborraché! ¡Me
emborraché como un caballo! No pude tomar el caldo... Pero al amanecer caminé
hasta el acantilado.
Dionisio
se limpió con el antebrazo un sudor frío. Hubiera querido aclarar las cosas.
Decirle para qué lo había seguido aquella vez y qué cosa era lo que ahora pretendía.
Pero tenía en la cabeza un nudo. Recordó atropelladamente otras cosas. Recordó,
por ejemplo, que cuando se instaló en la playa para trabajar en la barca de
Pascual, se encontró con Janampa, que hacía algunos meses que se dedicaba a la
pesca.
—¡Nos
volveremos a encontrar! —había dicho el pescador y, mirando a la Prieta con los
ojos oblicuos, añadió—: Tal vez juguemos de nuevo como en la construcción.
Puedo recuperar lo perdido.
Él,
entonces, no comprendió. Creyó que hablaba del póquer. Recién ahora parecía
coger todo el sentido de la frase que, viniendo desde atrás, lo golpeó como una
pedrada.
—¿Qué
cosa me querías decir con eso del póquer? —preguntó animándose de un súbito
coraje—. ¿Acaso te referías a ella?
—No
sé lo que dices —replicó Janampa y, al ver que Dionisio se agitaba de
impaciencia, preguntó—: ¿Estás nervioso?
Dionisio
sintió una opresión en la garganta. Tal vez era el frío o el hambre. La mañana
se había abierto como un abanico. La Prieta le había preguntado una noche,
después que se cobijaron en la orilla:
—¿Conoces
tú a Janampa? Vigílalo bien. A veces me da miedo. Me mira de una manera rara.
—¿Estás
nervioso? —repitió Janampa—. ¿Por qué? Yo sólo he querido dar un paseo. He
querido hacer un poco de ejercicio. De vez en cuando cae bien. Se toma el
fresco...
La
costa estaba aún muy lejos y era imposible llegar a nado. Dionisio pensó que no
valía la pena echarse al agua. Además, ¿para qué? Janampa —ya caían gotas de
mañana en su cara— estaba quieto, con las manos aferradas a los remos inmóviles.
—¿Lo
has visto? —volvió a preguntar la Prieta una noche—. Siempre ronda por acá
cuando nos acostamos.
—¡Son
ideas tuyas! —Entonces estaba ciego—. Lo conozco hace tiempo. Es charlatán pero
tranquilo.
—Ustedes
se acostaban temprano... —empezó Janampa— y no apagaban el farol hasta la
medianoche.
—Cuando
se duerme con una mujer como la Prieta... —replicó Dionisio y se dio cuenta que
estaban hollando el terreno temido y que ya sería inútil andar con
subterfugios.
—A
veces las apariencias engañan —continuó Janampa— y las monedas son falsas.
—Pues
te juro que la mía es de buena ley.
—¡De
buena ley! —exclamó Janampa y lanzó una risotada.
Luego
cogió la red por un extremo y de reojo observó a Dionisio, que miraba hacia
atrás.
—No
busques a los otros botes —dijo—. Han quedado muy lejos. ¡Janampa los ha dejado
botados! —Y sacando un cuchillo, comenzó a cortar unas cuerdas que colgaban de
la red.
—¿Y
sigue rondando? —preguntó tiempo después a la Prieta.
—No
—dijo ella—. Ahora anda tras la sobrina de Pascual.
A
él, sin embargo, no le pareció esto más que una treta para disimular. De noche
sentía rodar piedras cerca de la barraca y al aguaitar a través de la cortina,
vio a Janampa varias veces caminando por la orilla.
—¿Acaso
buscabas erizos por la noche? —preguntó Dionisio.
Janampa
cortó el último nudo y miró hacia la costa.
—¡Amanece!
—dijo señalando el cielo. Luego de una pausa, añadió—: No; no buscaba nada.
Tenía malos pensamientos, eso es todo. Pasé muchas noches sin dormir,
pensando... Ya, sin embargo, todo se ha arreglado...
Dionisio
lo miró a los ojos. Al fin podía verlos, cavados simétricamente sobre los
pómulos duros. Parecían ojos de pescado o de lobo. «Janampa tiene ojos de
máscara», había dicho una vez la Prieta. Esa mañana, antes de embarcarse,
también los había visto. Cuando forcejeaba con la Prieta a la orilla de la
barraca, algo lo había molestado. Mirando a su alrededor, sin soltar las
adorables trenzas, divisó a Janampa apoyado en su barca, con los brazos
cruzados sobre el pecho y la peluca rebelde salpicada de espuma. La fogata
vecina le esparcía brochazos de luz amarilla y los ojos oblicuos lo miraban
desde lejos con una mirada fastidiosa que era casi como una mano tercamente
apoyada en él.
—Janampa
nos mira —dijo entonces a la Prieta.
—¡Qué
importa! —replicó ella, golpeándole los lomos—. ¡Que mire todo lo que quiera!
—Y prendiéndose de su cuello, lo hizo rodar sobre las piedras. En medio de la
amorosa lucha, vio aún los ojos de Janampa y los vio aproximarse decididamente.
Cuando
lo tomó del brazo y le dijo: «Nos hacemos a la mar esta madrugada», él no pudo
rehusar. Apenas tuvo tiempo de besar a la Prieta entre los dos pechos.
—¡No
tardes mucho! —había gritado ella, agitando la sartén del pescado.
¿Había
temblado su voz? Recién ahora parecía notarlo. Su grito fue como una
advertencia. ¿Por qué no se acogió a ella? Sin embargo, tal vez se podía hacer
algo. Podría ponerse de rodillas, por ejemplo. Podría pactar una tregua.
Podría, en todo caso, luchar... Elevando la cara, donde el miedo y la fatiga
habían clavado ya sus zarpas, se encontró con el rostro curtido, inmutable,
luminoso de Janampa. El sol naciente le ponía en la melena como una aureola de
luz. Dionisio vio en ese detalle una coronación anticipada, una señal de
triunfo. Bajando la cabeza, pensó que el azar lo había traicionado, que ya todo
estaba perdido. Cuando sobre la construcción, a la hora del juego, le tocaba
una mala mano, se retiraba sin protestar, diciendo: «Paso, no hay nada que
hacer»...
—Ya
me tienes aquí... —murmuró y quiso añadir algo más, hacer alguna broma cruel
que le permitiera vivir esos momentos con alguna dignidad. Pero sólo balbuceó—:
No hay nada que hacer...
Janampa
se incorporó. Sucio de sudor y de sal, parecía un monstruo marino.
—Ahora
echarás la red desde la popa —dijo y se la alcanzó.
Dionisio
la tomó y, dándole la espalda a su rival, se echó sobre la popa. La red se fue
extendiendo pesadamente en el mar. El trabajo era lento y penoso. Dionisio,
recostado sobre el borde, pensaba en la costa que se hallaba muy lejos, en las
barracas, en las fogatas, en las mujeres que se desperezaban, en la Prieta que
rehacía sus trenzas... Todo aquello se hallaba lejos, muy lejos; era imposible
llegar a nado...
—¿Ya
está bien? —preguntó sin volverse, extendiendo más la red.
—Todavía
no —replicó Janampa a sus espaldas.
Dionisio
hundió los brazos en el mar hasta los codos y sin apartar la mirada de la costa
brumosa, dominado por una tristeza anónima que diríase no le pertenecía, quedó
esperando resignadamente la hora de la puñalada.
París, 1954