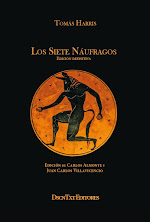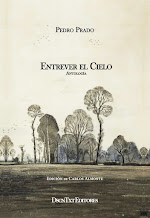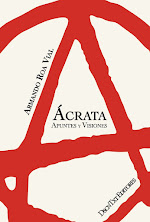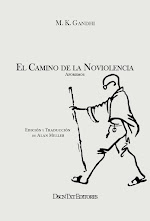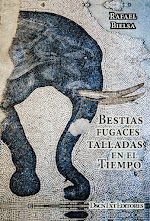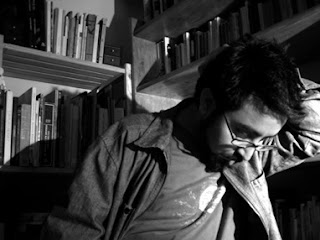Chejov. La noche del 22 de marzo de 1897, en Moscú, salió a cenar con su amigo y confidente Alexei Suvorin. Suvorin, editor y magnate de la prensa, era un reaccionario, un self-made man cuyo padre había sido soldado raso en Borodino. Al igual que Chejov, era nieto de un siervo. Tenían eso en común: sangre campesina en las venas. Pero tanto política como temperalmente se hallaban en las antípodas. Suvorin, sin embargo, era uno de los escasos íntimos de Chejov, y Chejov gustaba de su compañía.
Naturalmente, fueron al mejor restaurante de la ciudad, un antiguo palacete llamado L´Ermitage (establecimiento en el que los comensales podían tardar horas —la mitad de la noche incluso— en dar cuenta de una cena de diez platos en la que, como es de rigor, no faltaban los vinos, los licores y el café). Chejov iba, como de costumbre, impecablemente vestido: traje oscuro con chaleco. Llevaba, como no, sus eternos quevedos. Aquella noche tenía un aspecto muy similar al de sus fotografías de ese tiempo. Estaba relajado, jovial. Estrechó la mano del maître, y echó una ojeada al vasto comedor. Las recargadas arañas anegaban la sala de un vivo fulgor. Elegantes hombres y mujeres ocupaban las mesas. Los camareros iban y venían sin cesar. Acababa de sentarse a la mesa, frente a Suvorin, cuando repentinamente, sin el menor aviso previo, empezó a brotarle sangre de la boca. Suvorin y dos camareros lo acompañaron al cuarto de baño y trataron de detener la hemorragia con bolsas de hielo. Suvorin lo llevó luego a su hotel, e hizo que le prepararan una cama en uno de los cuartos de su suite. Más tarde, después de una segunda hemorragia, Chejov se avino a ser trasladado a una clínica especializada en el tratamiento de la tuberculosis y afecciones respiratorias afines. Cuando Suvorin fue a visitarlo días después, Chejov se disculpó por el “escándalo” del restaurante tres noches atrás, pero siguió insistiendo en que su estado no era grave. «Reía y bromeaba como de costumbre —escribe Suvorin en su diario—, mientras escupía sangre en un aguamanil».
Maria Chejov, su hermana menor, fue a visitarlo a la clínica los últimos días de marzo. Hacía un tiempo de perros; una tormenta de aguanieve se abatía sobre Moscú, y las calles estaban llenas de montículos de nieve apelmazada. Maria consiguió a duras penas parar un coche de punto que la llevase al hospital. Y llegó llena de temor y de inquietud.
«Antón Pavlovich yacía boca arriba —escribe Maria en sus memorias—. No le permitían hablar. Después de saludarle, fui hasta la mesa a fin de ocultar mis emociones». Sobre ella, entre botellas de champaña, tarros de caviar y ramos de flores enviados por amigos deseosos de su restablecimiento, Maria vio algo que la aterrorizó: un dibujo hecho a mano —obra de un especialista, era evidente— de los pulmones de Chejov. (Era de este tipo de bosquejos que los médicos suelen trazar para que los pacientes puedan ver en qué consiste su dolencia.) El contorno de los pulmones era azul, pero sus mitades superiores estaban coloreadas de rojo. «Me di cuenta de que eran ésas las zonas enfermas», escribe Maria.
También Leon Tolstoi fue una vez a visitarlo. El personal del hospital mostró un temor reverente al verse en presencia del más eximio escritor del país. (¿El hombre más famoso de Rusia?) Pese a estar prohibidas las visitas de toda persona ajena el «núcleo de los allegados», ¿cómo no permitir que viera a Chejov? Las enfermeras y médicos internos, en extremo obsequiosos, hicieron pasar al barbudo anciano de aire fiero al cuarto de Chejov. Tolstoi, pese al bajo concepto que tenía del Chejov autor de teatro («¿Adónde le llevan sus personajes? —le preguntó a Chejov en cierta ocasión—. Del diván al trastero, y del trastero al diván»), apreciaba sus narraciones cortas. Además —y tan sencillo como eso—, lo amaba como persona. Había dicho a Gorki: «Qué bello, qué espléndido ser humano. Humilde y apacible como una jovencita. Incluso anda como una jovencita. Es sencillamente maravilloso.» Y escribió en su diario (todo el mundo llevaba un diario o dietario en aquel tiempo): «Estoy contento de amar... a Chejov».
Tolstoi se quitó la bufanda de lana y el abrigo de piel de oso y se dejó caer en una silla junto a la cama de Chejov. Poco importaba que el enfermo estuviera bajo medicación y tuviera prohibido hablar, y más aún mantener una conversación. Chejov hubo de escuchar, lleno de asombro, cómo el conde disertaba acerca de sus teorías sobre la inmortalidad del alma. Recordando aquella visita, Chejov escribiría más tarde: «Tolstoi piensa que todos los seres (tanto humanos como animales) seguiremos viviendo en un principio (razón, amor...) cuya esencia y fines son algo arcano para nosotros... De nada me sirve tal inmortalidad. No la entiendo, y Lev Nikolaievich se asombraba de que no pudiera entenderla».
A Chejov, no obstante, le produjo una honda impresión el solícito gesto de aquella visita. Pero, a diferencia de Tolstoi, Chejov no creía, jamás había creído, en una vida futura. No creía en nada que no pudiera percibirse a través de cuando menos uno de los cinco sentidos. En consonancia con su concepción de la vida y la escritura, carecía —según confesó en cierta ocasión— de «una visión del mundo filosófica, religiosa o política. Cambia todos los meses, así que tendré que conformarme con describir la forma en que mis personajes aman, se desposan, procrean y mueren. Y cómo hablan».
Unos años atrás, antes de que le diagnosticaran la tuberculosis, Chejov había observado: «Cuando un campesino es víctima de la consunción, se dice a sí mismo: “No puedo hacer nada, Me iré en la primavera, con el deshielo.”» (El propio Chejov moriría en verano, durante una ola de calor.) Pero, una vez diagnosticada su afección, Chejov trató siempre de minimizar la gravedad de su estado. Al parecer estuvo persuadido hasta el final de que lograría superar su enfermedad del mismo modo que se supera un catarro persistente. Incluso en sus últimos días parecía poseer la firme convicción de que seguía existiendo una posibilidad de mejoría. De hecho, en una carta escrita poco antes de su muerte, llegó a decirle a su hermana que estaba «engordando», y que se sentía mucho mejor desde que estaba en Badenweiler.
Badenweiler era un pequeño balneario y centro de recreo situado en la zona occidental de la Selva Negra, no lejos de Basilea. Se divisaban los Vosgos casi desde cualquier punto de la ciudad, y en aquellos días el aire era puro y tonificador. Los rusos eran asiduos de sus baños termales y de sus apacibles bulevares. En el mes de junio de 1904 Chejov llegaría a Badenweiler para morir.
A principios de aquel mismo mes había soportado un penoso viaje en tren de Moscú a Berlín. Viajó con su mujer, la actriz Olga Knipper, a quien había conocido en 1898 durante los ensayos de La gaviota. Sus contemporáneos la describen como una excelente actriz. Era una mujer de talento, físicamente agraciada y casi diez años más joven que el dramaturgo. Chejov se había sentido atraído por ella de inmediato, pero era lento de acción en materia amorosa. Prefirió, como era habitual en él, el flirteo al matrimonio. Al cabo, sin embargo, de tres años de un idilio lleno de separaciones, cartas e inevitables malentendidos, contrajeron matrimonio en Moscú, el 25 de mayo de 1901, en la más estricta intimidad. Chejov se sentía enormemente feliz. La llamaba «mi poney», y a veces «mi perrito» o «mi cachorro». También le gustaba llamarla «mi pavita» o sencillamente «mi alegría».
En Berlín Chejov había consultado a un reputado especialista en afecciones pulmonares, el doctor Karl Ewald. Pero, según un testigo presente en la entrevista, el doctor Ewald, tras examinar a su paciente, alzó las manos al cielo y salió a la sala sin pronunciar una palabra. Chejov se hallaba más allá de toda posibilidad de tratamiento, y el doctor Ewald se sentía furioso consigo mismo por no poder obrar milagros y con Chejov por haber llegado a aquel estado.
Un periodista ruso, tras visitar a los Chejov en su hotel, envió a su redactor jefe el siguiente despacho: «Los días de Chejov están contados. Parece mortalmente enfermo, está terriblemente delgado, tose continuamente, le falta el resuello al más leve movimiento, su fiebre es alta.» El mismo periodista había visto al matrimonio Chejov en la estación de Potsdam, cuando se disponían a tomar el tren para Badenweiler. «Chejov —escribe— subía a duras penas la pequeña escalera de la estación. Hubo de sentarse durante varios minutos para recobrar el aliento.» De hecho, a Chejov le resultaba doloroso incluso moverse: le dolían constantemente las piernas, y tenía también dolores en el vientre. La enfermedad le había invadido los intestinos y la médula espinal. En aquel instante le quedaba menos de un mes de vida. Cuando hablaba de su estado, sin embargo —según Olga—, lo hacía con «una casi irreflexiva indiferencia».
El doctor Schwöhrer era uno de los muchos médicos de Badenweiler que se ganaba cómodamente la vida tratando a una clientela acaudalada que acudía al balneario en busca de alivio a sus dolencias. Algunos de sus pacientes eran enfermos y gente de salud precaria, otros simplemente viejos o hipocondríacos. Pero Chejov era un caso muy especial: un enfermo desahuciado en fase terminal. Y un personaje muy famoso. El doctor Schwöhrer conocía su nombre: había leído algunas de sus narraciones cortas en una revista alemana. Durante el primer examen médico, a primeros de junio, el doctor Schwöhrer le expresó la admiración que sentía por su obra, pero se reservó para sí mismo el juicio clínico. Se limitó a prescribirle una dieta de cacao, harina de avena con mantequilla fundida y té de fresa. El té de fresa ayudaría al paciente a conciliar el sueño.
El 13 de junio, menos de tres semanas antes de su muerte, Chejov escribió a su madre diciéndole que su salud mejoraba: «Es probable que esté completamente curado dentro de una semana» ¿Qué podía empujarle a decir eso? ¿Qué es lo que pensaba realmente en su fuero interno? También él era médico, y no podía ignorar la gravedad de su estado. Se estaba muriendo: algo tan simple e inevitable como eso. Sin embargo, se sentaba en el balcón de su habitación y leía guías de ferrocarril. Pedía información sobre las fechas de partida de barcos que zarpaban de Marsella rumbo a Odessa. Pero sabía. Era la fase terminal: no podía no saberlo. En una de las últimas cartas que habría de escribir, sin embargo, decía a su hermana que cada día se encontraba más fuerte.
Hacía mucho tiempo que había perdido todo afán de trabajo literario. De hecho, el año anterior había estado casi a punto de dejar inconclusa El jardín de los cerezos. Esa obra teatral le había supuesto el mayor esfuerzo de su vida. Cuando la estaba terminando apenas lograba escribir seis o siete líneas diarias. «Empiezo a desanimarme —escribió a Olga—. Siento que estoy acabado como escritor. Cada frase que escribo me parece carente de valor, inútil por completo.» Pero siguió escribiendo. Terminó la obra en octubre de 1903. Fue lo último que escribiría en su vida, si se exceptúan las cartas y unas cuantas anotaciones en su libreta.
El 2 de julio de 1904, poco después de medianoche, Olga mandó llamar al doctor Schwöhrer. Se trataba de una emergencia: Chejov deliraba. El azar quiso que en la habitación contigua se alojaran dos jóvenes rusos que estaban de vacaciones. Olga corrió hasta su puerta a explicar lo que pasaba. Uno de ellos dormía, pero el otro, que aún seguía despierto fumando y leyendo, salió precipitadamente del hotel en busca del doctor Schwöhrer. «Aún puedo oír el sonido de la grava bajo sus zapatos en el silencio de aquella sofocante noche de julio», escribiría Olga en sus memorias. Chejov tenía alucinaciones: hablaba de marinos, e intercalaba retazos inconexos de algo relacionado con los japoneses. «No debe ponerse hielo en un estómago vacío», dijo cuando su mujer trató de ponerle una bolsa de hielo sobre el pecho.
El doctor Schwöhrer llegó y abrió su maletín sin quitar la mirada de Chejov, que jadeaba en la cama. Las pupilas del enfermo estaban dilatadas, y le brillaban las sienes a causa del sudor. El semblante del doctor Schwöhrer se mantenía inexpresivo, pues no era un hombre emotivo, pero sabía que el fin del escritor estaba próximo. Sin embargo, era médico, debía hacer —lo obligaba a ello un juramento— todo lo humanamente posible, y Chejov, si bien muy débilmente, todavía se aferraba a la vida. El doctor Schwöhrer preparó una jeringuilla y una aguja y le puso una inyección de alcanfor destinada a estimular su corazón. Pero la inyección no surtió ningún efecto (nada, obviamente, habría surtido efecto alguno). El doctor Schwöhrer, sin embargo, hizo saber a Olga su intención de que trajeran oxígeno. Chejov, de pronto, pareció reanimarse. Recobró la lucidez y dijo quedamente: «¿Para qué? Antes de que llegue seré un cadáver».
El doctor Schwöhrer se atusó el gran mostacho y se quedó mirando a Chejov, que tenía las mejillas hundidas y grisáceas, y la tez cérea. Su respiración era áspera y ronca. El doctor Schwöhrer supo que apenas le quedaban unos minutos de vida. Sin pronunciar una palabra, sin consultar siquiera con Olga, fue hasta el pequeño hueco donde estaba el teléfono mural. Leyó las instrucciones de uso. Si mantenía apretado un botón y daba vueltas a la manivela contigua el aparato, se pondría en comunicación con los bajos del hotel, donde se hallaban las cocinas. Cogió el auricular, se lo llevó al oído y siguió una a una las instrucciones. Cuando por fin le contestaron, pidió que subieran una botella del mejor champaña que hubiera en la casa. «¿Cuántas copas?», preguntó el empleado. «¡Tres copas!», gritó el médico en el micrófono. «Y dése prisa, ¿me oye?». Fue uno de esos excepcionales momentos de inspiración que luego tienden a olvidarse fácilmente, pues la acción es tan apropiada al instante que parece inevitable.
Trajo el champaña un joven rubio, con aspecto de cansado y el pelo desordenado y en punta. Llevaba el pantalón del uniforme lleno de arrugas, sin el menor asomo de raya, y en su precipitación se había atado un botón de la casaca en una presilla equivocada. Su apariencia era la de alguien que se estaba tomando un descanso (hundido en un sillón, pongamos, dormitando) cuando de pronto, a primeras horas de la madrugada, ha oído sonar al aire, a lo lejos —santo cielo—, el sonido estridente del teléfono, e instantes después se ha visto sacudido por un superior y enviado con una botella de Moët a la habitación 211. «¡Y date prisa, ¿me oyes?!».
El joven entró en la habitación con una bandeja de plata con el champaña dentro de un cubo de plata lleno de hielo y tres copas de cristal tallado. Habilitó un espacio en la mesa y dejó el cubo y las tres copas. Mientras lo hacía estiraba el cuello para tratar de atisbar la otra pieza, donde alguien jadeaba con violencia. Era un sonido desgarrador, pavoroso, y el joven se volvió y bajó la cabeza hasta hundir la barbilla en el cuello. Los jadeos se hicieron más desaforados y roncos. El joven, sin percatarse de que se estaba demorando, se quedó unos instantes mirando la ciudad anochecida a través de la ventana. Entonces advirtió que el imponente caballero del tupido mostacho le estaba metiendo unas monedas en la mano (una gran propina, a juzgar por el tacto), y al instante siguiente vio ante sí la puerta abierta del cuarto. Dio unos pasos hacia el exterior y se encontró con el descansillo, donde abrió la mano y miró las monedas con asombro.
De forma metódica, como solía hacerlo todo, el doctor Schwöhrer se aprestó a la tarea de descorchar la botella de champaña. Lo hizo cuidando de atenuar al máximo la explosión festiva. Sirvió luego las tres copas y, con gesto maquinal debido a la costumbre, metió el corcho a presión en el cuello de la botella. Luego llevó las tres copas hasta la cabecera del moribundo. Olga soltó momentáneamente la mano de Chejov (una mano, escribiría más tarde, que le quemaba los dedos). Colocó otra almohada bajo su nuca. Luego le puso la fría copa de champaña contra la palma, y se aseguró de que sus dedos se cerraran en torno al pie de la copa. Los tres intercambiaron miradas: Chejov, Olga, el doctor Schwöhrer. No hicieron chocar las copas. No hubo brindis. ¿En honor de qué diablos iban a brindar? ¿De la muerte? Chejov hizo acopio de las fuerzas que le quedaban y dijo: «Hacía tanto tiempo que no bebía champaña...» Se llevó la copa a los labios y bebió. Uno o dos minutos después Olga le retiró la copa vacía de la mano y la dejó encima de la mesilla de noche. Chejov se dio la vuelta en la cama y se quedó tendido de lado. Cerró los ojos y suspiró. Un minuto después dejó de respirar.
El doctor Schwöhrer cogió la mano de Chejov, que descansaba sobre la sábana. Le tomó la muñeca entre los dedos y sacó un reloj de oro del bolsillo del chaleco, y mientras lo hacía abrió la tapa. El segundero se movía despacio, muy despacio. Dejó que diera tres vueltas alrededor de la esfera a la espera del menor indicio de pulso. Eran las tres de la madrugada, y en la habitación hacía un bochorno sofocante. Badenweiler estaba padeciendo la peor ola de calor conocida en muchos años. Las ventanas de ambas piezas permanecían abiertas, pero no había el menor rastro de brisa. Una enorme mariposa nocturna de alas negras surcó el aire y fue a chocar con fuerza contra la lámpara eléctrica. El doctor Schwöhrer soltó la muñeca de Chejov. «Ha muerto», dijo. Cerró el reloj y volvió a metérselo en el bolsillo del chaleco.
Olga, al instante, se secó las lágrimas y comenzó a sosegarse. Dio las gracias al médico por haber acudido a su llamada. El le preguntó si deseaba algún sedante, láudano, quizá, o unas gotas de valeriana. Olga negó con la cabeza. Pero quería pedirle algo: antes de que las autoridades fueran informadas y los periódicos conocieran el luctuoso desenlace, antes de que Chejov dejara para siempre de estar a su cuidado, quería quedarse a solas con él un largo rato. ¿Podía el doctor Schwöhrer ayudarla? ¿Mantendría en secreto, durante apenas unas horas, la noticia de aquel óbito?
El doctor Schwöhrer se acarició el mostacho con un dedo. ¿Por qué no? ¿Qué podía importar, después de todo, que el suceso se hiciera público unas horas más tarde? Lo único que quedaba por hacer era extender la partida de defunción, y podría hacerlo por la mañana en su consulta, después de dormir unas cuantas horas. El doctor Schwöhrer movió la cabeza en señal de asentimiento y recogió sus cosas. Antes de salir, pronunció unas palabras de condolencia. Olga inclinó la cabeza. «Ha sido un honor», dijo el doctor Schwöhrer. Cogió el maletín y salió de la habitación. Y de la Historia.
Fue entonces cuando el corcho saltó de la botella. Se derramó sobre la mesa un poco de espuma de champaña. Olga volvió junto a Chejov. Se sentó en un taburete, y cogió su mano. De cuando en cuando le acariciaba la cara. «No se oían voces humanas, ni sonidos cotidianos —escribiría más tarde—. Sólo existía la belleza, la paz y la grandeza de la muerte».
Se quedó junto a Chejov hasta el alba, cuando el canto de los tordos empezó a oírse en los jardines de abajo. Luego oyó ruidos de mesas y sillas: alguien las trasladaba de un sitio a otro en alguno de los pisos de abajo. Pronto le llegaron voces. Y entonces llamaron a la puerta. Olga sin duda pensó que se trataba de algún funcionario, el médico forense, por ejemplo, o alguien de la policía que formularía preguntas y le haría rellenar formularios, o incluso (aunque no era muy probable) el propio doctor Schwöhrer acompañado del dueño de alguna funeraria que se encargaría de embalsamar a Chejov y repatriar a Rusia sus restos mortales.
Pero era el joven rubio que había traído el champaña unas horas antes. Ahora, sin embargo, llevaba los pantalones del uniforme impecablemente planchados, la raya nítidamente marcada y los botones de la ceñida casaca verde perfectamente abrochados. Parecía otra persona. No sólo estaba despierto, sino que sus llenas mejillas estaban bien afeitadas y su pelo domado y peinado. Parecía deseoso de agradar. Sostenía entre las manos un jarrón de porcelana con tres rosas amarillas de largo tallo. Le ofreció las rosas a Olga con un airoso y marcial taconazo. Ella se apartó de la puerta para dejarle entrar. Estaba allí —dijo el joven— para retirar las copas, el cubo del hielo y la bandeja. Pero también quería informarle de que, debido al extremo calor de la mañana, el desayuno se serviría en el jardín. Confiaba asimismo en que aquel bochorno no les resultara en exceso fastidioso. Y lamentaba que hiciera un tiempo tan agobiante.
La mujer parecía distraída. Mientras el joven hablaba apartó la mirada y la fijó en algo que había sobre la alfombra. Cruzó los brazos y se cogió los codos con las manos. El joven, entretanto, con el jarrón entre las suyas a la espera de una señal, se puso a contemplar detenidamente la habitación. La viva luz del sol entraba a raudales por las ventanas abiertas. La habitación estaba ordenada; parecía poco utilizada aún, casi intocada. No había prendas tiradas encima de las sillas; no se veían zapatos ni medias ni tirantes ni corsés. Ni maletas abiertas. Ningún desorden ni embrollo, en suma; nada sino el cotidiano y pesado mobiliario. Entonces, viendo que la mujer seguía mirando al suelo, el joven bajó también la mirada, y descubrió al punto el corcho cerca de la punta de su zapato. La mujer no lo había visto: miraba hacia otra parte. El joven pensó en inclinarse para recogerlo, pero seguía con el jarrón en las manos y temía parecer aún más inoportuno si ahora atraía la atención hacia su persona. Dejó de mala gana el corcho donde estaba y levantó la mirada. Todo estaba en orden, pues salvo la botella de champaña descorchada y semivacía que descansaba sobre la mesa junto a dos copas de cristal. Miró en torno una vez más. A través de una puerta abierta vio que la tercera copa estaba en el dormitorio, sobre la mesilla de noche. Pero ¡había alguien aún acostado en la cama! No pudo ver ninguna cara, pero la figura acostada bajo las mantas permanecía absolutamente inmóvil. Una vez percatado de su presencia, miró hacia otra parte. Entonces, por alguna razón que no alcanzaba a entender, lo embargó una sensación de desasosiego. Se aclaró la garganta y desplazó su peso de una pierna a otra. La mujer seguía sin levantar la mirada, seguía encerrada en su mutismo. El joven sintió que la sangre afluía a sus mejillas. Se le ocurrió de pronto, sin reflexión previa alguna, que tal vez debía sugerir una alternativa al desayuno en el jardín. Tosió, confiando en atraer la atención de la mujer, pero ella ni lo miró siquiera. Los distinguidos huéspedes extranjeros —dijo— podían desayunar en sus habitaciones si ése era su deseo. El joven (su nombre no ha llegado hasta nosotros, y es harto probable que perdiera la vida en la primera gran guerra) se ofreció gustoso a subir él mismo una bandeja. Dos bandejas, dijo luego, volviendo a mirar —ahora con mirada indecisa— en dirección al dormitorio.
Guardó silencio y se pasó un dedo por el borde interior del cuello. No comprendía nada. Ni siquiera estaba seguro de la mujer le hubiera escuchado. No sabía qué hacer a continuación; seguía con el jarrón entre las manos. La dulce fragancia de las rosas le anegó las ventanillas de la nariz, e inexplicablemente sintió una punzada de pesar. La mujer, desde que había entrado él en el cuarto y se había puesto a esperar, parecía absorta en sus pensamientos. Era como si durante todo el tiempo que él había permanecido allí de pie, hablando, desplazando su peso de una pierna a otra, con el jarrón en las manos, ella hubiera estado en otra parte, lejos de Badenweiler. Pero ahora la mujer volvía en sí, y su semblante perdía aquella expresión ausente. Alzó los ojos, miró al joven y sacudió la cabeza. Parecía esforzarse por entender qué diablos hacía aquel joven en su habitación con tres rosas amarillas. ¿Flores? Ella no había encargado ningunas flores.
Pero el momento pasó. La mujer fue a buscar su bolso y sacó un puñado de monedas. Sacó también unos billetes. El joven se pasó la lengua por los labios fugazmente: otra propina elevada, pero ¿por qué? ¿Qué esperaba de él aquella mujer? Nunca había servido a ningún huésped parecido. Volvió a aclararse la garganta.
No quería el desayuno, dijo la mujer. Todavía no, en todo caso. El desayuno no era lo más importante aquella mañana. Pero necesitaba que le prestara cierto servicio. Necesitaba que fuera a buscar al dueño de una funeraria. ¿Entendía lo que le decía? El señor Chejov había muerto ¿lo entendía? Cómprense-vous? ¿Eh, joven? Antón Chejov estaba muerto. Ahora atiéndame bien, dijo la mujer. Quería que bajara a recepción y preguntara dónde podía encontrar al empresario de pompas fúnebres más prestigioso de la ciudad. Alguien de confianza, escrupuloso con su trabajo y de temperamento reservado. Un artesano, en suma, digno de un gran artista. Aquí tienes, dijo luego, y le encajó en la mano los billetes. Diles ahí abajo que quiero que seas tú quien me preste este servicio. ¿Me escuchas? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?
El joven se esforzó por comprender el sentido del encargo. Prefirió no mirar de nuevo en dirección al otro cuarto. Ya había presentido antes que algo no marchaba bien. Ahora advirtió que el corazón le latía con fuerza bajo la casaca, y que empezaba a aflorarle el sudor en la frente. No sabía hacia dónde dirigir la mirada. Deseaba dejar el jarrón en alguna parte.
Por favor, haz esto por mí, dijo la mujer. Te recordaré con gratitud. Diles ahí abajo que he insistido. Di eso. Pero no llames la atención innecesariamente. No atraigas la atención ni sobre tu persona ni sobre la situación. Diles únicamente que tienes que hacerlo, que yo te lo he pedido... y nada más. ¿Me oyes? Si me entiendes, asiente con la cabeza. Pero sobre todo que no cunda la noticia. Lo demás, todo lo demás, la conmoción y todo eso... llegará muy pronto. Lo peor ha pasado. ¿Nos estamos entendiendo?
El joven se había puesto pálido. Estaba rígido, aferrado al jarrón. Acertó a asentir con la cabeza.
Después de obtener la venia para salir del hotel, debía dirigirse discreta y decididamente, aunque sin precipitaciones impropias, hacia la funeraria. Debía comportarse exactamente como si estuviera llevando a cabo un encargo muy importante, y nada más. De hecho estaba llevando a cabo un encargo muy importante, dijo la mujer. Y, por si podía ayudarle a mantener el buen temple de su paso, debía imaginar que caminaba por una acera atestada llevando en los brazos un jarrón de porcelana —un jarrón lleno de rosas— destinado a un hombre importante. (La mujer hablaba con calma, casi en un tono de confidencia, como si le hablara a un amigo o a un pariente.) Podía decirse a sí mismo incluso que el hombre a quien debía entregar las rosas le estaba esperando, que quizá esperaba con impaciencia su llegada con flores. No debía, sin embargo, exaltarse y echar a correr, ni quebrar la cadencia de su paso. ¡Que no olvidara el jarrón que llevaba en las manos! Debía caminar con brío, comportándose en todo momento de la manera más digna posible. Debía seguir caminando hasta llegar a la funeraria, y detenerse ante la puerta. Levantaría luego la aldaba, y la dejaría caer una, dos, tres veces. Al cabo de unos instantes, el propio patrono de la funeraria bajaría a abrirle.
Sería un hombre sin duda cuarentón, o incluso cincuentón, calvo, de complexión fuerte, con gafas de montura de acero montadas casi sobre la punta de la nariz. Sería un hombre recatado, modesto, que formularía tan sólo las preguntas más directas y esenciales. Un mandil. Sí, probablemente llevaría un mandil. Puede que se secara las manos con una toalla oscura mientras escuchaba lo que se le decía. Sus ropas despedirían un tufillo de formaldehido, pero perfectamente soportable, y al joven no le importaría en absoluto. El joven era ya casi un adulto, y no debía sentir miedo ni repulsión ante esas cosas. El hombre de la funeraria le escucharía hasta el final. Era sin duda un hombre comedido y de buen temple, alguien capaz de ahuyentar en lugar de agravar los miedos de la gente en este tipo de situaciones. Mucho tiempo atrás llegó a familiarizarse con la muerte, en todas sus formas y apariencias posibles. La muerte, para él, no encerraba ya sorpresas, ni soterrados secretos. Este era el hombre cuyos servicios se requerían aquella mañana.
El maestro de pompas fúnebres coge el jarrón de las rosas. Sólo en una ocasión durante el parlamento del joven se despierta en él un destello de interés, de que ha oído algo fuera de lo ordinario. Pero cuando el joven menciona el nombre del muerto, las cejas del maestro se alzan ligeramente. ¿Chejov, dices? Un momento, en seguida estoy contigo.
¿Entiendes lo que te estoy diciendo?, le dijo Olga al joven. Deja las copas. No te preocupes por ellas. Olvida las copas de cristal y demás, olvida todo eso. Deja la habitación como está. Ahora ya todo está listo. Estamos ya listos ¿Vas a ir?
Pero en aquel momento el joven pensaba en el corcho que seguía en el suelo, muy cerca de la punta de su zapato. Para recogerlo tendría que agacharse sin soltar el jarrón de las rosas. Eso es lo que iba a hacer. Se agachó. Sin mirar hacia abajo. Cogió el corcho, lo encajó en el hueco de la palma y cerró la mano.
en Elefante, 1988