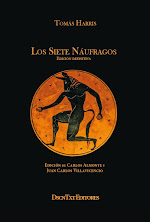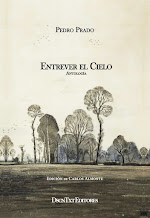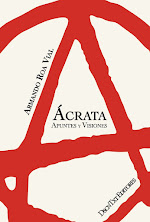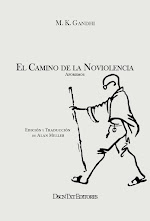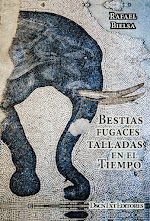NOTA DESCONTEXTO
Ante la vergüenza y consiguiente ira que nos ha dejado la aberrante medida tomada por el diario La Nación al haber despedido injustificadamente al escritor Antonio Gil, al dibujante José Gai y a la editora Ana Verónica Peña por la publicación de una columna del escritor intitulada "A la sombra de Mammon", además de la cobarde difamación que se ha hecho en contra de la escritora Andrea Jeftanovic, hemos considerado como deber ineludible dar cuenta de la columna en cuestión que escribiera Antonio Gil y de la reciente carta abierta enviada por Andrea Jeftanovic. Nos parece que las cobardes calumnias de las que ha sido víctima la escritora tras disentir levemente de la columna de Antonio Gil son sólo una distracción, probablemente iniciada por el o los responsables de las –también- cobardes represalias en contra de los ahora exprofesionales de La Nación.
A la sombra de Mammon
de Antonio Gil
A veces creemos entrever, como en sueños, erguida contra nuestro óseo roquedal andino y en el “puro cielo azulado”, la figura bella y feroz de Melpómene. Ella, la musa griega inspiradora de la tragedia se nos presenta siempre tal y como es descrita en los libros: “ricamente vestida, grave el continente y severa la mirada, generalmente lleva en la mano una máscara trágica como su principal atributo, en otras ocasiones empuña un cetro, una corona o un puñal ensangrentado”.
Otras veces, entre los silbos del viento sentimos allegarse la presencia sigilosa de Wekufu, el dios mapuche de la muerte y la destrucción, batiendo a Ngenechen, el dios de la vida. Y los números terribles se repiten en este ineludible triunfo de la fatalidad. El 27 de noviembre de 2005, 33 personas abordaron una embarcación de sólo 6 metros de largo, con capacidad para 16 ocupantes. Además la lancha llevaba carga. Las siempre peligrosas aguas del lago Maihue, que en mapudungun significa copa de madera, y el sobrepeso de la adicional, hicieron naufragar el pequeño lanchón.
Hay ocasiones en que el desastre (que como sabemos quiere decir “lejos de la estrella”) exige un poco más para su morral, como ocurrió el 18 de mayo de ese mismo año cuando en la zona cordillerana de Antuco, al interior de Los Ángeles, murieron congelados 44 soldados conscriptos y un sargento. La mayoría de las veces se trata de gente pobre, de miembros de los sectores más frágiles y abandonados de nuestra sociedad. Y entonces la bella e inexorable Melpómene y el fiero Wekufu se desvanecen para dejar su lugar a Mammon, el demonio judío de la avaricia y la codicia.
Desaparecen pues de nuestro imaginario de golpe las presencias idealizadas, sublimadas, de lo inevitable, y emerge, con un retintín de oro, el verdadero culpable de la totalidad de nuestros males. Un demonio cebado en el lucro y en la más extrema cicatería. Ese es el verdadero demonio que gobierna, desde hace ya demasiado tiempo, el alma de Chile, arrasando a la bella Melpómene y al guerrero Wekufu, quienes no hacen otra cosa que cumplir sus deberes cerrando los ojos. Si vemos caso a caso las grandes desgracias que ha sufrido el país, descubriremos tras cada una de ellas la sombra de Mammon y sus explicaciones y comisiones y mentiras. Balseraphs son nombrados en las antiguas tradiciones los “abogados infernales”.
“Los Balseraphs que sirven a Mammon pueden convencer a sus víctimas de que hasta el hecho más atroz será en extremo beneficioso”. Son los demonios que ofrecen indemnizaciones y compensaciones. Antes de la caída, Mammon era un serafín al servicio de Dios. Pero su corazón se llenó con el deseo del oro y se unió a Satanás en la rebelión contra el Creador. Cuando la guerra en el cielo terminó, según la tradición rabínica, “los pecados de Mammon eran peores que los de cualquier otro de los caídos”.
Y él hoy, por desdicha, ha penetrado incluso en las iglesias, en los ministerios, por no hablar de entidades financieras, que es donde pernocta diariamente. Wekufu y Melpómene retroceden con horror cuando ven el recorte de presupuesto para una nueva lancha en un lago remoto. Cuando se asoman sobre el hombro del contador, que con su lápiz rojo elimina defensas en los socavones mineros u “optimiza” los gastos en material de invierno para los soldados que sirven a la patria. Chile está en guerra. Tenemos que aniquilar a ese demonio antes que todos seamos avasallados por la bestia. //LND
Carta abierta a Antonio Gil y a diario La Nación Domingo
de Andrea Jeftanovic
Estimados Señores:
Me dirijo a ustedes para plantear algunas reflexiones en relación a la polémica generada por la columna "A la sombra de Mammon", publicada el domingo 22 de agosto en el diario La Nación Domingo y, sobre todo, para expresar mi rechazo al curso de los hechos y aclarar mi postura con lo sucedido.
La mencionada columna me llegó a través de la red facebook, a propósito de ésta siete personas mantuvimos en ese espacio un debate sobre las interpretaciones y variantes contenidas en ella. Entiendo que el texto es principalmente una crítica a la avaricia, a la codicia, al excesivo afán de lucro, a la extrema cicatería. Repudio el hecho de que estos valores se hayan instalado en nuestra sociedad y que estén detrás de tres recientes desgracias humanas ocurridas en nuestro país (balsa en lago Maihue, ejercicio militar en Antuco y Mina San José); doblemente graves pues fueron provocadas por la negligencia y la avaricia de sus dueños o responsables al no haber proporcionado las condiciones mínimas de seguridad a pasajeros, soldados y mineros, respectivamente. Hasta aquí mi acuerdo con el texto es total. Sin embargo, para el desarrollo de esta idea medular, se ocupan tres figuras procedentes de distintas mitologías (griega, mapuche y judía). En mi opinión y en la de otras personas, como demuestran otras reacciones, resultó desafortunado tomar precisamente de la tradición judía la figura que habría de representar la avaricia y el control subrepticio del poder. ¿Por qué? Porque aunque sea una referencia mitológica, esos atributos son justamente los motivos que articulan los más extendidos y dañinos estereotipos que retratan al judío. Porque las metáforas también construyen realidades y significan por sugerencia, y es por lo tanto importante reflexionar sobre sus consecuencias. El caso se hacía especialmente problemático y delicado por los recientes episodios de ataques y amenazas de muerte que han recibido miembros e instituciones de la comunidad judía en Chile. No estoy diciendo que el texto debía producir ese único efecto, pero podía resultar ofensivo para algunos. Tampoco quiero decir que el sufrimiento y la discriminación sean patrimonio del pueblo judío. Muchos pueblos, religiones y etnias han sufrido y sufren ahora de todos esos males, incluso más cerca de lo que creemos. Igualmente pernicioso hubiera sido recurrir al imaginario de la cultura armenia, mapuche, musulmana o protestante si contribuyera a reproducir estereotipos que profundizan prejuicios y exclusiones que nos recuerdan lamentables persecuciones y muertes ocurridas a través de la historia.
En una sociedad democrática es absolutamente normal y deseable que las columnas de opinión despierten discusiones y distintas visiones. A veces esos debates o reclamos legítimos, ya sea en cartas institucionales o en foros colectivos son “diálogo de sordos”, pero incluso en los casos más obtusos (en un marco respetuoso, se entiende) estos contribuyen a la reflexión y a la empatía. En mi caso, como cualquier lectora, dejé mis críticas y disenso en la red social y para mí hasta ahí llegaba el asunto más allá que internamente le daba vueltas a los discutido. Pero lamentablemente el debate tomó los peores rumbos imaginados. Primero, porque incentivó una “caza de brujas” para con los y las participantes de ese foro privado (que se divulgó editado), publicándose injurias, mentiras, difamaciones, burlas sin importar mentir, ofender o amenazar en diarios digitales, sitios web, redes sociales. Y luego, porque se asoció absurdamente a otro hecho grave: el despido del autor de la columna, la editora del suplemento y el dibujante de la ilustración que acompañaba el texto. Y distingamos los acontecimientos. Puedo discrepar con la columna, pero creo en la democracia y en la libertad de expresión y la destitución de los tres profesionales es un acto represivo que vulnera derechos políticos básicos y daña la calidad de nuestra democracia. La censura es una práctica que condeno con toda energía. Prefiero el disenso aunque nos incomode. Y por eso no creo que los lectores debamos ser perseguidos y difamados por tener otras visiones. Así como rechazo categóricamente los despidos, también rechazo con la misma fuerza el abuso de ciertas personas en las redes virtuales y en algunos medios periodísticos que inventan y divulgan injurias (también pueden ser una fuerza opresiva), como otros espacios que fomentan el odio racial.
En términos de convivencia ciudadana este caso tuvo un lamentable final, cerró una posibilidad de discusión de conflictos más amplios como lo es el sistema económico, las desigualdades sociales, la tolerancia multicultural. El despido de los señores Antonio Gil, Ana Verónica Peña y José Gai, es un acto injustificado para con ellos, y todo lo que surgió alrededor de este caso no hizo más que exacerbar prejuicios y fanatismos. En suma, pierde toda la sociedad chilena, al menos la sociedad pluralista y democrática en las que muchos queremos habitar.
Les saluda muy atentamente,
Andrea Jeftanovic
Otras veces, entre los silbos del viento sentimos allegarse la presencia sigilosa de Wekufu, el dios mapuche de la muerte y la destrucción, batiendo a Ngenechen, el dios de la vida. Y los números terribles se repiten en este ineludible triunfo de la fatalidad. El 27 de noviembre de 2005, 33 personas abordaron una embarcación de sólo 6 metros de largo, con capacidad para 16 ocupantes. Además la lancha llevaba carga. Las siempre peligrosas aguas del lago Maihue, que en mapudungun significa copa de madera, y el sobrepeso de la adicional, hicieron naufragar el pequeño lanchón.
Hay ocasiones en que el desastre (que como sabemos quiere decir “lejos de la estrella”) exige un poco más para su morral, como ocurrió el 18 de mayo de ese mismo año cuando en la zona cordillerana de Antuco, al interior de Los Ángeles, murieron congelados 44 soldados conscriptos y un sargento. La mayoría de las veces se trata de gente pobre, de miembros de los sectores más frágiles y abandonados de nuestra sociedad. Y entonces la bella e inexorable Melpómene y el fiero Wekufu se desvanecen para dejar su lugar a Mammon, el demonio judío de la avaricia y la codicia.
Desaparecen pues de nuestro imaginario de golpe las presencias idealizadas, sublimadas, de lo inevitable, y emerge, con un retintín de oro, el verdadero culpable de la totalidad de nuestros males. Un demonio cebado en el lucro y en la más extrema cicatería. Ese es el verdadero demonio que gobierna, desde hace ya demasiado tiempo, el alma de Chile, arrasando a la bella Melpómene y al guerrero Wekufu, quienes no hacen otra cosa que cumplir sus deberes cerrando los ojos. Si vemos caso a caso las grandes desgracias que ha sufrido el país, descubriremos tras cada una de ellas la sombra de Mammon y sus explicaciones y comisiones y mentiras. Balseraphs son nombrados en las antiguas tradiciones los “abogados infernales”.
“Los Balseraphs que sirven a Mammon pueden convencer a sus víctimas de que hasta el hecho más atroz será en extremo beneficioso”. Son los demonios que ofrecen indemnizaciones y compensaciones. Antes de la caída, Mammon era un serafín al servicio de Dios. Pero su corazón se llenó con el deseo del oro y se unió a Satanás en la rebelión contra el Creador. Cuando la guerra en el cielo terminó, según la tradición rabínica, “los pecados de Mammon eran peores que los de cualquier otro de los caídos”.
Y él hoy, por desdicha, ha penetrado incluso en las iglesias, en los ministerios, por no hablar de entidades financieras, que es donde pernocta diariamente. Wekufu y Melpómene retroceden con horror cuando ven el recorte de presupuesto para una nueva lancha en un lago remoto. Cuando se asoman sobre el hombro del contador, que con su lápiz rojo elimina defensas en los socavones mineros u “optimiza” los gastos en material de invierno para los soldados que sirven a la patria. Chile está en guerra. Tenemos que aniquilar a ese demonio antes que todos seamos avasallados por la bestia. //LND
en La Nación, 22 Agosto 2010
Carta abierta a Antonio Gil y a diario La Nación Domingo
de Andrea Jeftanovic
Estimados Señores:
Me dirijo a ustedes para plantear algunas reflexiones en relación a la polémica generada por la columna "A la sombra de Mammon", publicada el domingo 22 de agosto en el diario La Nación Domingo y, sobre todo, para expresar mi rechazo al curso de los hechos y aclarar mi postura con lo sucedido.
La mencionada columna me llegó a través de la red facebook, a propósito de ésta siete personas mantuvimos en ese espacio un debate sobre las interpretaciones y variantes contenidas en ella. Entiendo que el texto es principalmente una crítica a la avaricia, a la codicia, al excesivo afán de lucro, a la extrema cicatería. Repudio el hecho de que estos valores se hayan instalado en nuestra sociedad y que estén detrás de tres recientes desgracias humanas ocurridas en nuestro país (balsa en lago Maihue, ejercicio militar en Antuco y Mina San José); doblemente graves pues fueron provocadas por la negligencia y la avaricia de sus dueños o responsables al no haber proporcionado las condiciones mínimas de seguridad a pasajeros, soldados y mineros, respectivamente. Hasta aquí mi acuerdo con el texto es total. Sin embargo, para el desarrollo de esta idea medular, se ocupan tres figuras procedentes de distintas mitologías (griega, mapuche y judía). En mi opinión y en la de otras personas, como demuestran otras reacciones, resultó desafortunado tomar precisamente de la tradición judía la figura que habría de representar la avaricia y el control subrepticio del poder. ¿Por qué? Porque aunque sea una referencia mitológica, esos atributos son justamente los motivos que articulan los más extendidos y dañinos estereotipos que retratan al judío. Porque las metáforas también construyen realidades y significan por sugerencia, y es por lo tanto importante reflexionar sobre sus consecuencias. El caso se hacía especialmente problemático y delicado por los recientes episodios de ataques y amenazas de muerte que han recibido miembros e instituciones de la comunidad judía en Chile. No estoy diciendo que el texto debía producir ese único efecto, pero podía resultar ofensivo para algunos. Tampoco quiero decir que el sufrimiento y la discriminación sean patrimonio del pueblo judío. Muchos pueblos, religiones y etnias han sufrido y sufren ahora de todos esos males, incluso más cerca de lo que creemos. Igualmente pernicioso hubiera sido recurrir al imaginario de la cultura armenia, mapuche, musulmana o protestante si contribuyera a reproducir estereotipos que profundizan prejuicios y exclusiones que nos recuerdan lamentables persecuciones y muertes ocurridas a través de la historia.
En una sociedad democrática es absolutamente normal y deseable que las columnas de opinión despierten discusiones y distintas visiones. A veces esos debates o reclamos legítimos, ya sea en cartas institucionales o en foros colectivos son “diálogo de sordos”, pero incluso en los casos más obtusos (en un marco respetuoso, se entiende) estos contribuyen a la reflexión y a la empatía. En mi caso, como cualquier lectora, dejé mis críticas y disenso en la red social y para mí hasta ahí llegaba el asunto más allá que internamente le daba vueltas a los discutido. Pero lamentablemente el debate tomó los peores rumbos imaginados. Primero, porque incentivó una “caza de brujas” para con los y las participantes de ese foro privado (que se divulgó editado), publicándose injurias, mentiras, difamaciones, burlas sin importar mentir, ofender o amenazar en diarios digitales, sitios web, redes sociales. Y luego, porque se asoció absurdamente a otro hecho grave: el despido del autor de la columna, la editora del suplemento y el dibujante de la ilustración que acompañaba el texto. Y distingamos los acontecimientos. Puedo discrepar con la columna, pero creo en la democracia y en la libertad de expresión y la destitución de los tres profesionales es un acto represivo que vulnera derechos políticos básicos y daña la calidad de nuestra democracia. La censura es una práctica que condeno con toda energía. Prefiero el disenso aunque nos incomode. Y por eso no creo que los lectores debamos ser perseguidos y difamados por tener otras visiones. Así como rechazo categóricamente los despidos, también rechazo con la misma fuerza el abuso de ciertas personas en las redes virtuales y en algunos medios periodísticos que inventan y divulgan injurias (también pueden ser una fuerza opresiva), como otros espacios que fomentan el odio racial.
En términos de convivencia ciudadana este caso tuvo un lamentable final, cerró una posibilidad de discusión de conflictos más amplios como lo es el sistema económico, las desigualdades sociales, la tolerancia multicultural. El despido de los señores Antonio Gil, Ana Verónica Peña y José Gai, es un acto injustificado para con ellos, y todo lo que surgió alrededor de este caso no hizo más que exacerbar prejuicios y fanatismos. En suma, pierde toda la sociedad chilena, al menos la sociedad pluralista y democrática en las que muchos queremos habitar.
Les saluda muy atentamente,
Andrea Jeftanovic
31 de agosto, 2010