
Cuatro cuadras y un caudaloso canal. Esa es la distancia que separa mi casa de una de las poblaciones más golpeadas por la represión policial post 18 de octubre. Los balazos incesantes, los helicópteros rasantes y los gritos en las noches han tenido breves espacios de silencio durante los últimos cuatro meses. No es necesario – a mis 40 años – hacer un esfuerzo de imaginería para asociar esa violencia a lo ocurrido en dictadura, aun cuando en ese tiempo fuera yo una niña que no alcanzaba los 9. La historia, como alguien señalara, está tan quieta que junta polvo.
Un par de semanas después del estallido, recorro con mi compañero las calles céntricas de Santiago. Entonces, entre la infinidad de rayados en los muros, nos encontramos frente a una pared con la inscripción «1973/2019». Ambas fechas se conectan indiscutiblemente en mi cabeza. Al compañero que observa junto a mí, la interpretación del rayado no le parece obvia. ¿Por qué alguien inscribiría en el muro estas dos fechas –significativas sin duda– pero representativas de acontecimientos tan distintos? «1973» nos recuerda un golpe de Estado que cerró las posibilidades a lo social, a lo público, a la demanda por lo justo, que terminó con el sueño de lo común, nos violentó de maneras que debimos aprender a nombrar (y callar), perpetrando la herida profunda. «2019», en tanto, es el año de la explosión de la rabia –y a la vez la fuerza– acumulada durante años de desigualdad e injusticia, expresada en la improbable comunión de gritos, voces, acciones, en el mismo espacio que antes fue clausurado, resignificando una olvidada palabra: dignidad.
¿Por qué juntas? Insiste. Y
le respondo, obedeciendo a la guata, a la piel, a las imágenes que aparecen en mi cabeza: porque botas,
porque tanques,
porque milicos
porque secuestros,
porque torturas,
porque desamparo,
porque injusticia,
porque miedo.
Como en «La noche boca arriba», un mal sueño que se siente y huele.
Además de esta síntesis, tal vez por deformación profesional, sumo otra dimensión a mi lectura.
Le comento que nuestra disquisición se produce tal vez porque yo considero el rayado como obra de arte. Le señalo entonces, que el grafiti –como toda pieza de arte– se aleja de una sola significación y habrá por esto impresiones que no pueden comprimirse a formas conceptuales, lo que posiblemente hará que no coincidamos en la explicación que demos a lo que estamos mirando. La obra suspende el pensamiento lineal y discursivo pues existen fugas de sentido en su interpretación.
Entiendo además que cuando la palabra se agota y ya no hay forma de comunicarse a través del discurso, le toca el turno al cuerpo: este se pone en acto (pregúntele al millón y medio en las calles, a los cuerpos que saltan el torniquete, a la «Primera línea») y creo, así mismo, que el significado se vuelca en signo. Pues aunque contenga texto, el rayado, el dibujo, la imagen, están comprendidos en una apuesta estética que convierte la expresión gráfica en obra, aun cuando se produzca en la calle, en un lugar exento del régimen normativo que regula la creación dentro del museo o la galería. Es más, las galerías y sus curadores que reglan los sentidos me resultan hoy atemporales y claustrofóbicas pues el 18 de octubre inauguró un nuevo sistema escópico, un cambio de mirada, que mayoritariamente defiende la suciedad y diversidad del rayado callejero, cual estallido visual, y que encuentra en ello no solo la insistencia de la voz popular sino algo extrañamente hermoso, una belleza nueva, que reclama su permanencia aun cuando los amantes del puro Chile, blanco, prístino, sin fallas, pretendan reiteradamente borrar. Sumado a lo anterior y contrario a lo que afirmarían algunos teóricos del arte, en la calle la imagen recupera su carácter ritual: no hay solo valor de exposición sino también de culto.
Un objeto de arte es tal en la medida en que es capaz de figurar un universo simbólico que supere su materialidad. El arte es presentación de algo que no se deja decir en términos concretos, al menos no unánimemente. Dicho lo anterior, la lectura que hago del rayado «1973/2019», se alimenta del universo de símbolos de nuestra historia dictatorial reciente. Su materialidad está construida por sonoridades, olores, imágenes, que no cesan en su reiteración:
- Suéltalo paco culiao, no te lo lleví! …amigo, di tu nombre! Grita!, cómo te llamái!!
- ¡Me llamo Carlos Rojas! ¡19234675 raya 6! ¡Carlos Rojas!
El eco de la represión dictatorial se sigue oyendo. Los detenidos gritan su nombre, como en los oscuros tiempos de los secuestradores montados en autos sin patente. Y ese eco adquiere nuevas dimensiones mediante las imágenes captadas por dispositivos digitales que se encargan de enrostrarnos reinventadas formas de castigo que no dejan de indignarnos y conmovernos.
Ante lo señalado, insisto: ¿la lectura del rayado «1973/2019» nos conectará sensiblemente a un pasado que se hace visible ante este presente? Instalado el estado de emergencia, los militares en la calle detonan en el imaginario de miles la idea de que la brutalidad vivida en tiempos pasados (al parecer no tan lejanos), se encuentra a la vuelta de la esquina, no importando el grado de civilidad que alguna vez encarnara el Chile-Informe Valech / Chile-Informe Rettig / Chile-Jaguar / Chile-OCDE / Chile-Nunca Más. Sin embargo, aun ante la reiteración holográfica y traumática de lo vivido, es una parte de esos miles, junto a la oleada impetuosa de las nuevas generaciones, quienes copan las calles demandando lo justo. El deseo colectivo alimenta el sueño de lo venidero, inscribiendo en los muros imágenes permeadas de significados políticos ya conocidos, que adquieren nuevas dimensiones en la inaugurada era. Tal vez la misma operación de borradura que la transición desplegó sobre el recuerdo colectivo da cuenta hoy de su éxito, pues para muchos, la memoria de la violenta represión ejercida sobre el pueblo se ha vuelto un fetiche impreso en una polera, y no un pasado al cual temer. El toque de queda impuesto en los días posteriores al 18/10, no logró encerrar la rabia contenida durante años, pese al fusil apuntado a la cabeza. Las calles, en este escenario, se han dispuesto cual tapiz, cobijando, con su curator´a de Big Bang, la marcha incesante de los cuerpos en danzante rebeldía.
en Alienígenas. El estallido social en los muros,
de Darío Quiroga y Julio Pastén, 2020

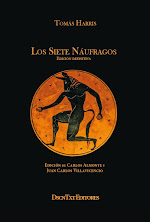
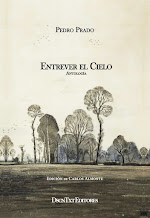
















































































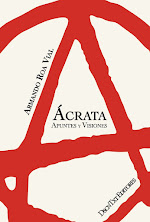



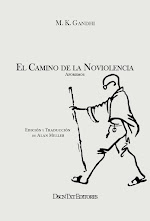
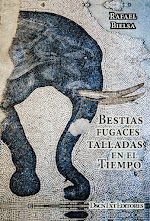








No hay comentarios.:
Publicar un comentario