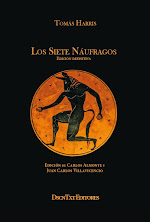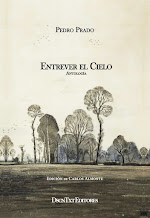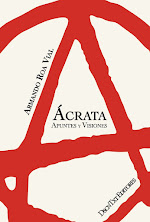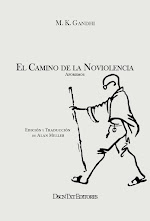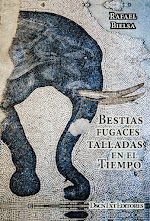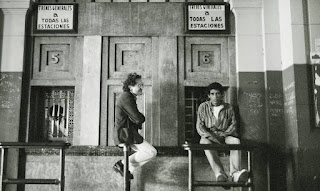Conradin tenía diez años y, según la opinión profesional del médico, el niño no viviría cinco años más. Era un médico afable, ineficaz, poco se le tomaba en cuenta, pero su opinión estaba respaldada por la señora De Ropp, a quien debía tomarse en cuenta. La señora De Ropp, prima de Conradin, era su tutora, y representaba para él esos tres quintos del mundo que son necesarios, desagradables y reales; los otros dos quintos, en perpetuo antagonismo con aquéllos, estaban representados por él mismo y su imaginación. Conradin pensaba que no estaba lejos el día en que habría de sucumbir a la dominante presión de las cosas necesarias y cansadoras: las enfermedades, los cuidados excesivos y el interminable aburrimiento. Su imaginación, estimulada por la soledad, le impedía sucumbir.
La señora De Ropp, aun en los momentos de mayor franqueza, no hubiera admitido que no quería a Conradin, aunque tal vez habría podido darse cuenta de que al contrariarlo por su bien cumplía con un deber que no era particularmente penoso. Conradin la odiaba con desesperada sinceridad, que sabía disimular a la perfección. Los escasos placeres que podía procurarse acrecían con la perspectiva de disgustar a su parienta, que estaba excluida del reino de su imaginación por ser un objeto sucio, inadecuado.
En el triste jardín, vigilado por tantas ventanas prontas a abrirse para indicarle que no hiciera esto o aquello, o recordarle que era la hora de ingerir un remedio, Conradin hallaba pocos atractivos. Los escasos árboles frutales le estaban celosamente vedados, como si hubieran sido raros ejemplares de su especie crecidos en el desierto. Sin embargo, hubiera resultado difícil encontrar quien pagara diez chelines por su producción de todo el año. En un rincón, casi oculta por un arbusto, había una casilla de herramientas abandonada, y en su interior Conradin halló un refugio, algo que participaba de las diversas cualidades de un cuarto de juguetes y de una catedral. La había poblado de fantasmas familiares, algunos provenientes de la historia y otros de su imaginación; estaba también orgulloso de alojar dos huéspedes de carne y hueso. En un rincón vivía una gallina del Houdán, de ralo plumaje, a la que el niño prodigaba un cariño que casi no tenía otra salida. Más atrás, en la penumbra, había un cajón, dividido en dos compartimentos, uno de ellos con barrotes colocados uno muy cerca del otro. Allí se encontraba un gran hurón de los pantanos, que un amigo, dependiente de carnicería, introdujo de contrabando, con jaula y todo, a cambio de unas monedas de plata que guardó durante mucho tiempo. Conradin tenía mucho miedo de ese animal flexible, de afilados colmillos, que era, sin embargo, su tesoro más preciado. Su presencia en la casilla era motivo de una secreta y terrible felicidad, que debía ocultársele escrupulosamente a la Mujer, como solía llamar a su prima. Y un día, quién sabe cómo, imaginó para la bestia un nombre maravilloso, y a partir de entonces el hurón de los pantanos fue para Conradin un dios y una religión.
La Mujer se entregaba a la religión una vez por semana, en una iglesia de los alrededores, y obligaba a Conradin a que la acompañara, pero el servicio religioso significaba para el niño una traición a sus propias creencias. Pero todos los jueves, en el musgoso y oscuro silencio de la casilla, Conradin oficiaba un místico y elaborado rito ante el cajón de madera, santuario de Sredni Vashtar, el gran hurón. Ponía en el altar flores rojas cuando era la estación y moras escarlatas cuando era invierno, pues era un dios interesado especialmente en el aspecto impulsivo y feroz de las cosas; en cambio, la religión de la Mujer, por lo que podía observar Conradin, manifestaba la tendencia contraria.
En las grandes fiestas espolvoreaba el cajón con nuez moscada, pero era condición importante del rito que las nueces fueran robadas. Las fiestas eran variables y tenían por finalidad celebrar algún acontecimiento pasajero. En ocasión de un agudo dolor de muelas que padeció por tres días la señora De Ropp, Conradin prolongó los festivales durante todo ese tiempo, y llegó incluso a convencerse de que Sredni Vashtar era personalmente responsable del dolor. Si el malestar hubiera durado un día más, la nuez moscada se habría agotado.
La gallina del Houdán no participaba del culto de Sredni Vashtar. Conradin había dado por sentado que era anabaptista. No pretendía tener ni la más remota idea de lo que era ser anabaptista, pero tenía una íntima esperanza de que fuera algo audaz y no muy respetable. La señora De Ropp encarnaba para Conradin la odiosa imagen de la respetabilidad.
Al cabo de un tiempo, las permanencias de Conradin en la casilla despertaron la atención de su tutora.
- No le hará bien pasarse el día allí, con lo variable que es el tiempo -decidió repentinamente, y una mañana, a la hora del desayuno, anunció que había vendido la gallina del Houdán la noche anterior. Con sus ojos miopes atisbó a Conradin, esperando que manifestara odio y tristeza, que estaba ya preparada para contrarrestar con una retahíla de excelentes preceptos y razonamientos. Pero Conradin no dijo nada: no había nada que decir. Algo en esa cara impávida y blanca la tranquilizó momentáneamente. Esa tarde, a la hora del té, había tostadas: manjar que por lo general excluía con el pretexto de que haría daño a Conradin, y también porque hacerlas daba trabajo, mortal ofensa para la mujer de la clase media.
- Creí que te gustaban las tostadas -exclamó con aire ofendido al ver que no las había tocado.
- A veces -dijo Conradin.
Esa noche, en la casilla, hubo un cambio en el culto al dios cajón. Hasta entonces, Conradin no había hecho más que cantar sus oraciones: ahora pidió un favor.
- Una sola cosa te pido, Sredni Vashtar.
No especificó su pedido. Sredni Vashtar era un dios, y un dios nada lo ignora. Y ahogando un sollozo, mientras echaba una mirada al otro rincón vacío, Conradin regresó a ese otro mundo que detestaba.
Y todas las noches, en la acogedora oscuridad de su dormitorio, y todas las tardes, en la penumbra de la casilla, se elevó la amarga letanía de Conradin:
- Una sola cosa te pido, Sredni Vashtar.
La señora De Ropp notó que las visitas a la casilla no habían cesado, y un día llevó a cabo una inspección más completa.
- ¿Qué guardas en ese cajón cerrado con llave? -le preguntó-. Supongo que son conejitos de la India. Haré que se los lleven a todos.
Conradin apretó los labios, pero la mujer registró su dormitorio hasta descubrir la llave, y luego se dirigió a la casilla para completar su descubrimiento. Era una tarde fría y Conradin había sido obligado a permanecer dentro de la casa. Desde la última ventana del comedor se divisaba entre los arbustos la casilla; detrás de esa ventana se instaló Conradin. Vio entrar a la mujer, y la imaginó después abriendo la puerta del cajón sagrado y examinando con sus ojos miopes el lecho de paja donde yacía su dios. Quizá tantearía la paja movida por su torpe impaciencia. Conradin articuló con fervor su plegaria por última vez. Pero sabía al rezar que no creía. La mujer aparecería de un momento a otro con esa sonrisa fruncida que él tanto detestaba, y dentro de una o dos horas el jardinero se llevaría a su dios prodigioso, no ya un dios, sino un simple hurón de color pardo, en un cajón. Y sabía que la Mujer terminaría como siempre por triunfar, y que sus persecuciones, su tiranía y su sabiduría superior irían venciéndolo poco a poco, hasta que a él ya nada le importara, y la opinión del médico se vería confirmada. Y como un desafío, comenzó a cantar en alta voz el himno de su ídolo amenazado:
Sredni Vashtar avanzó:
Sus pensamientos eran pensamientos rojos y sus dientes blancos.
Sus enemigos pidieron paz, pero él les trajo muerte.
Sredni Vashtar el Hermoso.
De pronto dejó de cantar y se acercó a la ventana.
La puerta de la casilla seguía entreabierta. Los minutos pasaban. Los minutos eran largos, pero pasaban. Miró a los estorninos que volaban y corrían por el césped; los contó una y otra vez, sin perder de vista la puerta. Una criada de expresión agria entró para preparar la mesa para el té. Conradin seguía esperando y vigilando. La esperanza gradualmente se deslizaba en su corazón, y ahora empezó a brillar una mirada de triunfo en sus ojos que antes sólo habían conocido la melancólica paciencia de la derrota. Con una exultación furtiva, volvió a gritar el peán de victoria y devastación. Sus ojos fueron recompensados: por la puerta salió un animal largo, bajo, amarillo y castaño, con ojos deslumbrados por la luz del crepúsculo y oscuras manchas mojadas en la piel de las mandíbulas y del cuello. Conradin se hincó de rodillas. El Gran Hurón de los Pantanos se dirigió al arroyuelo que estaba al extremo del jardín, bebió, cruzó un puentecito de madera y se perdió entre los arbustos. Ese fue el tránsito de Sredni Vashtar.
- Está servido el té -anunció la criada de expresión agria-. ¿Dónde está la señora?
- Fue hace un rato a la casilla -dijo Conradin.
Y mientras la criada salió en busca de la señora, Conradin sacó de un cajón del aparador el tenedor de las tostadas y se puso a tostar un pedazo de pan. Y mientras lo tostaba y lo untaba con mucha mantequilla, y mientras duraba el lento placer de comérselo, Conradin estuvo atento a los ruidos y silencios que llegaban en rápidos espasmos desde más allá de la puerta del comedor. El estúpido chillido de la criada, el coro de interrogantes clamores de los integrantes de la cocina que la acompañaba, los escurridizos pasos y las apresuradas embajadas en busca de ayuda exterior, y luego, después de una pausa, los asustados sollozos y los pasos arrastrados de quienes llevaban una carga pesada.
- ¿Quién se lo dirá al pobre chico? ¡Yo no podría! -exclamó una voz chillona.
Y mientras discutían entre sí el asunto, Conradin se preparó otra tostada.
en The Chronicles of Clovis, 1911