Si te preocupa alguien, te tiene que preocupar su posible muerte
JAMES CAMERON
Nada es cierto en Titanic. No lo es en el sentido ramplón que equipara el cine con la vida ordinaria. Una obviedad: Titanic es un film, es decir una obra de ficción. No tan obvio: como las grandes ficciones refleja, nítida o difusa, o mejor nítida y difusa, al mismo tiempo, la visión del mundo de su hacedor. No el mundo como es, o como creemos que es, sino el mundo como lo ve Cameron y, quizás, hacia el final, como le gustaría a Cameron. Desde este lugar, nada es cierto en Titanic, pero de seguro es Verdad. Como en todo gran film la mirada de su autor es abarcadora y despliega un abanico que recorre el gran espectáculo –gracia otorgada a los artistas norteamericanos del cine– tanto como ciertos tópicos serios, míticos y hasta mitológicos que en estas tristes pampas de los noventa muchos se han negado a ver. Veamos, pues.
La narración que no importa comienza con la busca de una joya valiosa en el fondo del mar, oculta en el Titanic hundido. Cuando en vez de la joya se encuentra el dibujo de una bella mujer desnuda se pasa del valor monetario al valor humano. No hay sólo joyas hundidas sino que hubo personas, hombres, mujeres, niños, hundidos, ahogados, muertos, desaparecidos. «Fue hace 84 años…»», dice Rose, una inopinada sobreviviente que ya tiene cien, hasta que la interrumpen. «¿Usted quiere de verdad escuchar cómo fueron las cosas?», pregunta Rose. Ante la afirmativa, repite: «Fue hace 84 años». Esta repetición obsesiva no es vana: Cameron sabe que es un narrador impecable e implacable, y haciendo repetir la frase nos dice que cada palabra (si fuese escritor), o cada imagen de su film, es esencial en el continuum precioso de su narración. Una imagen aislada tras otra imagen aislada pueden ser bonitas –¡tanto cine de qualité!– pero son las imágenes enhebradas a otras en conjunción perfecta de tiempo y espacio las que alcanzan la belleza del –y en el– cine. Eso es Titanic. Entre otras cosas.
En ese momento en que Rose comienza su narración, como al pasar, el primer milagro del film. Esos hombres jóvenes y febriles, ansiosos por encontrar tesoros económicos, capaces de reproducir en computadora y en todos sus detalles cómo se hundió el Titanic, terminarán sentados alrededor de la vieja Rose y su vieja historia, absortos y maravillados. Es otro pasaje: del mundo moderno y tecnológico, que todo lo explica sobre el naufragio pero, en realidad, nada entiende de lo humano, el grupo de jóvenes ha pasado a ejercitarse en la actividad más antigua del mundo: sentarse alrededor del fuego y sus misterios (acá, el fuego del amor y también su contracara), como, asimismo, formar parte del ancestral círculo iniciático para escuchar a los viejos, poseedores de una sabiduría hoy negada. Esto es desplazarse contra la cultura dominante, que impone un presunto saber excluyente a los jóvenes mientras abandona a sus viejos como material de descarte.
Cameron hace lo mismo con nosotros, los espectadores. Nos coloca en situación mítica. En la oscuridad del cine, convocados para ver los últimos adelantos técnicos de imagen y sonido, en pantalla grande y música atronadora, con doscientos palos verdes volcados en esa mega-empresa de reproducción del naufragio más famoso de la historia, estamos, sin embargo, atrapados por el destino de esas personas narradas por Rose. Es la narración de la centenaria mujer –la narración de Cameron, en definitiva– la que da vida, espíritu y cercanía a esas personas que hasta hace un rato, antes de entrar al cine, desconocíamos.
Ahora gozamos –sufrimiento y diversión– con ellos. A favor de nuestra propia incredulidad suspendida. ¿Por qué nos angustia la pérdida de la llave que puede salvarlos de la inundación? ¿Por qué alentamos a Rose para que encuentre algo eficaz con que salvar a Jack? ¿Acaso no es Rose la que está contando la historia, 84 años después, y por lo tanto no puede morir en el naufragio? Es que nos olvidamos de eso, inmersos en la eficacia narrativa de Cameron, y porque ya no estamos en el cine, y mucho menos en la vida de todos los días. Estamos en el Titanic, luchando por salvarnos o perdernos con Jack y con Rose. Porque Cameron ha logrado que sean prójimo, es decir próximos a nosotros, y hacia allí apunta el film en el tema del amor. Y hacia allí vamos nosotros, ahora.
¿AMOR PASIÓN O AMOR CRISTIANO?
Confieso que al ver a Jack en la proa del barco, y la inmensidad marina, inmemorial, por delante, pensé en Orfeo. La imagen remite al mito y ya había sido usada por Philip Noyce en Terror a bordo aprovechando cierta explicitud que le ofrecía Mar calmo, la novela de Charles Williams que le daba origen (De paso: el «malo» de Titanic, Billy Zane, era en aquel film un Orfeo moderno sin Eurídice posible). La confirmación vendría, en el devenir de Titanic, por ser Jack artista –como Orfeo–, aunque en disciplinas distintas, y porque sobre el final, cuando el buque se hunde, un músico –Orfeo tocaba la lira– dice: «Toquemos Orpheus». Y lo tocan. Y en ese instante, justo en ese instante, aparece Jack llevando de la mano a Rose, detrás de él como ordena el mito.
Como todos sabemos, Orfeo baja al Hades –el infierno– a buscar a Eurídice para rescatarla. Le es otorgada la posibilidad de salvarla pero no debe mirar atrás (situación mitológica y también bíblica: la mujer de Lot). Cuando están a punto de salir, inquieto, Orfeo vuelve su mirada para ver si Eurídice lo sigue. La pierde para siempre. Esta versión del mito en el cine es Vértigo, la obra maestra de Hitchcock, en la lectura de Cabrera Infante. ¿Sucede lo mismo con la historia de amor en Titanic? Como dije, al comienzo sospeché que sí. Después, durante las horas siguientes, pensando, y más tarde con la segunda visión, me dije que no. O sí y no, para ser más preciso, aunque quizá también más confuso. Y, además, con una inversión del mito. Los invito a seguir.
Jack es Orfeo sin mirar atrás. La rescata a Rose –la Eurídice de esta historia– del infierno de la riqueza y la banalidad. La salva de los ritos sociales vacíos e hipócritas, repetidos como una letanía del demonio. Pero Jack es un impulso hacia adelante. Siempre. Para salvarla de la vacuidad donde Rose vive y también del helado Atlántico Norte. De un presunto suicidio y también de la caída al agua.
El tema de la caída es la acción fundadora en el amor entre Rose y Jack. Ella está por tirarse al agua, de lo cual Jack descree. Pero luego, cuando Rose está a punto de caer de verdad –como en tanto cine de Hitchcock– la mano de él tomando la mano de ella inicia una serie de imágenes reiteradas y significativas que culminan hacia el final: ahora es él quien está abajo, en el agua, y ha logrado subir a Rose a una madera suelta del barco: su tabla de salvación. La mano aún sin vida física de Jack la sigue sosteniendo más allá de la muerte. Esta continuidad de imagen tiene su corolario maravilloso en una expresión verbal de Rose ya vieja, sólo comprensible si se entiende que Cameron no sólo ha hecho un film de acción física sino que ha puesto en acción complejos temas humanos y hasta religiosos: «Jack logró mi salvación en todos los sentidos posibles», dice Rose, anciana y agradecida.
Hay otros ascensos y caídas en Titanic. Nombraré sólo algunos: cuando Jack «sube» a primera clase se encuentra, como dije, con la chatura del poder económico petulante y falaz. Cuando Rose «baja» a tercera, durante el baile popular que remite a tanto baile de John Ford, literalmente levita. Cameron hace el plano para que notemos, sintamos, el ascenso, pero como no es el «poético» y patético Subiela rápidamente muestra los pies en punta de la muchacha. Además, en la proa baja (territorio de la tercera clase, ambos «vuelan», y Rose lo dice explícitamente). Otra: las escaleras del Titanic son usadas magistralmente por el director. Se asciende con Rose para encontrar el amor –Jack– frente al reloj; se desciende para huir del odio del prometido de la mujer. Rose baja para encontrarse con Jack disfrazado con un esmoquin prestado, pero sube en el sueño final para reencontrarse con Jack y sus veraces ropas de paisano. Igual con los ascensores: sirven para subir al territorio vacuo, y se baja en ellos para rescatar a Jack encadenado (acá, Rose es Orfeo rescatando a su amado en peligro). Y una última inversión: se baja a las entrañas del barco –fuego y calor y sudor de la sala de máquinas– para subir al fuego y calor y sudor en la unión física del amor. En el clímax amoroso, Rose levanta su mano hasta dejar su huella en el cristal del coche.
Si Jack es un impulso sin mirar atrás, porque al revés de Orfeo confía en el amor de Rose, ésta es una típica heroína de Cameron claramente identificada con la Sarah Connor del primer Terminator. Pasa –otro pasaje– de la banalidad a la lucha. Del conformismo al compromiso. Esa es su metamorfosis. Cambio gradual al comienzo y categórico más tarde, con una única y ejemplar duda puesta por Cameron para acentuar la vanidad y el egoísmo cultural de donde procede: cuando piensa que Jack ha robado el «corazón del mar», la joya de incalculable valor que todavía husmean los modernos caza–tesoros al comienzo del film. Última sombra de una duda que pone a Jack al borde de la muerte, hasta que es salvado por ella misma: arrepentimiento y redención. Salvo en ese momento, todo en Rose es como Jack le ha enseñado con su proceder. Un intento permanente por salvar al otro. Un olvidarse del pellejo propio para ocuparse de la humanidad ajena, que por esa misma ocupación deja de ser ajena para ser próxima. Es decir, prójimo. La vida del otro sentida como la propia vida.
Esta puesta en escena del «ama a tu prójimo como a ti mismo» ha sido interpretada por los detractores de la historia de amor, con Rodrigo Fresán a la cabeza, como un fracaso. Dice don Rodrigo: «Lo que sí es grave es que Titanic no sea una gran historia de amor. Porque pretende y cree serlo. Y porque la propuesta de implantar un romance arquetípico –chica rica con tristeza conoce a chico pobre con mundo– es uno de los ‘paisajes’ más interesantes para que la pasión estalle con fuerza…» (el subrayado es mío).
Fresán y tantos otros confunden –o pretenden– el amor pasión o cortés con la clara intención de Cameron de mostrar un tipo de amor cristiano, para usar palabras de El amor y Occidente, clásico de De Rougemont. Y en la confusión, o en la pretensión, olvidan que en toda pasión de amor (siempre más divertida, claro que sí) germina la simiente de la destrucción o de la autodestrucción, al tiempo que eluden la carrera previa del director, siempre puesta, como se dijo, en el tema de la salvación.
ORFEO ES MUJER
La inversión del mito de Orfeo apuntada al comienzo se da en varias direcciones: si Jack es Orfeo para rescatarla del infierno donde vive Rose, no lo es en el sentido ya señalado de mirar atrás. Su confianza en ella es absoluta y no la perderá. A la inversa, Rose es Orfeo mirando hacia atrás para contar la historia, pero, en otra inversión, en vez de perderlo lo recuperará. Para sí y para los demás. Jack no tiene registro en la historia del Titanic. Ni como pasajero ni como sobreviviente, y tampoco como desaparecido en el mar. Es la memoria y el amor de Rose, 84 años más tarde, quien le da identidad. No hay papeles ni fotos de Jack. El espectador lo ha visto hundirse en el Atlántico, perdiéndose en el frío del olvido. Son las palabras –la narración– de Rose, puestas en imágenes por otro gran narrador –Cameron– las que dan vida a Jack. Como dice Rose, última sobreviviente del Titanic, Jack sólo está en su memoria, y con la muerte de ella se perderá para siempre.
¿Para siempre? Cameron ha obrado como demiurgo reparador: ¿en cuántos millones de espectadores de todo el mundo vivirá no sólo Jack sino también Rose? El cine, ese arte de fantasmas siempre presentes, los ha hecho inmortales.
S.O.S. sE HUNDE EL MUNDO
El Titanic de Cameron es el mundo en el fin del milenio. Ricos, pobres y miserables (admirable secuencia que ilustra la ley del gallinero, movimiento de cámara desde arriba hacia abajo, desde la aristocracia hacia los emigrantes que huyen de la miseria, y desde allí hacia los laburantes, estos viviendo con las ratas: de hecho, son los primeros a los que les cierran las compuertas, para que mueran ahogados como ratas). Valientes y cobardes. Egoístas y generosos. Dignos e innobles. Vanidosos y humildes. Mala y buena gente.
Si se conviene en que el mundo, hoy, se hunde en la estrecha calle de mano única regida por el capitalismo salvaje y la falta de solidaridad, en el Apocalipsis casi habitual del cine de Cameron, el tiempo de destrucción y de Revelación encuentra su síntesis en la elección del director de filmar Titanic. No como ilustración de un hecho histórico sino como reflexión –y hasta utopía– del presente. El Titanic se hundió en 1912 pero el Titanic –el mundo– de Cameron se hunde en la pantalla a dos años del 2000 como visión en celuloide de su autor. Con clara y manifiesta adhesión por los pobres, por la gente simple, por los artistas, por los solidarios; en sus miserias y en su diversión, habría que agregar.
Por eso sorprende que Guillermo Saccomanno, que esta vez metió la mano en saco ajeno (le he leído una nota brillante sobre Nada es para siempre, de Redford), haya escrito que el film «es también, para la clase media políticamente correcta, el manifiesto consolador new age por excelencia que la justifica en cada una de sus coartadas». Y agrega: «Es una historia sacarinizada, donde los ricos y los pobres encuentran, como pueden, la redención de sus miserias ante la muerte. Se nos ofrece así una visión conformista de la historia: tarde o temprano, la muerte borra las diferencias, nos iguala. Hay que saber esperar».
No veo redención en el novio de Rose, un ricachón que hace todo lo inmoralmente posible para sobrevivir y termina pegándose un tiro durante el crack económico del ‘29; no veo redención en su mucamo, ex policía, que no en vano muere cayendo en el fuego ¿del infierno?; no veo consolación new age en la injusta muerte de Fabrizzio, el amigo italiano de Jack; no veo redención ni simpatía por el dueño del barco (que ha despreciado la seguridad, ha impulsado la velocidad del buque para anotar en la Historia otro record del Titanic, y huye del naufragio cobardemente), como sí hay redención y simpatía por el constructor; no siento consolador que de veinte botes uno sólo se haya acercado a recuperar posibles sobrevivientes; no veo redención en la madre de Rose, una arquetípica aristócrata venida a menos sólo preocupada por su status, aun a costa de la futura prostitución matrimonial de su hija, y también incapaz de socorrerla; y no siento, ni veo, finalmente, que Titanic sea un film conformista sino todo lo contrario, donde un gran artista contrabandea su visión opuesta al statu quo en un paquete maravilloso de entretenimiento y sabiduría. De doscientos millones, se dirá. Sí, es verdad, pero en todo caso contradicción del artista inmerso en la industria norteamericana del espectáculo. De larga tradición, por otra parte.
Sí veo, en cambio, todo lo que dije arriba y más: la honorabilidad del marino que se pega un tiro cuando toma conciencia de que ha matado a un semejante por miedo; la aristocracia del espíritu que gana a un millonario frente al naufragio, y prefiere morir con una copa de brandy en la mano; la ternura infinita de dos viejos en la cama y la misericordia y temple de una madre haciendo entrar en el sueño eterno a sus hijos contándoles un cuento; la dignidad del constructor, que ama en silencio a Rose hasta que él mismo muere frente al reloj, y también la del capitán en su puente de mando, aun después de haber defeccionado consigo mismo haciendo lo que sabía que no debía para complacer al dueño del barco. Y también la inmisericorde o criminal cobardía de los que se niegan a acercar sus barcas para salvar vidas, y al lado la desesperación del marino único que vuelve en busca de supervivientes. Y el hombre anónimo que, en medio del pandemonio, ofrece la mano a Rose para ayudarla, y, del revés, la prepotencia asesina de quienes pretenden enjaular a los desesperados de las clases inferiores.
Y veo la utopía de Cameron: el sueño final de Rose, antes de entrar en la muerte. Su encuentro con el amor de su vida, en el Titanic que se pretendió glorioso y, a su manera, finalmente lo es de la mano de Cameron. Ese encuentro aparentemente repetido dentro de la narración del film y sin embargo distinto: en el sueño de Rose, en el sueño de Cameron, Jack no necesita estar disfrazado con esmoquin –como fue instigado al promediar la historia para poder compartir la mesa de los poderosos– sino que viste las ropas sencillas, limpias y honestas de los trabajadores, artesanos o artistas (que en otras épocas supieron ser lo mismo). Lo que es Cameron, claro está, un artista/artesano y creador que une la inspiración con el sudor de tres años de trabajo para terminar su obra tal y como la concibió. Y la criatura, Titanic, si se quiere –y concedo– nació inocente: ricos y pobres juntos, pero no la mala gente, excluida en el plano final por el director. Ricos y pobres, en el mismo espacio, aplaudiendo ese casamiento definitivo entre Rose y Jack, dos héroes a contramano de nuestro tiempo. ¿Utópico? ¿Ingenuo? ¿Por qué no? Pero no se diga que Cameron no tiene conciencia de la fragilidad de su sueño.
23 de agosto, 2025
Contribución indirecta a DscnTxt de Jotaele Andrade

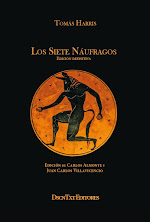
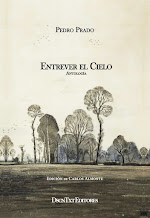
















































































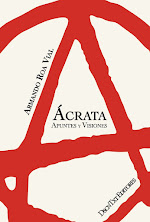



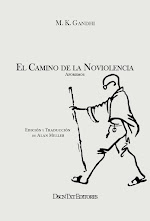
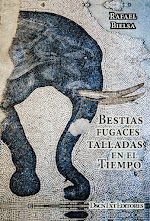








No hay comentarios.:
Publicar un comentario