Fragmento / Traducción de Francisco J. Ramos Mena
1984
La pauperización y expulsión de los débiles por el interés
de los poderosos sigue dando poco de lo que enorgullecerse.
JUEZ STEPHEN SEDLEY, LONDRES, 2004
Mi primer contacto con el mundo del derecho internacional se produjo en el otoño de 1980, cuando yo era un estudiante universitario de diecinueve años. Mi maestro en esta disciplina fue el profesor Jennings, un pragmático hombre de Yorkshire de pobladas cejas con un árido sentido del humor. Jennings, que pronto se convertiría en juez de la Corte Internacional de La Haya, fue el catalizador de mi interés por una materia que parecía estar muy estrechamente relacionada con mi propia situación familiar, dado que de niña mi madre había sido refugiada. Aún conservo los apuntes de las clases de aquel año, un curso del que guardo un recuerdo muy feliz, con trescientos estudiantes apiñados en una gran aula. Los apuntes me confirman que no se abordaron las cuestiones del colonialismo ni la libre determinación, aunque sí se hizo una referencia pasajera a la sentencia que pronunció la Corte en 1966 sobre África del Sudoeste y los límites de la función judicial, sin mencionar, no obstante, la controversia ni los elementos raciales del caso. Mi clase era casi exclusivamente blanca.
Me quedé un año más para cursar un posgrado en derecho internacional, la disciplina a la que dedicaría mi vida. Mis profesores me familiarizaron con nuevas materias: el profesor Lauterpacht, hijo único del brillante Sir Hersch Lauterpacht, impartió clases sobre el nuevo derecho del mar, y Christopher Greenwood nos enseñó las leyes de la guerra. Una de las clases de este último dio lugar a un animado debate en torno a la legalidad del uso de armas nucleares, en el que él y yo expresamos puntos de vista completamente opuestos, aunque eso no hizo que me bajara la nota en el examen final, un hecho que le agradecí entonces y le sigo agradeciendo ahora. Sin embargo, fueron las clases del profesor Allott las que me abrieron nuevas perspectivas al plantear de forma explícita la conexión entre el derecho, la política y la historia, por más que el pasado colonial del Reino Unido no ocupara un lugar prominente en ellas. Mi instrucción inicial en derecho internacional, que recuerdo con gran alegría, estuvo dominada por profesores varones y blancos, educados en una cosmovisión en la que el Reino Unido se presentaba como un actor especial, fuera de lo común, con un compromiso permanente con el Estado de derecho.
El año siguiente, 1983, lo pasé en Estados Unidos, donde la interacción entre política y derecho se me haría aún más patente. Trabajé como ayudante de investigación del profesor David Kennedy en la Facultad de Derecho de Harvard, y allí descubrí un mundo en el que muchos de los estudiantes no eran blancos. Asistí por primera vez a una clase de derecho internacional impartida por un profesor negro, Clyde Ferguson, que participó en la redacción de una declaración emitida por la Unesco en 1967 sobre la raza y los prejuicios raciales, que hacía especial hincapié en el colonialismo, la esclavitud y el racismo. Su asignatura de derechos humanos brindaba una perspectiva muy distinta de aquella a la que yo estaba acostumbrado.[1]
En la primavera de 1984 vivía en un pequeño apartamento de Massachusetts Avenue, cerca de Harvard Square. Todos los días compraba el periódico en un conocido quiosco llamado Out of Town News, y todavía recuerdo la mañana en que vi un titular de portada del New York Times que parecía conectar plenamente con mi mundo: «Nicaragua lleva el caso contra Estados Unidos a la Corte Mundial».[2]
El artículo hablaba de los esfuerzos del pequeño país centroamericano para conseguir que la Corte Internacional dictaminara que Estados Unidos estaba minando ilegalmente los puertos nicaragüenses, además de respaldar otro tipo de ataques. Hacía referencia asimismo a los abogados de Nicaragua, el profesor Abram Chayes, de Harvard, y el profesor Ian Brownlie, de Oxford. El Departamento de Estado estadounidense esperaba que la Corte se declarara incompetente, tal como había hecho en las demandas relacionadas con África del Sudoeste. El profesor Chayes, que había sido asesor jurídico del presidente Kennedy en el Departamento de Estado durante la crisis de los misiles de Cuba, calificaba esa postura del típico «argumento de un abogado quisquilloso».
El artículo no explicaba del todo la historia que había detrás del caso, que yo no conocería hasta muchos años después. La demanda era el resultado de un ejercicio creativo de la abogacía que involucraba a dos letrados estadounidenses relativamente jóvenes, Judith Appelbaum y Paul Reichler –que trabajaban en un bufete de Washington al que había contratado el nuevo gobierno sandinista de Nicaragua–, y a un abogado nicaragüense, Carlos Argüello. Inicialmente, el objetivo era recuperar el dinero que había sacado del país el antiguo dictador Anastasio Somoza (que en su día recibiera calurosamente a Sir Percy y Lady Spender). Tras la elección del presidente Reagan, Reichler y Appelbaum se habían incorporado a otro bufete, pero a raíz de la invasión estadounidense de Granada, en octubre de 1983, este había mostrado reticencias ante la perspectiva de demandar a Estados Unidos en La Haya («no estaba en sintonía con el trabajo que queríamos hacer para Nicaragua»).[3] Entonces ambos fundaron su propio bufete, Reichler & Appelbaum, e iniciaron su colaboración con Carlos Argüello.[4]
El 9 de abril de 1984, Nicaragua presentó la demanda ante la Corte. Pero quienes redactaron la demanda no previeron que esta permitiría a la Corte reparar el daño causado anteriormente por las sentencias relativas a África del Sudoeste. Ni que abriría también otra puerta por la que, muchos años después, pasaría Madame Elysé.
CAMPAMENTO JUSTICIA
Comprender plenamente la confluencia de acontecimientos que permitió a la Corte convertirse en un agente de cambio requiere retroceder un poco en el tiempo. Para un estudiante de derecho internacional que alcanzaba la mayoría de edad en la década de 1980, como en mi caso, podría decirse que el pasado era casi como un país distinto. A diferencia de la situación actual, en la que disfrutamos de acceso inmediato a la información gracias a internet, un documento publicado por la ONU en Nueva York o por la Corte Internacional en La Haya tardaba meses en llegar a la biblioteca de mi universidad en el Reino Unido. No era fácil obtener información sobre acontecimientos importantes, como la demanda de Nicaragua ante la Corte o la firma de la histórica Convención sobre el Derecho del Mar dos años antes, mientras que las noticias relativas a otros acontecimientos políticos más modestos ni siquiera nos llegaban en absoluto, como ocurrió con el discurso que pronunció en la ONU, en el otoño de 1982, el primer ministro de Mauricio, Anerood Jugnauth, y en el que argumentó por primera vez las reivindicaciones de su país con respecto a Chagos.[5] Puede que el discurso causara sensación en Port Louis, pero en el Reino Unido probablemente nadie se enteró de él, salvo quizá unos pocos funcionarios del Ministerio de Exteriores.
Por entonces yo no sabía nada de Chagos, como tampoco sabía nada de las Malvinas (o Falkland), que Argentina –que reclamaba la propiedad de las islas– ocupó por la fuerza en abril de 1982. No sabíamos nada de la presencia en Diego García de una base militar estadounidense, creada diez años antes, en marzo de 1971, tras expulsar a la fuerza a los habitantes de la isla. «Tienen que irse sí o sí», había declarado el almirante de la armada estadounidense Elmo Zumwalt refiriéndose a todo el conjunto de la población.6 El «Proyecto Estación Reno», como se denominó inicialmente la instalación de comunicaciones navales estadounidense, comenzó con una corta pista de aterrizaje para aviones. Al año siguiente, la estación pasó a llamarse –sin el menor asomo de ironía– «Campamento Justicia», al tiempo que se ampliaba la pista para dar cabida a los gigantescos aviones de transporte C-141.
El primer avión que aterrizó allí, un día de Navidad, dejó en tierra al famoso artista Bob Hope, junto con una compañía integrada por setenta y cinco miembros, entre ellos treinta y dos «bellezas americanas» y una australiana recientemente coronada Miss Mundo. Rodeados de palmeras y aguas cristalinas, los artistas cantaron, bailaron y contaron chistes, entreteniendo a las tropas de un modo que parecía completamente ajeno a la historia de la isla: una plantación en la que habían trabajado esclavos, cuyos descendientes acababan de ser deportados a la fuerza.

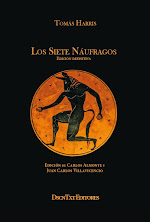
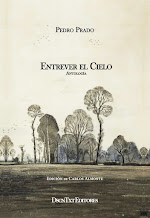
















































































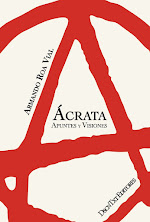



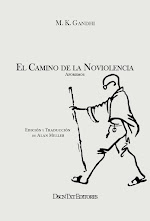
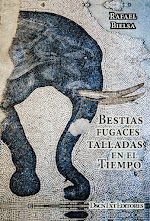








No hay comentarios.:
Publicar un comentario