La
reciente publicación de El viajero de las
lluvias (Descontexto Editores, 2015, 126 páginas), antología realizada por Juan Carlos
Villavicencio y Carlos Almonte de la obra poética de Rolando Cárdenas, permite realizar
algunas consideraciones en torno a la figura del escritor magallánico, particularmente sobre su categorización en
tanto poeta “lárico”, idea que se ha
impuesto en el medio literario chileno desde la aparición de “Los poetas de los lares: nueva visión de la
realidad en la poesía chilena”, artículo publicado por Jorge Teillier en el
boletín de la Universidad de Chile, en 1965, en que el nombre de Cárdenas
aparecía asociado al de una serie de escritores como Efraín Barquero, Alberto
Rubio y Alfonso Calderón -entre otros- como representante de una corriente
“lárica” que se habría manifestado en la poesía de mediados de los 60’ en
nuestro país.
En
primer lugar, este libro viene a llenar un vacío instalado alrededor de la obra
de Cárdenas, cuya poesía no parece concitar el interés editorial y crítico que
textos de contemporáneos suyos tales como el mismo Teillier, Armando Uribe,
Miguel Arteche y Alberto Rubio, por mencionar algunos nombres, sí han recibido.
Este muro de silencio levantado en torno a su poesía sólo había sido roto
anteriormente por la publicación de la Obra
Completa (Ediciones La Gota Pura, 1994, 220 páginas), libro que justamente
se había propuesto reunir en un volumen su corpus poético para rescatar del
olvido el trabajo realizado por el escritor nacido en Punta Arenas.
El viajero de las lluvias
recopila textos de todos sus libros (Tránsito breve, En el invierno de provincia, Poemas
migratorios, Qué, tras esos muros
y Vastos imperios) a excepción de Personajes de mi ciudad, texto publicado
en forma artesanal en 1964, además de incluir dos entrevistas realizadas a
Cárdenas en La Nación y Las Últimas Noticias durante 1972 y 1975
respectivamente. A lo anterior se agrega una “Visión de Rolando Cárdenas” de Jorge
Teillier, extraída del libro Conversaciones
con Jorge Teillier, de Carlos Olivárez, que cierra el volumen. La
estructura del texto, por lo mismo, nos da un panorama global del quehacer
poético de Cárdenas y de las influencias que determinaron su desarrollo desde
la publicación de Tránsito breve en
1959.
Hay
que hacer notar que en los poemas seleccionados de su primer libro (Tránsito breve) y en algunos del segundo
(En el invierno de la provincia) se
aprecian claramente muchas de las características que Teillier designa como
definitorias de lo “lárico”, de acuerdo a su señero artículo: el interés por el
paisaje, el rescate de las tradiciones locales, el “realismo secreto”, la
constitución de una poesía con un interés marcado en comunicar a sus lectores,
la nostalgia de la edad de oro, etc. Sin embargo, ya en este segundo libro
encontramos rasgos que permiten afirmar que existe una inflexión, una distancia
respecto de este programa poético que Teillier había construido, primeramente,
para su propio trabajo: el aliento que recorre poemas como “Tierra del Fuego”, “Fueguinos”, “Antepasados” es, sin
temor a equivocarnos, de un temple épico;
esta noción -con todo lo que implica en
términos de amplitud y expansión, de construcción de un sujeto heroico-, que
parece alejarse completamente del concepto establecido acerca de lo lárico (idea que más bien parece traducirse
como una caricatura del viejo tópico del “menosprecio de la corte y alabanza de
la aldea”), encuentra en Poemas
migratorios su expresión más acabada - aunque en sus libros posteriores
siga insistiendo con dicho estilo: para Cárdenas la tarea de poetizar el
paisaje magallánico, comprende, en su base, el acto de realizar la crónica de
las distintas fundaciones que han permitido el establecimiento de la comunidad
que ocupa actualmente el inmenso
territorio que limitan glaciares y canales; en ese sentido, la poesía de
Cárdenas se interesa por el tema del éxodo, de la migración, que encuentra en
la figura de fueguinos y chilotes (que a comienzos del siglo XX se dirigieron
por cientos hacia estas regiones extremas), un símbolo privilegiado, y busca dar
cuenta de estos movimientos en tanto su devenir es lo que explica el
surgimiento de esta comunidad.
La
referencia obvia aquí, a mi entender, es la Anábasis
del poeta guadalupano Saint John Perse, de quien el mismo Cárdenas se
declaraba admirador; confesión que, a pesar de constatarse en una de las
entrevistas que aparecen en este volumen, amén de en el epílogo del texto
(“Visión de Rolando Cárdenas”), ha sido completamente ignorada por la crítica,
para la que es más fácil seguir clasificando a Cárdenas en la categoría de lo
“lárico”, sin más, dejando a un lado las
diferentes apropiaciones y tensiones que este mismo concepto puede ofrecer.
La
influencia de S. J. Perse puede comprobarse no sólo en la obra del poeta
magallánico; en el marco de la poesía chilena de los 60, vates como Efraín
Barquero y Alfonso Alcalde muestran en alguno de sus textos más famosos (El viento de los reinos, El panorama ante nosotros) idéntico impulso épico que el
que atraviesa la poesía del guadalupano. La aproximación que ellos tienen a
este tono, sin embargo, se desarrolla de una manera muy sutil: a diferencia de lo
que sucede en el Canto General de
Neruda, por ejemplo, en que éste construye un universo donde el sujeto heroico
está delineado con claridad, Barquero, Alcalde (y Cárdenas, habría que agregar)
son mucho más sensibles a los claroscuros, a una voz poética cercana a lo
terrestre y no al “gran canto” nerudiano, aquel de las Alturas de Macchu Picchu.
La
importancia de El viajero de las lluvias
para mostrar la vigencia de la obra del poeta magallánico, por lo mismo, es fundamental;
este libro registra las diferentes dimensiones que adquiere la poesía de
Cárdenas, su cercanía y distancia respecto del concepto de “larismo” instalado
por Teillier en el centro de la discusión literaria, además de mostrarse como
un antecedente válido en el desarrollo de ciertas poéticas nacionales, tal como
la publicación en 2008 de “El cementerio más hermoso de Chile”, por Christian Formoso, manifiesta
palmariamente. En dicho libro, Formoso intenta reconstruir la memoria histórica
de las tierras del extremo sur, en un movimiento que, consciente o
inconscientemente, replica la búsqueda emprendida por Cárdenas desde mediados
de los 60’. Se verifica así, para completar el círculo, el influjo que su obra
tiene en las nuevas generaciones de poetas chilenos.
Ciudad de México, julio del 2016

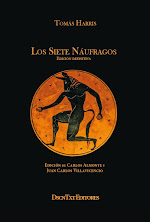
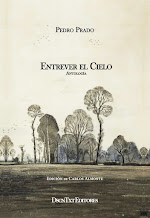
















































































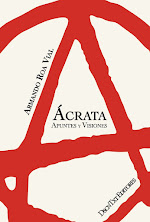



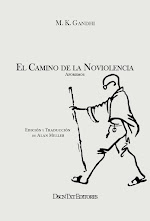
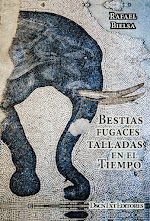








No hay comentarios.:
Publicar un comentario