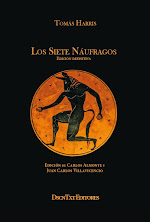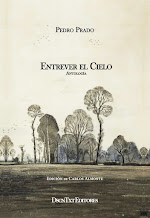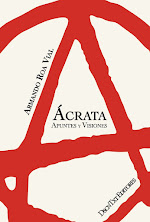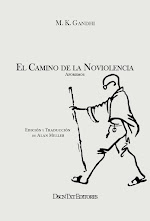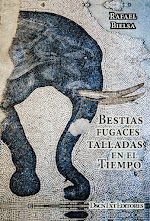Los árboles se fueron empequeñeciendo a medida que la
cuesta ascendía. El caminejo comenzó a jadear trazando curvas violentas, entre
cactos de brazos escuetos, achaparrados arbustos y pedrones angulosos. Los dos
caballos reposaban y sus jinetes habían callado. Un silencio aún más profundo
que el de los hombres enmudecía las laderas. De cuando en cuando, pasaba el
viento haciendo chasquear los arbustos, bramando en los pedrones. En las
ráfagas eran sólo una avanzada del presente ventarrón de la puna. Al cesar
después de una breve lucha con las ramas y los riscos dejaban una gran cauda de
silencio. El rumor de las pisadas de los caballos, parecía aumentar ese
silencio nutrido de inmensidad. Si algún pedrusco rodaba del sendero, seguía
dando botes por la pendiente, a veces arrastrando a otros en su caída, y todo
ello era como el resbalar de unos granos de arena de la grandeza de las moles
andinas. De pronto, ya no hubo si quiera arbustos ni cactos. La roca se dio a
crecer más y más, ampliándose en lajas cárdenas y plomizas, tendidas como
planos inclinados hacia la altura; alzándose verticalmente en peñas prietas que
remedaban inmensos escalones; contorsionándose en picachos aristados que herían
el cielo tenso; desperdigándose en pedrones que parecían bohíos vistos a
distancia; superponiéndose en muros de un gigantesco cerco de infinito. Donde
había tierra crecía tenazmente la paja brava llamada ichu. En su color gris
amarillento se arremansaba el relumbrón del sol.
El resuello de caballos y jinetes empezó a colgarse,
formando nubecillas blancuzcas que desaparecían rápidamente en el espacio. Los
hombres sentían el frío en la piel erizada, pese a la gruesa ropa de lana y los
tupidos ponchos de vicuña. El que iba delante volvió la cara y dijo, sofrenando
su caballo:
—¿No le dará soroche, niño?
El interpelado respondió:
—Con mi papá ha subido hasta el Manacancho.
Ojeó entonces el camino que pugnaba por subir y picó
espuelas. Las rodajas se hundieron en los ijares y el caballo dio un salto,
para luego avanzar sobre el crujido de guijarros. El otro caballo se retrasó un
tanto, pero acabó por apresurarse también, llegando a compasar el rumor de los
cascos junto al primero.
El hombre que iba de guía era un indio viejo, de
impasible cara. Bajo el sombrero de junco, cuya sombra escondía un tanto la
rudeza de su faz, los ojos fulgían como dos diamantes negros incrustados en
piedra. Quien lo seguía era un niño blanco, de diez años, bisoño aún en largos
viajes por las breñas andinas, razón la cual su padre le había asignado el guía.
Camino del pueblo donde estaba la escuela, tenían que pasar por tierras cuya
amplitud crecía en soledad y altura.
Que el niño era blanco decíase por el color de su piel,
aunque bien sabía él mismo que por las venas de su madre corrían algunas gotas
de sangre india. Ella era hermosa y dulce y de la raza nativa se le anunciaba
en la mata abundosa y endrina del caballo, en la piel ligeramente trigueña, en
los ojos de una suave melancolía, en la alegría y la pena contenidas por una
serenidad honda, en la ternura presente siempre, en las manos dadivosas y la
voz acariciante.
Así es que el niño blanco no lo era del todo, y mas por
haber vivido siempre entre dos mundos. El mundo blanco de su padre y los
familiares de éste, y el mundo de su madre y el pueblo peruano de los Andes del
norte, confusa aglutinación de cholos e indios hasta no poderse hacer precisa
cuenta de raza según la sangre y el alma. Con todo, el niño era considerado
blanco debido a su color y también por pertenecer a la clase de los hacendados,
dominadora del pueblo indio durante mas de cuatro siglos.
El muchacho caminaba tras el viejo sin tomar en cuenta,
ni poco ni mucho, que le estaba haciendo un servicio. A lo más podía
considerar, con absoluta naturalidad, que eso no era parte de su deber de indio:
Pero tampoco se preocupaba de considerarlo así. Estaba completamente
acostumbrado a que los indios le sirvieran. En esos momentos, evocaba su casa y
algunos episodios de su vida. Ciertamente que había subido con su padre hasta
el Manancancho, cerro de su hacienda que le llamara la atención debido a que
amanecía nevado una que otra vez. Pero esas montañas que ahora estaban
remontando eran evidentemente más elevadas y acaso el soroche, el mal de la
puna, lo atenazaría cuando estuvieran en las cumbres gélidas. Una sensación de
soledad le crecía también pecho adentro. Hacía cinco horas que caminaban y tres
por lo menos que dejaron los últimos bohíos. El guía indio, que de amanecida y
mientras cruzaran por un valle oloroso a duraznos y chirimoyas, le fue contando
entretenidas historias, se cayó al tomar altura, tal vez contagiado del
silencio de la puna, acaso porque más le interesara contemplar el panorama. Los
ojos del viejo no hacían otra cosa que avizorar los horizontes, el cielo
amplísimo, los cañones abismales. El muchacho miraba también, sobretodo a las
alturas. ¿Dónde estaría la famosa cruz?
Al doblar la falda de un cerro, tropezaron con unos
arrieros que conducían una piara de mulas cansinas, las que prácticamente
desaparecían bajo inmensas cargas. Los fardos olían a coca y estaban cubiertos
por las frazadas que los arrieros usarían en la posada. Los vivos colores de
las mantas daban pinceladas de júbilo a la uniformidad gris de las rocas y
pajonales.
—Güenos días, cristianos —saludó el guía indio.
Los arrieros contestaron:
—Güenos días les dé Dios…
—Ave María Purísima….
—Güenos días…
El guía indio dijo con la mejor expresión que pudo
poner:
—Quien sabe tienen un traguito…
Los arrieros miraron al que parecía ser su jefe, sin
responder. Este, que era un cholo cuarentón, de ojos sagaces, echó un vistazo
al indio viejo y al niño blanco, para hacerse cargo de quienes eran, y
respondió:
—Algo quedará…
Uno de los arrieros le alcanzó, sacándola de las
alforjas que llevaba al hombro, una botella que caló el sol haciendo ver que
guardaba mucho cañazo todavía. El cholo se le acercó al niño, diciendo:
—Si el patroncito quiere, él primero...
—Yo conozco a su papá, el patrón Elías…
El muchacho no gustaba del licor, pero le habían dicho
que era bueno en la altura, para calentarse y evitar el sonroje, de modo que
tomó dos largos tragos del áspero aguardiente de caña. El guía indio se detuvo
también a los dos tragos, muy educadamente, pero apenas el jefe de los arrieros
lo invitó a proseguir, se pegó el gollete a la boca y no paró hasta que el más
zumbón de la partida gritóle:
—Güeno, yastá güeno…
El viejo sonrió levemente, entregando la botella.
—Dios se lo pague.
Guía y niño avanzaron luego, cruzando con cierta
dificultad entre la desordenada piara de mulas. Sobre una de las mulas, en el
vértice de dos fardos, había una piedra grande hermosamente azulada, casi
lustrosa.
—Piedra de devoción, —acotó el guía.
Los arrieros lanzaron gritos que eran como zumbantes
látigos:
—¡Jah, mula!…
—¡Mulaaaaa!…
—¡So!….¡So!…
—¡Jah!...
—¡Mula!…
El eco los multiplicaba. Parecía que otra partida
arreaba desde las peñas. En un momento, el largo cordón de las mulas se rehízo
y reptó coloreado la cuesta. Uno de los arrieros echó al viento la afirmación
de un huaino:
A
mi me llaman Paja Brava
Porque he nacido en el campo.
En la lluvia y el viento
fuerte no más me mantengo.
Ya no se sabía si era más jubiloso el color de las
mantas o la canción.
Los jinetes iban todo lo ligero que les permitía la
abrupta senda y, pendiente arriba siempre fueron dejando lejos a los arrieros.
De rato en rato, escuchaban algún fragmento de los gritos: "¡uuuuuu!"…
"¡aaaaa!"... Pero la inmensidad quedó a poco muda. Salvo que el
viento silbó más repetidamente entre las pajas y despedazó con más furia en los
roquedales. Cuando no. crecía el silencio de los peñones, de grandeza levantada
impetuosamente hasta el cielo, naciendo de una sombrosa profundidad.
Abajo, los arrieros y su piara se habían empequeñecido
hasta semejar una hilera de hormigas afanosas, acuestas con su carga por un
sendero al que más bien había que imaginar, hilo desenvuelto al desgaire, leve
línea que borraba casi, comida por las salientes de las peñas. La sombra de un
nubarrón pasaba lentamente por las laderas, dando un tono más oscuro a los
pajonales. Al ceñirse a las breñas, la sombra ondulaba como un oleaje de aire.
Los dos jinetes tomaron por un camino que cortaba
oblicuamente un peñón. La roca había sido labrada a dinamita y a pico, donde
era casi vertical, y se habían hecho calzadas donde la gradiente permitía
asentar piedras. La roca viva surgía hacia un lado, aupándose hacia las nubes,
y por el otro descendía formando un abismo. Los caballos pisaban firme,
nerviosos sin embargo, y sus jinetes sentían bajo las piernas de los cuerpos
crispados, tensos en el esfuerzo cuidadoso de bordear el desfiladero sin dar un
resbalón que podía ser mortal. Los ojos de las bestias brillaban alertas sobre
las sendas roqueñas y su resuello era más sonoro, prolongándose a veces, donde
había que saltar escalones, en una suerte de quejido. El viejo y el muchacho
sentían una solidaridad profunda hacia sus caballos y los breves gritos que
daban para alentarlos, sonaban más bien como palabras de un lenguaje de
fraternidad entre hombre y animal.
El niño blanco no habría sabido calcular el tiempo que
duró la travesía en roca viva, al filo del abismo. Quizá veinte minutos o tal
vez una hora. Aquello terminó cuando el camino, curvándose y abriendo una
suerte de puerta, asomóse a una llanura. El sintió que sus propios nervios se
distendían. Su caballo se detuvo y sacudió adrede el cuerpo, frenéticamente,
dando luego un corto relincho. Descansó así y siguió al del guía con trote
fácil. El viejo barbotó:
—¡La mera jalca!
Era el altiplano andino. La paja brava crecía corta en
la fría desolación del yermo. En el fondo de la planicie, se alzaba una nueva
crestería. El viento soplaba tenazmente, pasando libre sobre el páramo,
desgreñando los pajonales, ululando, rezongando. La ruta estaba marcada en ichu
por un haz de senderos, canaletas abiertas por el trajín de la tierra
arcillosa. Pedrones de un azul oscuro hasta el negror o de un rojo de brasa,
medio redondos, surgían por aquí y por allá como gigantescas verrugas de la
llanura. Las piedras de tamaño mediano eran escasas y menos se veían de las
pequeñas, buenas para ser acarreadas. El indio desmontó súbitamente y se
encaminó a cierto lado, derecho hacia una piedra que había logrado localizar y
levantó en la mano.
—¿Le llevo una pa’ usté, niño? —preguntó.
—No, —fue la respuesta del muchacho.
Con todo, el viejo buscó otra piedra y volvió con
ambas. Le llenaban las manos grandotas. Parsimoniosamente mirando de reojo al
niño blanco, las guardó en las alforjas colocadas en el basto trasero de la
montura, una en cada lado. Cabalgó entonces y habló:
—Hay que cargar las piedras desde aquí. Más adelante se
han acabao…
—Ese arriero que trae una piedra, se pasa de zonzo.
¡Traer una piedra de tan lejos!
—Habrá hecho promesa. Niño.
—¿Y dónde está la cruz?
El viejo señaló con el índice cierto punto de la crestería,
diciendo:
—Esa es…
El muchacho no la distinguió, pese a que tenía buena
vista, pero sabía que el indio, aunque muy viejo, debía tenerla mejor. Estaría
allí.
Se referían a la gran cruz del alto, famosa en toda la
región por milagrosa y reverenciada. Estaba situada En el lugar donde la ruta
vencía la más alta cordillera. Era costumbre que todo viajero que pasase por
dejara una piedra junto a la peaña. A través de los años, las piedras
transportables que había en las cercanías se agotaron y tenían que llevárselas
desde muy lejos. Año tras año aumentaba la distancia, pero no decrecía la
recogida.
El muchacho llevaba también algo en relación con la
cruz, pero entre pecho y espalda. Al despedirse, su padre le había dicho:
—No pongas piedra en la cruz. Esas son cosas de indios
y cholos…de gente ignorante…
Recordaba exactamente tales palabras.
El sabía que su padre no era creyente por ser racionalista,
cosa que no entendía. Su madre sí era creyente y llevaba una pequeña cruz de
oro sobre el pecho y encendía una pequeña lámpara votiva ante una hornacina que
guardaba la imagen de la Virgen
de los Dolores. Pensaba que también, de haber tenido tiempo preguntárselo a su
madre, ella le hubiese dicho que pusiera la piedra ante la cruz. Cavilaba sobre
ello cuando sonó la voz del indio, quien se atrevía a advertirle:
—La piedra es devoción, patroncito. Todo el que pasa
tiene que poner su piedra. Ya ve usté que soy viejo y eso es lo que siempre he
visto y oído…
—Ajá… La pondrán los indios y cholos.
—Todos, patroncito. Hasta los blancos…
—¿Los patrones?
—Los patrones también. Es devoción.
—No te creo. ¿Mi papá también?
—A la vereda, nunca pase junto con él al lado de la Cruz del Alto, pero le juro
que lo hizo…
—No es cierto. El dice que éstas son cosas de indios y
cholos, de gente ignorante.
—La
Santa Cruz le perdone al patrón.
—Una piedra es una piedra.
—No diga eso, patroncito. Mire que al doctor Rivas, el
juez del pueblo, letrao como es, hombre de mucho libro, yo lo vi poner su
piedra. Hasta echó sus lagrimones…
El viento arreció y les impedía hablar. Les levantaba
los ponchos, les azotaba la cara. El muchacho, no obstante ser andino, comenzó
a sentir frío de veras. Unas lagunas de aguas escarchadas, al filo de las
cuales pasaban, reflejaron la traza injerida de caballos y jinetes. Las crines
y los ponchos parecían banderolas del viento. Cuando amainó un poco, el viejo
volvió a decir:
—Ponga su piedra patroncito. A los que no lo hacen, les
va mal… ...Yo no quiero que le pase nada malo, patroncito…
El muchacho no le contestó. Conocía mucho al viejo
indio, pues vivía cerca de la casa hacienda, en un bohío igualmente viejo,
tanto que en cierto lugar del techo, la paja se había podrido y apelmazado y
crecían allí algunas hierbas. El viejo le llamaba "niño" habitualmente,
con lo cual adquiría el rango propio de los ancianos , pero cuando quería que
le hiciese un favor, pasaba automáticamente al "patroncito".
"Patroncito. Su papá me ofreció encargarme un machete y lo ha olvidao.
Hágale acordar, patroncito". "Patroncito: mi vieja anda mala de la
barriga y le voy a dar manzanilla en agua caliente. Pa que seya güena, se
necesita echarle la azucarcita. Deme un puñao de azucarcita, patroncito".
La manzanilla y otras plantas mas o menos medicinales crecían, junto con
repollos y cebollas en el pequeño huerto del viejo. También había una planta de
lúcuma, con cuya fruta le obsequiaba. Y no lejos del bohío solía deambular
siempre una de sus nietas, chinita de la edad del niño blanco, quien pasteaba
un rebaño de ovejas. La muchachita de cara reelijan y ojos brillantes, cantaba
cantos indios con una voz de tórtola. Verla y oírla le daba un gran contento.
Eran tan amigos, que jugando rodaban por la loma.
Y ahora salía el viejo indio con la cantaleta del
"patroncito". Se esforzó una vez más:
—Patroncito…..Óigame, patroncito. Hace añazos subió un
cristiano de la costa llamao Montuja o algo de esa laya. Así era el apelativo.
El tal Montuja no quiso poner su piedra y se rió. Se rió. Y quien le dice que
pasando esta pampa, al lao de estas meras lagunas según cuentan, le cae un rayo
y lo deja en el sitio…
—Ajá…
—Cierto, patroncito. Y se vio claro que el rayo iba
destinao pa él. Con tres más andaba, que pusieron su piedra, y sólo a don
Montuja lo mató...
—Sería casualidad. A mi papá nuca le ha pasado nada,
para que veas.
El viejo pensó un rato y luego le dijo:
—La
Santa Cruz le perdone al patrón, pero usté, patroncito...
El niño blanco creyendo que no debía discutir con el
indio, le interrumpió diciendo:
—Calla ya.
El viejo enmudeció.
Violento, manso, el viento no cesaba. Su persistencia
era un baño helado. El muchacho tenía las manos ateridas y sentía que las
piernas se le estaban adormeciendo. Esto podía deberse también al cansancio y a
la altura. Acaso su sangre estaba circulando mal. Un ligero sonido estaba
comenzando a sonar en el fondo de sus oídos. Tomando una rápida resolución,
desmontó diciendo al guía:
—Jala tu mi caballo. ¡Sigue!
Sin más palabras, echaron a andar, el guía y los
caballos delante.
El muchacho se terció el poncho a la espalda y salió de
la huella. Pronto advirtió que las grandes rodajas de las espuelas se enredaban
en la paja brava y tuvo que volver a uno de los senderos. Sentía que las puntas
de sus pies estaban duras y frías y que las piernas le obedecían mal. Apenas
podía respirar, como que le faltaba el aire enrarecido, y su corazón retumbaba.
Claramente, oía el lento y trabajoso palpitar de su corazón. A los diez minutos
de marcha, se había cansado mucho, pero pese a todo, seguía caminando
voluntariosamente. Según oyó decir a su padre, En los Andes hay que pasar a
veces por lugares de diez, doce, catorce mil metros de altura y más. No sabía a
que elevación se encontraba en ese momento, pero indudablemente era muy grande.
Su padre le había hablado también de la forma que hay que comportarse en las
grandes alturas y eso estaba haciendo. Sólo que hasta caminar resultaba
difícil. El mero hecho de avanzar por una planicie, fatigaba. La altura quitaba
el aire. Y no obstante, el viento le había quemado la cara a chicotazos. Al
tocársela, sintió que ardía. Un sabor salino se le agrandó en la boca. Sus
labios estaban partidos y sangrantes. Un rastro rijizi le quedó en los dedos.
Recordó como su madre solía curarlo y una honda congoja le anudó el cuello. La
nostalgia de la madre, le hizo asomar a los ojos lágrimas tenaces que se los
empañaron. Se las secó rápidamente, para que no lo viera llorar ese indio que
cargaba neciamente dos piedras. Menos mal que los pies se le estaban abrigando
y sentía las piernas menos tiesas.
En realidad, el indio no dejaba de observarlo a su
manera, es decir disimuladamente. Desde la seguridad de su baquía y su
milenaria reciedumbre, sentía cierta admiración por ese pequeño blanco que
estaba afrontando adecuadamente su primera prueba de altura. Pero no dejaba de
infundirle cierto malestar, inclusive temor, la irreverencia del muchacho, en
la cual quería ver algo genuinamente blanco, o sea maligno. Ningún indio sería
capaz de hablar así de la piedra y la cruz. Pero él no tenía palabras para
hacerle entender, después de todo se le había ordenado callar y no podía, en
último extremo, hacer otra cosa. El muchacho, sintiéndose mejor, pues se le
habían entibiado hasta las manos, gritó:
—¡Ey!
—¿Va a montar, niño?
—Sí.
El viejo le acercó el caballo y desmontó diciendo:
—Espere todavía.
Sacó de uno de sus bolsillos un envoltorio de papel
ocre. Contenía grasa de la usada para tratar los cueros, especialmente los
lazos y riendas. Con ella embadurnó la cara del muchacho, a la vez que decía:
—Es buena pa la quemadura de puna….Se ha pelao como
papa…Tiene que curtirse como yo, niño…En la altura, es güeno ser indio….La puna
tendrá que hacerlo menos indio...
Olía mal la grasa, y era tratado como cuero, pero sin
abandonar su arrogancia, el muchacho sonrió. Bien que tuvo que hacerlo con
cierta parsimonia porque los labios partidos le dolieron más al distenderse.
Trote adelante, advirtió que la cordillera situada al
fondo de la llanura, quedaba ya muy cerca. Alzando los ojos, vio la cruz,
erguida arriba, en una concavidad de las cresterías hasta la cual llegaba el
quebrado sendero. Sobre un promontorio, la cruz extendía sus brazos al espacio,
bajo un inmenso cielo.
A poco andar, llegaron a la cordillera. Las rocas que
formaban eran pardas y azules y no había siquiera paja entre ellas. El sendero
era extraordinariamente difícil, labrado de nuevo en las peñas por medio de
cortes y calzadas. Frecuentes escalones demandaban un enorme esfuerzo a las
bestias, que crispaba sus cuerpos en la ascensión, resoplaban sonoramente,
daban cortos bufidos como quejas.
El muchacho pensaba que, de no haberse puesto a
caminar, ahora se le habría paralizado el cuerpo. Pese al sol radiante que
brillaba en medio del cielo, estallando en las aristas de las rocas, el aire
era singularmente frío capaz de helar. Su consistencia sutilísima demandaba que
se lo respirase a pulmón lleno, sin que ello impidiera quedarse con una vaga
sensación de asfixia.
Pero no se preocupaba ya. Tenía el cuerpo abrigado por
la camiseta y su sangre fluía acompasadamente. Sus oídos afinados podían
escucharlo. Para mejor, terminada la cuesta, cosa que les llevaría una media
hora, comenzarían el descenso. Habiendo pasado con bien por la prueba, hasta
estaba alegre. Quien echaba miradas recelosas era el indio. El niño blanco las
entendió, y más viendo el sendero y sus inmediaciones, prácticamente limpios de
toda piedra que se pudiera transportar.
Dijo volviendo al tema:
—Con el tiempo, quizás tengan que romper las peñas y
las piedras grandes a comba y dinamita…para la devoción. No quedan ni guijarros
por aquí…
—Patroncito: cuando los taitas pasan con chiquitos, les
dan también su piedra a cargar…Así, en años y años, hasta las piedras chicas se
han acabao, patroncito… Fuera de que algunos cristianos que no encontraban
piedra güena, cargaban con varias chicas…
—¿Y cuando comenzó todo esto?
—No hay memoria. Mi taita ya contaba de la devoción y
el taita de mi taita, lo mesmo…También la encontró.
—Está bien que ante las imágenes y cruces pongan
lámparas y velas… ¿pero piedras!…
—Como que da lo mesmo, patroncito. La piedra es también
devoción.
El indio se quedó meditando y luego, esforzándose por
dar expresión adecuada a sus pensamientos, dijo lentamente:
—Mire, patroncito…La piedra no es cosa de despreciarla…
¿Qué fuera del mundo sin la piedra? Se hundiría. La piedra sostiene la
tierra….Como que sostiene la vida…
—Eso es otra cosa. Pero mi papá dice, que los indios,
de ignorantes que son, hasta adoran la piedra. Hay algunos cerros de piedra,
tienen que ser de piedra, a los que llevan ofrendas de coca y chicha y les
preguntan cosas….Son como dioses….Uno de esos cerros es el Huara…
—Así es, patroncito…Dicen que es muy milagroso el cerro
Huara.
—Ya ves. ¿Crees tú en el cerro?
—A la verdá que yo nunca juí al Huara, pero no puedo
decir ni si, ni no. Mi cabeza no me da pa eso…
—Ajá ¿Y por qué no ponen cruz en ese cerro?
—Dicen que ese no es cerro de cruz. Es cerro de piedra.
—¿Y por qué no le llevan piedras?
—Usté sabe que le llevan ofrendas de otra laya. ¿Pa qué
va a querer piedras si es de piedra?, a una cruz no se le llevan cruces…
—Pero tú crees en el cerro.
—No le puedo responder, como le digo… Yo nunca fui al
Huara… pero patroncito, ¿por qué no va a poner piedra en la cruz. La cruz es la
cruz…
—¿Qué importancia tiene una piedra?
—La piedra es devoción, patroncito.
Callaron ambos, ni el viejo ni el muchacho sabían de
las innumerables piedras místicas que había en su historia ancestral, pero la
discusión los conturbó en cierto modo. Más allá de las razones que se dieron,
existían otras que no pudieron hacer aflorar a su mente y sus palabras. El
viejo, confusamente, compadecía al niño por creerlo un ser mutilado, remiso a
la alianza profunda con la tierra y la piedra, con las fuentes oscuras de la
vida. Le parecía fuera de la existencia, tal un árbol sin raíces, o absurdo
como un árbol que viviera con las raíces en el aire. Ser blanco, después de
todo, resultaba hasta cierto punto triste.
El muchacho por su parte, hubiera querido fulminar la
creencia del viejo, pero encontró que la palabra ignorancia no tenía mucho
significado, que en último término carecía de alguno, frente a la fe. Era
evidente que el viejo tenía su propia explicación de las cosas o que, si no la
tenía, le daba lo mismo. Incapaz de ir más allá de estas consideraciones, las
aceptó como hechos que tal vez se explicaría más tarde.
Miró hacia lo alto. La famosa cruz no era visible desde
la cuesta, pues la ocultaban las aristas de los peñones. Pero parecía que ya
iban a llegar. El camino se lanzó por una encañada y saliendo de ella, en la
parte más honda de una curva tendida entre dos picachos, estaba la reverenciada
Cruz del Alto.
Como a cincuenta pasos del camino, hacia un lado, se
levantaban los recios maderos ennegrecidos por el tiempo. La peaña cuadrangular
sobre la cual se los alza, estaba enteramente cubierta de las piedras
amontonadas por los devotos. El pedrerío seguía extendiéndose por todos lados,
teniendo a la cruz como centro, y cubría un gran espacio, tal vez doscientos
metros en redondo.
El indio desmontó y el niño blanco hizo lo mismo para
ver mejor lo que pasaba.
El viejo sacó de las alforjas las dos piedras, dejando
una en el suelo, a la vista, sobre las mismas alforjas. Con la otra en la mano,
avanzó hasta las orillas del pedrerío y precisó con los ojos un lugar
apropiado. Sacándose el sombrero, y haciendo una reverencia, en actitud ritual,
colocó su misma piedra sobre las otras. Luego miró la cruz. No movía los
labios, pero parecía estar rezando. Quizá pedía algo en forma de rezo. En sus
ojos había un tranquilo fulgor. Bajo el desgreñado cabello blanco, el rostro
cretino y rugoso tenía la nobleza que da la fe nítida. Había en toda su actitud
algo profundamente conmovedor y al mismo tiempo digno.
Para no turbarlo, el muchacho se alejó un tanto, y
después de trepar a una pequeña loma situada en mitad de la cresta, pudo
contemplar, a un lado y al otro, el más amplio panorama de cerros que hasta ese
momento vieron sus ojos.
En el horizonte, las nubes formaban un marco albo sobre
el cual las cumbres se recortaban, azules y negras, limando un tanto sus
aristas. Más acá, los cerros tomaban diferentes colores: morados, rojizos,
prietos, amarillentos, según su conformación, su altura y lejanía, surgiendo a
veces desde el lado de ríos que ondulaban como sierpes grises. Coloreados de
árboles y bohíos en sus bases, los cerros íbanse limpiando de tierra y por
último, de no llegar a coronarlos de nieve espejeante, la roca estallaba en una
dramática afloración. La piedra cantaba su épico fragor de abismos, de picacho,
de farallones, de cresterías, de toda suerte de cimas agudas y cumbres
encrespadas, de roquedales enhiestos y peñones bravíos, en sucesión
inconmensurable cuya grandeza era aumentada por una impresión de eternidad.
Surgía de ese universo de piedra un poderoso aliento místico, quizás menos grandioso
que el de las noches estrelladas, pero más ligado a la vida del hombre.
Simbólicamente acaso, ese mundo de piedra estaba allí, al pie de la cruz, en
las ofrendas de miles y miles de cantos, de piedras votivas, llevadas a lo
largo del tiempo, en años que nadie podía contar, por los hombres del mundo de
piedra.
El niño blanco se acercó silenciosamente a las
alforjas, tomó la piedra y se acercó a hacer la ofrenda.
en Duelo de caballeros, 1963