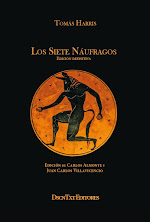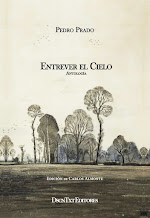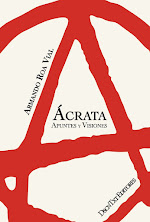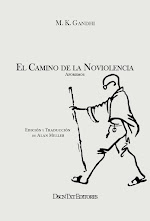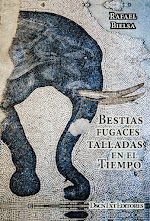A la memoria de mi padre,
que murió sin ver campeón a Vélez Sarsfield.
- ¡Goooooool de Velesárfiiiiiillllllll! -gritaba Fioravanti. - ¡Goooooool de Velesárfiiiiiillllllll! -gritaba Fioravanti.
- ¡Gol! ¡Golazo, carajo! -saltó Amaro Fuentes, golpeándose las rodillas frente al radiorreceptor.
Había soñado con ese triunfo toda su vida. A los sesenta y cinco años, reciente jubilado de correos y todavía soltero, su existencia era lo suficientemente regular y despojada de excitaciones como para que sólo ese gol lo conmoviera, porque lo había esperado innumerables domingos, lo había imaginado y palpitado de mil modos diferentes. Nacido en Ramos Mejía, cuando todo Ramos era adicto al entonces Club Argentinos de Vélez Sarsfield, Amaro estaba seguro de haber aprendido pronunciar ese nombre casi simultáneamente con la palabra "papá", del mismo modo que recordaba que sus primeros pasos los había dado con una pequeña pelota de trapo entre los pies, en el patio de la casona paterna, a cuatro cuadras de la estación del ferrocarril, cuando todavía existían potreros y los chicos se reunían a jugar al fútbol hasta que poco a poco, a medida que se destacaban, iban acercándose al club para alistarse en la novena división.
Ya desde entonces, su vida quedó ligada a la de Vélez Sarsfield (de un modo tan definitivo que él ignoró por bastante tiempo), quizá porque todos quienes lo conocieron le auguraron un promisorio futuro futbolístico sobre todo cuando llegó a la tercera, a los diecisiete años, y era goleador del equipo; pero acaso su ligazón fue mayor al morir su padre, un mes después de que le prometieron el debut en Primera, porque tuvo que empezar a trabajar y se enroló como grumete en los barcos de la flota Mihanovich y dejó de jugar, con ese dolor en el alma que nunca se le fue, aunque siempre conservó en su valija la camiseta con el número nueve en la espalda, viajara donde viajara, por muchos años, y aún la tenía cuando ascendió a Primer Comisario de abordo, en los buques que hacían la línea Buenos Aires-Asunción-Buenos Aires, y también aquel día de mayo de 1931, cuando el "Ciudad de Asunción" se descompuso en Puerto Barranqueras y debieron quedarse cinco días, y él, sin saber muy bien por qué, miró largamente esa camiseta, como despidiéndose de un muerto querido y decidió no seguir viaje, de modo que desertó y gastó sus pocos pesos en el Hotel Chanta Cuatro; después vendió billetes de lotería, creyó enamorarse de una prostituta brasileña que se llamaba Mara y que murió tuberculosa, trabajó como mozo en el bar La Estrella y se ganó la vida haciendo changas hasta que consiguió ese puestito en el correo, como repartidor de cartas en la bicicleta que le prestaba su jefe.
Desde entonces, cada domingo implicó, para él, la obligación de seguir la campaña velezana, lo que le costó no pocos disgustos: durante casi cuarenta años debió soportar las bromas de sus amigos, de sus compañeros del correo; de la barra de La Estrella, porque en Resistencia todos eran de Boca o de River; y cada lunes la polémica lo excluía porque los jugadores de Vélez no estaban en el seleccionado, nunca encabezaban las tablas de goleadores, jamás sus arqueros eran los menos vencidos, y Cosso, goleador en el '34 y en el '35, Conde en el '54, Rugilo, guardavallas de la Selección (quien se había erigido como héroe mereciendo el apodo de "El León de Wembley"), eran sólo excepciones. La regla era la mediocridad de Vélez y lo más que podía ocurrir era que se destacara algún jugador, el que, al año siguiente, seria comprado, seguramente, por algún club grande. Y así sus ídolos pasaban a ser de Boca o de River. Y de sus amigos, de sus compañeros de barra.
Claro que había retenido algunas satisfacciones: en 1953, por ejemplo, el glorioso año del subcampeonato, cuando el equipo termino encaramado al tope de la tabla, solo detrás de River. O aquellas ¿temporadas en que Zubeldía, Ferraro, Marrapodi en el arco, Avio, Conde formaban equipos más o menos exitosos. Todos ellos pasaron por la Selección Nacional: Ludovico Avio estuvo en el Mundial de Suecia, en 1958, y hasta marcó un gol contra Irlanda del Norte. Amaro había escuchado muy bien a Fioravanti, cuando relató ese partido desde el otro lado del mundo, y se imaginó a Avio vistiendo la celeste y blanca, admirado por miles y miles de rubios todos igualitos, como los chinos, pero al revés, y por eso no le importó que a Carrizo los checoslovacos le hicieran seis goles, total Carrizo era de River.
Amaro podía acordarse de cada domingo de los últimos treinta y siete años porque todos habían sido iguales, sentado frente a la vieja y enorme radio, durante casi tres horas, en calzoncillos, abanicándose y tomando mate mientras se arreglaba las uñas de los pies. Entonces, no se transmitían los partidos que jugaba Vélez, sólo se mencionaba la formación del equipo, se interrumpía a Fioravanti cada vez que se convertía un gol o se iba a tirar un penal, y al final se informaba la recaudación y el resultado. Pero era suficiente.
Todos los lunes a las seis menos cuarto, cuando iba hacia el correo, compraba El Territorio en la esquina de la Catedral y caminaba leyendo la tabla de posiciones, haciendo especulaciones sobre la ubicación de Vélez, dispuesto a soportar las bromas de sus compañeros, a escuchar los comentarios sobre las campañas de Boca o de River.
Genaro Benítez, aquel cadetito que murió ahogado en el río Negro, frente al Regatas, siempre lo provocaba:
- Che, Amaro, ¿por qué no te hacés hincha de Boca, eh?
- Calláte, pendejo -respondía él, sin mirarlo, estoico, mientras preparaba su valija de reparto, distribuyendo las cartas calle por calle, con una mueca de resignación y tratando de pensar en que algún día Vélez obtendría el campeonato. Se imaginaba la envidia de todos, las felicitaciones, y se decía que esa seria la revancha de su vida.
No le importaba que Vélez tuviera siempre más posibilidades de ir al descenso que de salir campeón. Cada año que el equipo empezaba una buena campaña, Amaro era optimista, y se esforzaba por evitar que lo invadiera esa detestable sensación de que inexorablemente un domingo cualquiera comenzaría la debacle, la que, por supuesto, se producía y le acarreaba esas profundas depresiones, durante las cuales se sentía frustrado, se ensimismaba y dejaba de ir a La Estrella hasta que algún buen resultado lo ayudaba a reponerse.
Un empate, por ejemplo, sobre todo si se lograba frente a Boca o a River, le servía de excusa para volver a la vereda de La Estrella y saludar, sonriente, como superando las miradas sobradoras, a los integrantes de la barra: Julio Candia, el Boina Blanca, el Barato Smith, Puchito Aguilar, Diosmelibre Giovanotro y tantos otros más, la mayoría bancarios o empleados públicos, solterones, viudos algunos, jubilados los menos (sólo los viejitos Angel Festa, el que se quejaba de que en su vida nunca había ganado a la lotería, aunque jamás había comprado un billete; y Lindor Dell'Orto, el tano mujeriego que fue padre a los cincuenta y siete años y no encontró mejor nombre para su hija que Dolores, con ese apellido), pero todos solitarios, mordaces y crueles, provistos de ese humor acre que dan los años perdidos.
En ese ambiente, Amaro no desperdiciaba oportunidad de recordar la historia de Vélez. Podía hablar durante horas de la fundación del club, aquel primero de mayo de 1910, o evocar el viejo nombre, que se usó hasta el '23, y ponerse nostálgico al rememorar la antigua camiseta verde, blanca y roja, a rayas verticales, que usaron hasta el '40 y que todavía guardaba en su ropero.
No le importaban las pullas, el fastidio ni los flatos orales con que todos, en La Estrella, acogían sus remembranzas. Como sucedió en el '41, cuando Vélez descendió de categoría y Diosmelibre sentenció "Amaro, no hablés más de ese cuadrito de Primera B", y él se mantuvo en silencio durante dos años, mortificado y echándole íntimamente la culpa al cambio de camiseta, esa blanca con la ve azul, a la que odió hasta el '43, una época en la que las malas actuaciones lo sumieron en tan completa desolación que hasta dejó de ir a La Estrella los lunes, para no escuchar a sus amigos, para no verles las caras burlonas.
Pero lo que más le dolía era sentirse avergonzado de Vélez. Tan deprimido estuvo esos años, que en el correo sus superiores le llamaron la atención reiteradamente, hasta que el señor Rodríguez, su jefe, comprendió la causa de su desconsuelo. Rodríguez, hincha de Boca y hombre acostumbrado a saborear triunfos, se condolió de Amaro y le concedió una semana de vacaciones para que viajara a Buenos Aires a ver la final del campeonato de Primera B.
Era un noviembre caluroso y húmedo. Amaro no bajaba a la Capital desde aquella mañana en la que abordó el "Ciudad de Asunción", rumbo al Paraguay, para su último viaje. La encontró casi desconocida, ensanchada, más alta, más cosmopolita que nunca y casi perdida aquella forma de vida provinciana de los años veinte. No se preocupó por saludar al par de tías a quienes no veía desde hacía tanto tiempo, y durante cinco días deambuló por el barrio de Liniers, recordando su niñez, rondando la cancha de Villa Luro, y el viernes anterior al partido fue a ver el entrenamiento y se quedó con la cara pegada al alambrado, deseoso de hablar con alguno de los jugadores, pero sin atreverse. Le pareció, simplemente, que estaba en presencia de los mejores muchachos del mundo, imaginó las ilusiones de cada uno de ellos, los contempló como a buenos y tiernos jóvenes de vida sacrificada, tan enamorados de la casaca como él mismo, y supo que Vélez iba a volver a Primera A.
Aquel domingo, en el Fortín, las tribunas comenzaron a llenarse a partir de las dos de la tarde, pero Amaro estuvo en la platea desde las once de la mañana. El sol le dio de frente hasta el mediodía y el partido empezó cuando le rebotaba en la nuca y él sentía que vivía uno de los momentos culminantes de su existencia. Se acordó de los muchachos del correo, de la barra de La Estrella, de todos los domingos que había pasado, tan iguales, en calzoncillos, pendiente de ese equipo que ahora estaba ante sus ojos.
Le pareció que todo Resistencia aguardaba la suerte que correría Vélez esa tarde. De ninguna manera podía admitir que alguno deseara una derrota. Lo cargaban, sí, pero sabía que todos querrían que Vélez volviera jugar en la A al año siguiente.
Miró el partido sin verlo, y lloró de emoción cuando el gol del chico ése, García, aseguró el triunfo y el ascenso de Vélez. Y cuando salió del estadio tenía el rostro radiante, los ojos brillosos y húmedos, las manos transpiradas y como una pelota en la garganta; pero la pucha Amaro, un tipo grande, se dijo a sí mismo, meneando la cabeza hacia los costados, y después pateó una piedra de la calle y siguió caminando rumbo a la estación, bajo el crepúsculo medio bermejo que escamoteaban los edificios, y esa misma noche tomó La Internacional hacia Resistencia.
Desde entonces, cada domingo, Amaro se transportaba imaginariamente a Buenos Aires, era un hombre más en la hinchada, revivía la tarde del triunfo, se acordaba del pibe García y lo veía dominar la pelota, hacer fintas y acercarse a la valla adversaria. Y todas las tardes, en La Estrella, cada vez que se discutía sobre fútbol, Amaro recordaba:
- Un buen jugador era el pibe García. Si lo hubiesen visto. Tenía una cinturita...
O bien:
- ¿Una defensa bien plantada? Cuando yo estuve en Buenos Aires...
Y cuando los demás reaccionaban:
- ¡Qué me hablan de Boca, de River, de tal o cual delantera, si ustedes nunca los vieron jugar!
A medida que fueron pasando los años, Amaro Fuentes se convirtió en un perfecto solitario, aferrado a una sola ilusión y como desprendido del mundo. La vejez pareció caérsele encima con el creciente malhumor, la debilidad de su vista, la pérdida de los dientes y esa magra jubilación que le acarreó una odiosa, fatigante artritis y el reajuste de sus ya medidos gastos. Como nunca había ahorrado dinero, ni había sentido jamás sensualidad alguna que no fuera su amor por Vélez Sarsfield, su vida continuó plena de carencias y nadie sabía de él más que lo que mostraba: su cuerpo espigado y lleno de arrugas, su pasividad, su estoicismo, su mirada lánguida y esa pasión velezana que se manifestaba en el escudito siempre prendido en la solapa del saco, más con empecinamiento que con orgullo porque carajo, decía, alguna vez se tiene que dar el campeonato, ese único sobresalto que esperaba de la vida monótona, sedentaria que llevaba y que parecía que sólo se justificaría si Vélez salía campeón. Y quizás por eso aprendió a ver la esperanza en cada partido, confiado en que su constancia tendría un premio, como si alcanzar el título fuera una cuestión personal y él no estuviera dispuesto a morir sin haberse tomado una revancha contra la adversidad porque, como se decía a sí mismo, si llevé una vida de mierda por lo menos voy a morirme saboreando una pizca de gloria.
Casualidad o no, la campaña de Vélez Sarsfield en 1968 fue sorprendente. Tras las primeras confrontaciones, Amaro intuyó que ése sería el esperado gran año. Desde poco después de la sexta fecha, la escuadra de Liniers se convirtió en la sensación del torneo, y las radios porteñas comenzaron a transmitir algunos partidos que jugaba Vélez, en los clásicos con los equipos campeones, lo que para Amaro fue una doble satisfacción, puesto que también sus amigos tenían que escuchar los relatos y sólo se sabía de Boca o de River por el comentario previo o por la síntesis final de la jornada, como antes ocurría con Vélez, y éstas si son tardes memorables, gran siete, pensaba Amaro mientras tomaba un par de pavas de mate y hasta se cortaba los callos plantales, que eran los más difíciles, confiado en que sus muchachos no lo defraudarían.
Era el gran año, sin duda, y la barra de La Estrella pronto lo comprendió, de modo que todos debían recurrir al pasado para sus burlas. Pero a Amaro eso no le importaba porque le sobraban argumentos para contraatacar: los riverplatenses hacía diez años que salían subcampeones, los boquenses estaban desdibujados, y todos envidiaban a Willington, a Wehbe, a Marín, a Gallo, a Luna y a todos esos muchachos que eran sus ídolos.
- ¡Goooooooool de Velesárfiiiiiilllllll!
La voz de Fioravanti estiraba las vocales en el aparato y Amaro, llorando, sintió que jamás nadie había interpretado tan maravillosamente la emoción de un gol. Vélez se clasificaba, por fin, campeón nacional de fútbol, tras cumplir una campaña significativa: además de encabezar las posiciones, tenía la delantera más positiva, la defensa menos batida, y Carone y Wehbe estaban al tope de la tabla de goleadores.
Pocos segundos después de ese cuarto gol, cuando Fioravanti anunció la finalización del partido, Amaro estaba de pie, lanzando trompadas al aire, dando saltitos y emitiendo discretos alaridos. Dio la tan jurada vuelta olímpica alrededor de la mesa, corrió hacia el ropero, eligió la corbata con los colores de Vélez y su mejor traje y salió a la calle, harto de ver todos los años, para esa época, las caravanas de hinchas de los cuadros grandes, que recorrían la ciudad en automóviles, cantando, tocando bocinas y agitando banderas.
Caminó resueltamente hacia la plaza, mientras el crepúsculo se insinuaba sobre los lapachos y las cigarras entonaban sus últimas canciones vespertinas, y frente a la iglesia se acercó a la parada de taxis, eligió el mejor coche, un Rambler nuevito, y subió a él con la suficiencia de un ejecutivo que acaba de firmar un importante contrato.
- Hola, Amaro -saludó el taxista, dejando el diario.
- A recorrer la ciudad, Juan, y tocando bocina -ordenó Amaro-. Vélez salió campeón.
Bajó los cristales de las ventanillas, extrajo el banderín del bolsillo del saco y empezó a agitarlo al viento, en silencio, con una sonrisa emocionada y el corazón galopándole en el pecho, sin importarle que la solitaria bocina desentonara, casi afónica, con el atardecer, y sin reparar siquiera en el reloj que marcaba la sucesión de fichas que le costaría el aguinaldo, pero carajo, se justificó, el campeonato me ha costado una espera de toda la vida y los muchachos de Vélez, en todo caso, se merecen este homenaje a mil kilómetros de distancia.
Cuando llegaron a la cuadra de La Estrella, Amaro vio que la barra estaba en la vereda, ya organizada la larga mesa de habitués que los domingos al anochecer se reunían para comentar la jornada. Y vio también que cuando descubrieron al Rambler en la esquina, con la solitaria banderita asomándose por la ventanilla se pusieron todos de pie y empezaron a aplaudir.
-Más despacio, Juan, pero sin detenernos -dijo Amaro mientras se esforzaba por contener esas lágrimas que resbalaban por sus mejillas, libremente, como gotas de lluvia, y lo aplausos de la barra de La Estrella se tornaban más vigorosos y sonoros, como si supieran que debían llenar la tarde de diciembre sólo para Amaro Fuentes, el amigo que había dedicado su vida a esperar un campeonato, y hasta alguno gritó viva Vélez, carajo y Amaro ya no pudo contenerse y le pidió al chofer que lo llevara hasta su casa.
Dejó colgado el banderín en el picaporte del lado de afuera, y entró en silencio. Hacía unos minutos que su corazón se giraba desusadamente. Un cierto dolor parecía golpearle el pecho desde adentro. Amaro supo que necesitaba acostarse. Lo hizo, sin desvestirse, y encendió la radio a todo volumen. Un equipo de periodistas desde Buenos Aires, relataba las alternativas de los festejos en las calles de Liniers.
Amaro suspiró y enseguida sintió ese golpe seco en el pecho. Abrió los ojos, mientras intentaba aspirar el aire que se le acababa, pero sólo alcanzó a ver que lo muebles se esfumaban, justo en el momento en que el mundo entero se llamaba Vélez Sarsfield.
en Vidas ejemplares, 1982