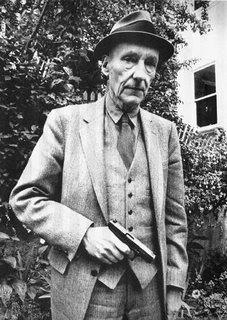
El sombrero de fieltro gris y el abrigo negro del Marinero cuelgan retorcidos en atrofiada espera de opio. Sol matinal nimbaba al Marinero en la llamarada color naranja de la droga. Había una servilleta de papel debajo de su taza de café —la marca de los que esperan mucho tiempo sentados ante un café en las plazas, restaurantes, terminales y salas de espera del mundo. Un yonqui, incluso al nivel del Marinero, vive en el Tiempo-droga, y cuando irrumpe inoportunamente en el Tiempo de los otros, como todos los viajantes, debe esperar (¿cuántos cafés en cada hora?).
Un chico entró y se sentó en el mostrador dibujando las líneas rotas de la prolongada y enferma espera de la droga. El Marinero se estremeció. La cara se le desdibujó desenfocada en una temblorosa neblina marrón. Sus ojos trazaron breves caídas y círculos siguiendo los rizos de pelo castaño sobre el cuello del chico con un movimiento lento y anhelante.
El chico se movió inquieto y se rascó el cuello:
—Me picó algo, Joe, ¿qué clase de tugurio diriges?
—Paranoias de la coca, joven —dijo Joe sosteniendo unos huevos a contraluz—.
Viajaba con Irene Kelly en cierta ocasión, una chica deportiva. En Butte, estado de Montana, agarró las paranoias de la coca y se puso a correr por todo el hotel gritando que la perseguían policías chinos con hachas de cortar carne. Yo sabía el caso de aquel policía de Chicago que esnifaba coca en forma de cristales, de cristales azules. Y el tipo perdió la cabeza y empezó a gritar que los Federales le perseguían y corrió calle abajo y metió la cabeza en un cubo de basura. Y yo le dije:
—Pero ¿qué demonios estás haciendo?
Y él va y responde:
—¡Fuera de aquí o te pego un tiro! Ahora estoy bien escondido.
—Cuando llegue el momento estarás allí, ¿verdad?
Joe miró al Marinero y extendió las manos con gesto impotente de yonqui.
El Marinero habló con voz temblorosa que se te recomponía en la cabeza, pronunciando las palabras con dedos fríos:
—Tu contacto se ha esfumado, chico.
El chico se sobresaltó. Su cara de golfo, con negras cicatrices de la droga, conservaba cierta salvaje inocencia decaída; animales asustadizos mirando a través de grises arabescos de terror.
—No te entiendo, Jack.
El Marinero se destacó brutal y penetrante a la claridad de la droga. Volvió la solapa de la chaqueta, mostrando una aguja hipodérmica cubierta de moho y cardenillo:
—Retirado por el bien de la causa... Siéntate y toma un trozo de pastel de fresa a cuenta de los gastos de representación. A tu mono le gusta. Ponle lustroso.
El chico notó que le tocaba el brazo a través de unos tres metros de cafetería matinal. De pronto, se sintió aspirado hasta la mesa del Marinero, aterrizando con un inaudible schlup. Miró a los ojos al Marinero, un universo verde agitado por negras corrientes frías.
—¿Es usted agente, míster?
—Prefiero la palabra vector. —Su sonora risa vibraba a través de la substancia del muchacho.
—¿Lo tienes, tío? Traje la pasta...
—No quiero tu dinero, guapo: quiero tu Tiempo.
—No lo cojo.
—¿Quieres un fije? ¿De verdad lo quieres? ¿Quieres chutarte?
El Marinero agitó algo color rosa y vibró desenfocado.
—Sí.
—Tomaremos el Independiente. Tienen su policía especial y no llevan pistola, sólo porra. Recuerdo que una vez yo y el Marica caímos por Queen Plaza. No te acerques a la estación de Queen Plaza, hijo mío... un sitio maldito... plagado de pasma. Demasiados ángulos de tiro. La bofia sale aplastante del meadero apestando a amoníaco como leones ardiendo... caen encima de una vieja ratera que roba a borrachos y la acojonan a tope... por lo menos, cinco meses y veintinueve días... o más incluso... condena que se aplica por «vago y maleante»... Así que Marica, Alguacil, Marinero, tened cuidado, cuidado con esa línea antes de poneros a trabajar allí...
El metro pasa como una exhalación con negro estruendo de hierro.
Un chico entró y se sentó en el mostrador dibujando las líneas rotas de la prolongada y enferma espera de la droga. El Marinero se estremeció. La cara se le desdibujó desenfocada en una temblorosa neblina marrón. Sus ojos trazaron breves caídas y círculos siguiendo los rizos de pelo castaño sobre el cuello del chico con un movimiento lento y anhelante.
El chico se movió inquieto y se rascó el cuello:
—Me picó algo, Joe, ¿qué clase de tugurio diriges?
—Paranoias de la coca, joven —dijo Joe sosteniendo unos huevos a contraluz—.
Viajaba con Irene Kelly en cierta ocasión, una chica deportiva. En Butte, estado de Montana, agarró las paranoias de la coca y se puso a correr por todo el hotel gritando que la perseguían policías chinos con hachas de cortar carne. Yo sabía el caso de aquel policía de Chicago que esnifaba coca en forma de cristales, de cristales azules. Y el tipo perdió la cabeza y empezó a gritar que los Federales le perseguían y corrió calle abajo y metió la cabeza en un cubo de basura. Y yo le dije:
—Pero ¿qué demonios estás haciendo?
Y él va y responde:
—¡Fuera de aquí o te pego un tiro! Ahora estoy bien escondido.
—Cuando llegue el momento estarás allí, ¿verdad?
Joe miró al Marinero y extendió las manos con gesto impotente de yonqui.
El Marinero habló con voz temblorosa que se te recomponía en la cabeza, pronunciando las palabras con dedos fríos:
—Tu contacto se ha esfumado, chico.
El chico se sobresaltó. Su cara de golfo, con negras cicatrices de la droga, conservaba cierta salvaje inocencia decaída; animales asustadizos mirando a través de grises arabescos de terror.
—No te entiendo, Jack.
El Marinero se destacó brutal y penetrante a la claridad de la droga. Volvió la solapa de la chaqueta, mostrando una aguja hipodérmica cubierta de moho y cardenillo:
—Retirado por el bien de la causa... Siéntate y toma un trozo de pastel de fresa a cuenta de los gastos de representación. A tu mono le gusta. Ponle lustroso.
El chico notó que le tocaba el brazo a través de unos tres metros de cafetería matinal. De pronto, se sintió aspirado hasta la mesa del Marinero, aterrizando con un inaudible schlup. Miró a los ojos al Marinero, un universo verde agitado por negras corrientes frías.
—¿Es usted agente, míster?
—Prefiero la palabra vector. —Su sonora risa vibraba a través de la substancia del muchacho.
—¿Lo tienes, tío? Traje la pasta...
—No quiero tu dinero, guapo: quiero tu Tiempo.
—No lo cojo.
—¿Quieres un fije? ¿De verdad lo quieres? ¿Quieres chutarte?
El Marinero agitó algo color rosa y vibró desenfocado.
—Sí.
—Tomaremos el Independiente. Tienen su policía especial y no llevan pistola, sólo porra. Recuerdo que una vez yo y el Marica caímos por Queen Plaza. No te acerques a la estación de Queen Plaza, hijo mío... un sitio maldito... plagado de pasma. Demasiados ángulos de tiro. La bofia sale aplastante del meadero apestando a amoníaco como leones ardiendo... caen encima de una vieja ratera que roba a borrachos y la acojonan a tope... por lo menos, cinco meses y veintinueve días... o más incluso... condena que se aplica por «vago y maleante»... Así que Marica, Alguacil, Marinero, tened cuidado, cuidado con esa línea antes de poneros a trabajar allí...
El metro pasa como una exhalación con negro estruendo de hierro.
Gracias por entregarme, en pequeñas dosis, a los beatniks (¿así se escribe?) que deberé leer alguna vez...
ResponderBorrarPor un post a ´mi cuento publicado en Bloggermaniaclub me enteré de ustedes..Soy periodista, escritora de oficio y quisiera saber si reciben colaboraciones y de que tipo.
ResponderBorrarFavor remitirlas a carolarodrig@gmail.com
Gracias y saludos
Buen blog